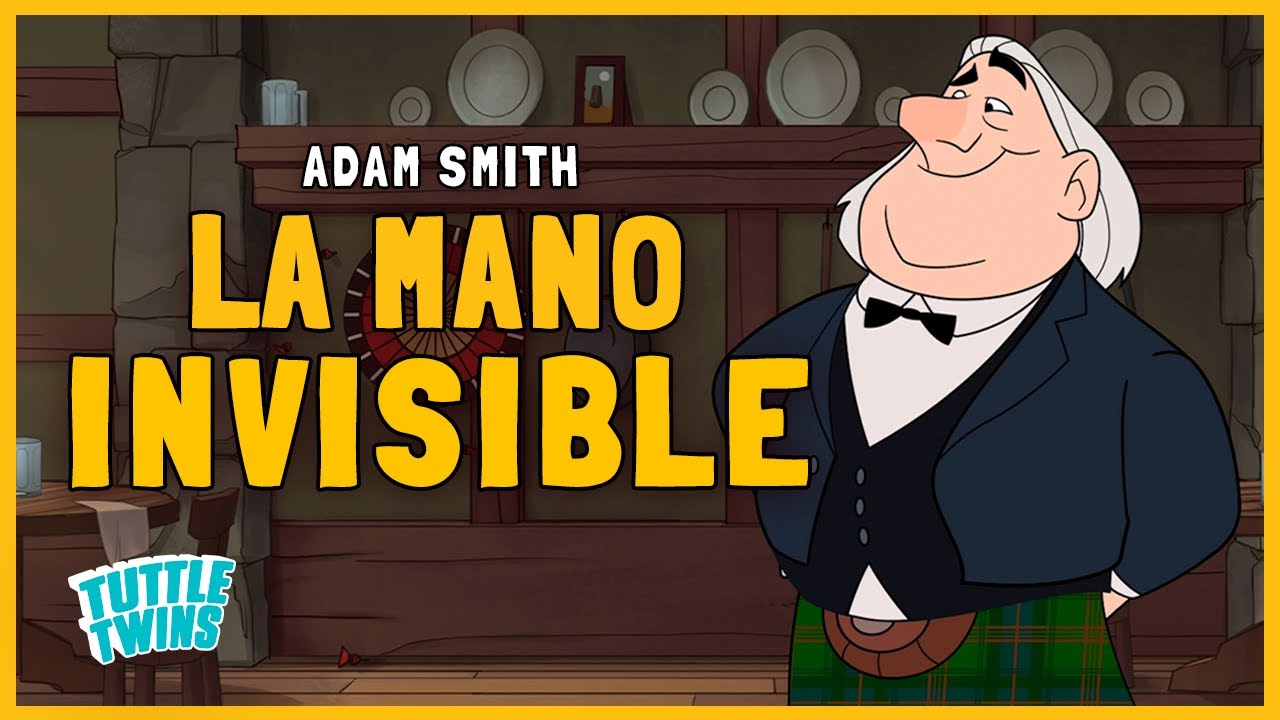RESUMEN: Derecho a prestar. — Legislación que regula los préstamos con intereses. — Definición de capital. — Motivos que impulsan al hombre a formar capitales. — El crédito. — El interés. — Elementos que lo componen. — Trabajo. — Privación. — Riesgos. — Cómo estos elementos pueden ser reducidos. — Que no pueden serlo por ley. — Resultados desastrosos de la legislación que limita las tasas de interés.
EL CONSERVADOR. ¡Perro usurero! prestar a un descerebrado que derrocha su herencia por adelantado con señoritas de la Ópera1, ¿y a qué precio, cielos?
EL ECONOMISTA. ¿Contra quién se dirige su ira?
EL CONSERVADOR. Contra un maldito usurero, a quien se le ocurrió prestar una gran suma a uno de mis hijos.
EL ECONOMISTA. ¿A qué tasa?
EL CONSERVADOR. ¡Al dos por ciento mensual, veinticuatro por ciento anual2, ni más ni menos!
EL ECONOMISTA. No es demasiado caro3. Considere que usted todavía está en la flor de la vida, robusto y en forma. Considere además que la ley prohíbe estrictamente la usura. El interés legal es del cinco por ciento en materia civil y del seis por ciento en materia comercial.
EL CONSERVADOR. ¡Pues! Es precisamente porque el interés legal es del cinco y seis por ciento que uno no debería prestar al veinticuatro.
EL ECONOMISTA. Sin embargo, uno presta. Y si le soy completamente sincero, estoy seguro de que la ley tiene algo que ver con ese veinticuatro por ciento.
EL CONSERVADOR. ¿Cómo así? Acaso la ley no me autoriza a demandar a este infame usurero…
EL SOCIALISTA. Este vampiro del capital…
EL ECONOMISTA. Que presta por encima de la tasa legal. ¡Eh! es por eso mismo. Esto es lo que va a pasar: usted va a demandar al usurero que permitió a su hijo descontar su derecho a la herencia. Él tendrá que defenderse. El juicio tendrá lugar, y él lo ganará por falta de pruebas suficientes. Pero ese proceso le habrá costado por lo menos algo de dinero. Además, su reputación habrá recibido un nuevo tirón. Todos estos son riesgos a los que no estaría expuesto si no existiese la legislación que limita la tasa de interés. Lógicamente un prestamista debe cubrir sus riesgos.
EL CONSERVADOR. Sí, pero ¿veinticuatro por ciento?
EL ECONOMISTA. Si consideramos cuán escasos son los capitales hoy en día, cuán dependientes de la suerte son los préstamos, especialmente cuando el prestatario es un asiduo de Breda-Street4, cuánto el régimen regulatorio ha incrementado el costo de los juicios, encontraremos que, a final de cuentas, veinticuatro por ciento no es demasiado caro.
EL CONSERVADOR. Está bromeando. Si fuese así, ¿por qué el legislador habría de limitar el tipo de interés legal al cinco y al seis por ciento?
EL ECONOMISTA. Porque ese legislador no es un sabio economista.
EL CONSERVADOR. Así que usted quiere que se permita la usura.
EL SOCIALISTA. Quiere que el trabajo sea entregado sin piedad a la tiranía del capital.
EL ECONOMISTA. Quiero, por el contrario, que la tasa de interés sea siempre la más baja posible; y por eso le ruego al legislador que no se ocupe más de ella.
EL CONSERVADOR. Pero si no se pone freno a la codicia de los usureros, ¿dónde terminará la explotación de los padres de familia?
EL SOCIALISTA. Pero si la ley no limita el poder de los capitalistas, ¿dónde se detendrá la explotación de los trabajadores?
EL ECONOMISTA. ¡Uf!
EL CONSERVADOR. Entonces, justifique usted esta doctrina anárquica e inmoral del laisser-faire.
EL SOCIALISTA. Sí, justifique esta doctrina bancocrática y malthusiana del laisser-faire.
EL ECONOMISTA. Cómo me encanta este acuerdo… Dígame, oh digno y excelente conservador, ¿no aplaudió usted la famosa propuesta del Sr. Proudhon relacionada con la supresión gradual del interés5?
EL CONSERVADOR. ¡¡¡Yo!!! pero yo la condené con toda mi indignación.
EL ECONOMISTA. Se equivocó. Se mostró sumamente ilógico al condenarla. ¿Qué quería el Sr. Proudhon? Quería reducir, mediante la acción del gobierno, el interés a cero.
EL CONSERVADOR. ¡El abominable utopista!
EL ECONOMISTA. Este utopista, sin embargo, se contentó con seguir los pasos de sus legisladores. Solo que, en lugar de mantener su límite legal del cinco al seis por ciento, exigió que el límite fuera reducido a cero.
EL CONSERVADOR. Entonces, ¿no hay diferencia entre estos dos límites? Por supuesto, podemos decirle a la gente: no prestarán por encima del cinco o seis por ciento. ¡Esa es una tarifa razonable y honesta! Pero obligarlos a prestar por nada, acaso no es expoliarlos … ¡Ah! ¡Los bandidos socialistas!
EL ECONOMISTA. Lo siento mucho; pero son ustedes quienes han engendrado a estos bandidos. El socialismo no es más que una exageración radical, pero perfectamente lógica, de sus leyes y reglamentos. Ustedes han decidido, en nombre del interés de la sociedad, que la ley disponga de la herencia del padre de familia; el socialismo decide, en nombre del interés de la sociedad, que la ley atribuya a la comunidad la herencia del padre de familia. Han decidido que diversas industrias serán ejercidas o asalariadas por el Estado; el socialismo decide que todas las industrias serán ejercidas o asalariadas por el Estado. Han decidido que el interés será limitado al cinco y seis por ciento; el socialismo decide que el interés será reducido a cero.
Si ustedes tuvieron el derecho a limitar la tasa de interés, es decir, a suprimir parcialmente el interés, el socialismo tiene derecho, me parece, a suprimirlo totalmente.
EL SOCIALISTA. Es indiscutible. Tenemos ese derecho, por la misma confesión de nuestros adversarios, y lo usamos hasta el final. ¿De qué, entonces, somos culpables?
Es comprensible que los conservadores sean cautelosos con respecto al capital. Viven de él. Sin embargo, ellos mismos sintieron la necesidad de poner límites a la explotación capitalista; y se protegieron contra los más hábiles o los más codiciosos de su grupo. Los capitalistas han prohibido los préstamos de alto interés condenándolos bajo el nombre de usura. Pero luego vinimos nosotros y, reconociendo la insuficiencia de esta ley, nos comprometimos a cortar el mal de raíz y dijimos: Que la tasa legal de interés se rebaje del cinco y seis por ciento a cero. ¡Ustedes reclaman! Pero si los capitalistas pudieron legítimamente pedir la supresión de la gran usura, ¿por qué cometeríamos nosotros un crimen al pedir la supresión de la pequeña? ¿Por qué sería una más legítima que la otra?
EL ECONOMISTA. Sus pretensiones son perfectamente lógicas. Sólo que ustedes no lograrán reducir la tasa de interés a cero más de lo que lograron los legisladores del régimen imperial reducirla a un máximo de cinco y seis por ciento. Solo terminarán como ellos elevándola aún más.
EL SOCIALISTA. ¿Qué sabe usted?
EL ECONOMISTA. Podría invocar la historia de todas las leyes de máximos y demostrarles, con evidencia en mano, que cada vez que se quiso limitar el precio de las cosas, del trabajo, del capital o de los productos, invariablemente se los hizo subir. Pero me gustaría mostrarles la razón de este aumento. Prefiero explicarles por qué el interés es naturalmente a veces diez, quince, veinte y treinta por ciento, y otras veces cinco, cuatro, tres, dos por ciento y hasta menos; por qué ninguna ley ad hoc puede hacerlo bajar.
¿Saben ustedes de qué se compone el precio de las cosas?
EL SOCIALISTA. Ustedes, los economistas, dicen comúnmente que el precio de las cosas se compone de sus costos de producción.
EL CONSERVADOR. ¿Y de qué se componen los costos de producción?
EL SOCIALISTA. Según los economistas nuevamente, los costos de producción se componen de la cantidad de trabajo que debe gastarse para producir una mercancía y llevarla al mercado.
EL CONSERVADOR. Sí, pero el precio al que se venden las cosas, ¿representa siempre exactamente la cantidad de trabajo que han costado, es decir, sus costos de producción?
EL SOCIALISTA. ¡No! no siempre. Los costos de producción constituyen lo que Adam Smith llamó, acertadamente en mi opinión, el precio natural de las cosas. Ahora bien, el mismo Adam Smith observó que el precio al que se venden las cosas, el precio corriente, no siempre coincide con el precio natural.
EL ECONOMISTA. Sí, pero Adam Smith observó también que el precio natural es como el punto central alrededor del cual el precio corriente gravita sin cesar, y hacia el cual es irresistiblemente devuelto.
EL CONSERVADOR. ¿De dónde viene esto?
EL ECONOMISTA. Cuando el precio de una mercancía excede sus costos de producción, quienes lo producen o lo venden obtienen una ganancia excepcional. El atractivo de esta ganancia extraordinaria atrae a la competencia y, a medida que la competencia aumenta, el precio baja.
EL CONSERVADOR. ¿En qué límite se detiene?
EL ECONOMISTA. En el límite de los costos de producción. A veces incluso cae por debajo. Pero en este último caso, dado que la producción deja de dar una ganancia suficiente, se ralentiza por sí misma, el mercado se reduce y los precios suben. Gracias a esta gravitación económica, los precios tienden siempre, irresistiblemente, a tomar su nivel natural; es decir, a representar exactamente la cantidad de trabajo que ha costado la mercancía. Tendré ocasión de volver sobre esta ley, que es verdaderamente la piedra angular del edificio económico.
Reanudo. El interés se compone de los costos de producción. Alrededor de estos costos de producción gravita incesantemente el precio corriente de interés.
EL SOCIALISTA. ¿Y de qué se componen, por favor, los costos de producción del interés?
EL ECONOMISTA. Se componen del trabajo y el riesgo de pérdida o daño, de lo cual se debe deducir…
EL CONSERVADOR. ¿Qué?
EL ECONOMISTA. Del trabajo y del riesgo de pérdida o daño.
EL CONSERVADOR. Esto no está claro.
EL ECONOMISTA. Esto se aclarará muy pronto. Y antes que nada, ¿qué prestamos?
EL CONSERVADOR. ¡Eh! Prestamos cosas que tienen un valor.
EL ECONOMISTA. Tener un valor es, como saben, ser capaz de satisfacer alguna de las necesidades del hombre. Esta propiedad, ¿cómo la adquieren las cosas? A veces la poseen naturalmente, a veces les es dada por el trabajo.
El valor que la naturaleza da a las cosas es gratuito. La naturaleza trabaja sin cobrar. Sólo el hombre hace pagar por su trabajo, o mejor dicho, intercambia su trabajo por el de otros. Las cosas se intercambian según sus costos de producción, es decir, según las cantidades de trabajo que contienen. Estas cantidades de trabajo son el fundamento de su valor de cambio6. Mientras más cosas que contienen trabajo tiene uno, más rico es: en efecto, uno puede satisfacer mejor sus necesidades, ya sea consumiendo estas cosas o intercambiándose por otras cosas consumibles. Si no desea consumirlas de inmediato, puede guardarlas o prestarlas.
Estas cosas que contienen trabajo útil se llaman capitales.
Los capitales se acumulan mediante el ahorro.
Dos motivos impulsan al hombre a ahorrar.
El primero se deriva de la naturaleza misma del hombre. El período de trabajo apenas se extiende más allá de las dos terceras partes de la vida humana. En su niñez y en su vejez, el hombre consume sin producir. Por lo tanto, está obligado a reservar una parte de su trabajo diario para mantener a su familia y garantizar su propia subsistencia en la vejez. Tal es el primer motivo que impulsa al hombre a no consumir inmediatamente todo el fruto de su trabajo, sino a acumular capital.
Hay otro más.
En rigor, el hombre puede producir sin capital…
EL CONSERVADOR. ¿Dónde se ha visto eso?
EL ECONOMISTA. ¿Cree usted que los primeros hombres nacieron con un arco y una flecha, un hacha y una garlopa7 al lado? Estrictamente hablando, por lo tanto, se puede producir sin capital, pero no se puede producir mucho. Crear muchas cosas útiles con poco esfuerzo requiere instrumentos numerosos y sofisticados; algunas cosas requieren, también, mucho tiempo para producirse. Ahora bien, el productor no puede vivir durante este tiempo si no posee un adelanto suficiente de subsistencia, si no tiene en su poder cierto capital. Uno se interesa, pues, en ahorrar trabajo, acumular capital para poder aumentar su producción disminuyendo el esfuerzo, para hacer su trabajo más fructífero.
EL CONSERVADOR. Eso es.
EL ECONOMISTA. Pero este segundo motivo que conduce a la acumulación de capital es mucho menos general que el primero. ¡Solo actúa sobre los empresarios industriales y los que aspiran a serlo!
EL CONSERVADOR. Es decir, todo el mundo.
EL ECONOMISTA. ¡No! Hay muchos obreros de fábrica que no sueñan con convertirse en empresarios manufactureros, muchos trabajadores rurales que no tienen la ambición de administrar una finca, muchos empleados de banco que no aspiran a fundar un banco. Y a medida que la industria se desarrolle a una escala más vasta, habrá cada vez menos de ellos.
En el estado actual de las cosas, los empresarios de la producción son ya una minoría. Si estos empresarios sólo tuvieran sus ahorros de trabajo, los capitales que pudieran acumular ellos mismos, sería totalmente insuficiente.
EL CONSERVADOR. Sin ninguna duda. Si cada empresario de la producción, manufacturero, agricultor o comerciante sólo contara con sus propios recursos; si sólo tuviera a su disposición sus propios capitales, la producción se vería obstaculizada incesantemente por falta de anticipos suficientes.
EL SOCIALISTA. Mientras tanto, habría en manos de los no empresarios una cantidad considerable de capitales inactivos.
EL ECONOMISTA. Esta dificultad se superó por medio del crédito.
EL SOCIALISTA. Digamos que deberíamos haberla superado. Desafortunadamente, la sociedad aún no ha podido organizar el crédito.
EL ECONOMISTA. El crédito se organizó por sí mismo desde el principio del mundo. El día en que, por primera vez, un hombre prestó a otro el producto de su trabajo, se inventó el crédito. Desde ese día, no ha cesado de desarrollarse. Se han colocado intermediarios entre los capitalistas y los empresarios. Estos comerciantes de capitales, banqueros o agentes comerciales se han multiplicado hasta el infinito. Se han establecido bolsas de valores, donde el capital se vende al por mayor y al por menor.
EL SOCIALISTA. ¡Ah! las bolsas de valores… esos viles lugares donde los proxenetas del capital vienen a negociar sus mercados impuros. ¿Cuándo se cerrarán estos templos de la usura?
EL ECONOMISTA. Cierre, pues, al mismo tiempo, el Mercado de los Inocentes8, porque allí también se roba…El préstamo de capitales, entonces, se organizó a una escala inmensa, y está destinado a desarrollarse aún más cuando haya dejado de ser directa e indirectamente obstaculizado.
El capital se acumula en todas sus formas. Pero, ¿en qué forma se acumula preferiblemente? En forma de objetos duraderos, que ocupan poco espacio y son fácilmente intercambiables. Ciertos objetos reúnen estas cualidades en mayor grado que todos los demás, me refiero a los metales preciosos. La renta de los metales preciosos se ha convertido, en consecuencia, en el regulador de todas las rentas. Cuando uno presta su capital en una forma menos duradera y más fácilmente depreciable, el prestatario debe pagar por esta diferencia de durabilidad y depreciabilidad. Uno alquila muebles o una casa a un precio más alto que una suma de dinero del mismo valor.
Cuando uno presta capital en forma de metales preciosos, el precio del préstamo toma el nombre de interés, cuando el préstamo se efectúa de otra forma, cuando se prestan terrenos, casas, muebles, etc., el precio se llama alquiler.
El interés, entonces, es la suma que uno paga por el uso de una cierta cantidad de trabajo acumulado en la forma más duradera, menos engorrosa y más fácilmente intercambiable.
A veces este uso es más o menos costoso, a veces es gratuito, a veces también los capitalistas pagan una prima a aquellos a quienes confían su capital.
EL CONSERVADOR. ¿Está bromeando? ¿Dónde se ha visto que los prestamistas paguen intereses a sus prestatarios? ¡Eso sería el mundo al revés!
EL ECONOMISTA. ¿Sabe con qué condiciones recibieron capital los primeros bancos de depósito que se establecieron en Ámsterdam, Hamburgo y Génova? En Ámsterdam, los capitalistas pagaban inicialmente una prima de 10 florines cuando se les abría una cuenta; luego pagaban una tarifa de custodia anual del uno por ciento. Además, como las monedas en esa época sufrían considerables depreciaciones, el banco cobraba un agio9 más o menos elevado sobre la suma depositada. En Ámsterdam, el agio era comúnmente del cinco por ciento. Pues bien, a pesar de la dureza de estas condiciones, los capitalistas prefirieron confiar su capital al banco que quedarse con él o prestarlo directamente a la gente que lo necesitaba.
EL SOCIALISTA. El interés era entonces negativo.
EL ECONOMISTA. Usted lo ha dicho. Ahora bien, como en todo tiempo, el hombre que ha acumulado un capital está obligado a dedicar cierta vigilancia y correr ciertos riesgos al conservarlo él mismo; como puede ocurrir que se tome menos molestias y corra menos riesgos al prestarlo, el interés puede, por lo tanto, en cualquier momento, caer a cero o incluso por debajo de cero.
Pero usted comprende también que si esta parte negativa de los costos de producción del interés se elevara mucho; si la conservación del capital estuviese sujeta a riesgos muy altos, por la falta de seguridad o por la exageración del impuesto; si el préstamo no ofreciera más que una seguridad insuficiente, la acumulación se detendría. Uno dejaría de ahorrar capital si dejara de tener la certeza de consumirlo uno mismo, al menos en gran parte. El hombre comenzaría a vivir al día sin preocuparse por su vejez ni por el futuro de su familia, sin preocuparse por perfeccionar ni por desarrollar su industria. La civilización retrocedería rápidamente bajo un régimen así.
Cuanto más débil es la parte negativa del interés, más poderoso es el incentivo que impulsa al hombre a ahorrar.
Examinemos ahora la parte positiva del interés.
Esta representa trabajo, daños y riesgos.
Si usted se esfuerza, si sufre algunos daños y si corre ciertos riesgos al conservar su capital, por lo general está obligado a esforzarse más, a soportar más daños y a correr más riesgos al prestarlo.
¿Bajo qué circunstancias usted, como capitalista, está dispuesto a prestar capital?
Es cuando usted mismo no lo emplea actualmente. Lo presta voluntariamente hasta que lo necesite. Se le presentan dos prestatarios, dos hombres que actualmente necesitan capital: ¿con cuál de los dos hará negocios? Elegirá, ¿no es cierto?, a aquel que le ofrezca las mejores garantías materiales y morales, al más rico y al más probo, es decir, al que le reembolsará con más seguridad. A menos, sin embargo, que su competidor le ofrezca una suma mayor, en cuyo caso valorará la diferencia de los riesgos y de las ofertas, y decidirá. Si elige al segundo, es porque le parece que el excedente de la oferta equilibra, e incluso supera un poco, la diferencia en las garantías materiales y morales.
El interés sirve, entonces, para cubrir los riesgos.
Usted presta su capital por un período determinado; pero ¿está seguro de que no lo necesitará en ese período? ¿Acaso no puede ocurrir algún accidente que le obligue a recurrir a sus ahorros? ¿No sucede, con la misma frecuencia, que uno presta un capital que necesita para sí mismo? En el primer caso, el daño es sólo eventual; en el segundo, es real; pero eventual o real, ¿acaso no debe ser compensado?
El interés sirve, entonces, para compensar los daños.
Usted conserva su capital en una caja fuerte, en un granero o en otro lugar. Si lo presta, estará obligado a tomarse ciertas molestias, a realizar cierto trabajo, para desplazarlo, hacer constar el préstamo y vigilar el uso del capital prestado. Este trabajo debe ser remunerado.
El interés sirve, entonces, para pagar por un trabajo.
Una prima que sirve para cubrir un riesgo, una compensación que sirve para cubrir un daño, un salario que sirve para remunerar un trabajo, tales son los elementos positivos de los costos de producción del interés.
Estos tres elementos se encuentran, en grados diferentes, en todos los préstamos con intereses.
EL SOCIALISTA. Se suprimiría al organizar el crédito.
EL ECONOMISTA. ¡Veámoslo! ¿Se trata de riesgos? Haga lo que haga, usted prestamista, ya sea banquero, intermediario, productor de capital, ahorrador, siempre correrá riesgos al prestar.
A menos que:
1° Trate únicamente con personas de una probidad absoluta y una inteligencia perfecta;
2. O con personas cuya industria no esté expuesta, ni directa ni indirectamente, a ninguna catástrofe fortuita.
Hasta entonces correrá riesgos, y habrá que pagarle una prima para cubrirlos.
EL SOCIALISTA. Concuerdo; pero si la industria fuese menos afortunada, esta prima podría ser considerablemente reducida.
EL ECONOMISTA. Sí, considerablemente. Estudie entonces las causas reales que hacen que la industria tenga éxito en lugar de fundar bancos de cambios10. Estudie nuevamente las causas que alteran la moralidad de las poblaciones o deprimen su inteligencia.
EL CONSERVADOR. Este es un punto de vista que me parece bastante nuevo. El interés, por lo tanto, puede ser más bajo en un país donde hay mucha moralidad e inteligencia práctica para los negocios que en uno donde hay poca.
EL ECONOMISTA. Digamos que debe ser más bajo. ¿No estaría usted más dispuesto a prestarle a un hombre honesto que a uno medio pícaro?
EL CONSERVADOR. Ni que decir.
EL ECONOMISTA. ¡Pues bien! Eso que hace usted, todos los demás lo hacen. La tasa de interés sube a medida que la moralidad baja; sube todavía más a medida que la inteligencia se deprime o se distorsiona. Recuerde bien estas máximas económicas, y sepa cómo aplicarlas adecuadamente.
Los riesgos, que sin duda forman la parte más considerable de los costos de producción del interés, pueden caer en una proporción muy grande; pero dudo que puedan desaparecer por completo.
EL SOCIALISTA. Si no recuerdo mal, uno de los líderes de la escuela sansimoniana11, el Sr. Bazard, pensaba todo lo contrario.
EL ECONOMISTA. Usted se está confundiendo. Esto es lo que el Sr. Bazard escribió en su prefacio a la traducción francesa de la Defensa de la usura de Jeremy Bentham:
“…. Permítanme concluir que el interés, como representación del alquiler de los instrumentos de trabajo, tiende a desaparecer por completo, y que, de las partes que lo componen hoy, la prima del seguro es la única que debe permanecer de manera reducida, como consecuencia del progreso de la organización industrial, en proporción de los únicos riesgos que pueden considerarse por encima de la previsión y la sabiduría humanas12”.
Tal como el Sr. Bazard, dudo que los riesgos del préstamo desaparezcan por completo alguna vez; porque no creo que alguna vez logremos suprimir todos los accidentes, naturales o de otro tipo, que amenazan el capital prestado. Por lo tanto, quienes emplean el capital, y lo exponen a la destrucción, tendrán siempre que pagar una prima de seguro para cubrir este riesgo.
EL SOCIALISTA. Sin embargo, la mutualidad…
EL ECONOMISTA. Ninguna mutualidad puede evitar que un riesgo existente recaiga sobre alguien. Si le presta capital a un agricultor cuyos edificios agrícolas pueden ser destruidos por un incendio, cuyos cultivos pueden ser devastados por el granizo, los gorgojos y, ¿quién sabe qué más todavía? Por consecuencia, usted corre varios riesgos. Estos riesgos deben estar cubiertos; de lo contrario, no prestará.
EL SOCIALISTA. Pero, ¿y si el agricultor está asegurado contra incendios, granizo y gorgojos?
EL ECONOMISTA. No obstante, pagará una prima anual sobre el capital que usted le prestó para aumentar su material de trabajo o desarrollar sus cultivos; solo que, en lugar de pagárselo a usted, se lo pagará a la aseguradora. Pagará menos, porque asegurar es su especialidad, y no la suya; pero les pagará. Las partes del interés que él pagará anualmente para usar su capital estarán separadas, pero subsistirán de todas maneras.
EL CONSERVADOR. Y el alquiler, ¿cree usted, como el Sr. Bazard, que puede desaparecer?
EL ECONOMISTA. El alquiler, tal como lo define el Sr. Bazard, es la parte de los costos de producción del interés que representa la compensación por daños y el salario del trabajo.
¿Es posible desprenderse de un capital sin experimentar ningún daño como consecuencia de su ausencia? Sí, si uno está seguro de no necesitarlo hasta el momento en que le sea reembolsado, o incluso de poder recuperarlo o realizarlo sin pérdida13. ¿Estas dos circunstancias podrán presentarse algún día de manera regular, normal, permanente? ¿Ocurrirá que todo el capital empleado en la producción será reembolsable o realizable sin pérdida, a voluntad de los prestamistas?
EL CONSERVADOR. ¡Quimeras!
EL ECONOMISTA. No seré tan categórico. Es necesario remarcar que todos los capitales empleados o incluso empleables en la producción no constituyen todo el capital disponible de la sociedad. Por lo general, uno solo presta el capital que no necesita actualmente. Pues bien, puede suceder que uno no preste nada más. Entonces uno ya no sufriría ningún daño efectivo al prestar. ¿Será posible suprimir, de la misma manera, el daño eventual? ¿La rotación de capitales llegará a funcionar de una manera suficientemente perfecta como para que la salida de capital de la producción sea regularmente compensada por la entrada? Esto es lo que no sabría decir, pero es posible. Si la producción y circulación de capitales no estuviese ralentizada y perturbada por mil obstáculos, pronto tendríamos claridad sobre este punto.
Queda el salario que remunera el trabajo del préstamo, las molestias que el prestamista asume al prestar. Este trabajo es real y, como todo trabajo real, merece un salario.
Desde la invención y multiplicación de los bancos, este trabajo se ha desplazado o dividido. El capitalista que envía su dinero a un banco no asume más que un pequeño trabajo. En cambio, el banco que presta este dinero a un empresario industrial realiza un trabajo real y soporta costos considerables. Este trabajo debe ser remunerado, estos costos deben ser cubiertos. ¿Quién debe pagarlos? Evidentemente aquel que emplea el capital, quien a su vez los trasladará al consumidor de la mercancía producida con la ayuda de ese capital14.
¿Podemos suponer que estas tarifas desaparecerán alguna vez? ¡No! Si bien pueden reducirse por la multiplicación del número de intermediarios que ejercen el negocio de prestamistas de capital, no pueden anularse por completo. Un banco debe y deberá siempre pagar su local, a sus empleados, etc15. Esto, al menos, es una parte indestructible de los costos de producción del interés.
EL CONSERVADOR. ¡Ah! Es tan afortunado.
EL ECONOMISTA. ¿Por qué? ¿Acaso la sociedad que consume los productos del trabajo no está interesada en que se vendan al precio más bajo posible? El interés del capital figura en mayor o menor medida en el precio de todas las cosas. Si no existiera o se redujera, estas cosas se conseguirían a cambio de una menor cantidad de trabajo, puesto que contendrían menos de este último.
El bienestar general de la población crece a medida que el interés baja; llegaría a su punto máximo si el interés cayera naturalmente a cero.
EL SOCIALISTA. Entiendo perfectamente este análisis de los costos de producción del interés; veo que el interés se compone de partes reales que hay que cubrir, de lo contrario… de lo contrario…
EL ECONOMISTA. … los capitalistas no prestarían su capital, o si se vieran obligados a prestarlo, dejarían de formarlo, dejarían de ahorrar. Ahora bien, como los capitales, salvo tal vez los metales preciosos y algunos otros productos, son esencialmente destructibles, los capitales actuales de la sociedad, los campos de trigo, los pastos, los viñedos, las casas, los muebles, las herramientas, los suministros, desaparecerían en poco tiempo si uno no se dedicara a mantenerlos y renovarlos mediante el trabajo y el ahorro.
EL SOCIALISTA. Logró expresar mi pensamiento. Veo también que estas diferentes partes de los costos de producción naturalmente tienden a reducirse. Pero, ¿el precio corriente del interés realmente siempre es la representación exacta de los elementos o costos de producción del interés?
EL ECONOMISTA. Con el capital pasa lo mismo que con todo lo demás. Cuando se ofrece más capital del que se demanda, el precio corriente del interés baja. Sin embargo, nunca puede caer muy por debajo de los costos de producción, pues es preferible conservar un capital que prestarlo con pérdida. Puede subir cuando la demanda de capital es más activa que su oferta. Pero si la desproporción se vuelve demasiado grande, los capitales atraídos por la prima cada vez más considerable que se les ofrece pronto fluyen hacia el mercado y se restablece el equilibrio. El precio corriente se confunde entonces, de nuevo, con el precio natural.
Este equilibrio se establece por sí mismo, a menos que obstáculos ficticios lo impidan. Les hablaré de estos obstáculos cuando hablemos de los bancos. Pero es principalmente sobre los costos de producción que es necesario actuar para bajar la tasa de interés de manera regular y permanente. Pero estos costos no pueden ser suprimidos, en todo o en parte, mediante una ley.
EL CONSERVADOR. ¡Por fin, volvemos a la tasa legal!
EL ECONOMISTA. No se le puede decir a un capitalista: “No cederás tu capital por encima de un interés máximo del cinco y seis por ciento” así como tampoco se le puede decir a un comerciante: “No venderás azúcar por encima de un precio máximo de dos reales por libra”16. Si con dos reales el comerciante no puede pagar el costo de fabricar azúcar y remunerar su propio trabajo, dejará de vender azúcar. Asimismo, si con un interés máximo del cinco o seis por ciento el capitalista no cubre los riesgos del préstamo, el daño que resulta de la privación de su capital y la molestia que se toma en prestar, dejará de prestar.
EL CONSERVADOR. Sin embargo, no deja de prestar. Mi usurero…
EL ECONOMISTA. O si continúa prestando, ¿no estará obligado a añadir al interés la prima por los riesgos adicionales que corre al violar la ley? Esto es lo que su usurero no dejó de hacer. Sin la ley de la tasa de interés, habría exigido tal vez sólo el veinte por ciento, o incluso menos.
EL CONSERVADOR. ¡Qué! ¿Cree usted que el costo de producción del interés sobre el capital prestado a mi hijo asciende realmente al veinte por ciento?
EL ECONOMISTA. Lo pienso. Corremos grandes riesgos al prestar a los jóvenes habituales de Breda-Street. Estos amables descontadores del derecho a la herencia no ofrecen garantías morales muy sólidas, ¿no es así?
EL SOCIALISTA. Sin embargo, en definitiva, la ley que prohíbe la usura no pudo tener resultados muy funestos. Uno puede evadirla muy fácilmente.
EL ECONOMISTA. Desengáñese: muchos hombres se encuentran en tal situación que no pueden pedir prestado a menos que paguen un interés alto. Sin embargo, dado que la ley prohíbe los llamados préstamos usurarios, las personas que respetan religiosamente la ley existente, sea buena o mala, se abstienen de prestar a estos necesitados. Ellos se dirigen entonces a ciertos individuos que no tienen tales escrúpulos, y que aprovechan su reducido número y la intensidad de las necesidades de sus clientes para elevar aún más la tasa de interés17.
La ley que limita la tasa de interés establece, como ven, un verdadero monopolio en beneficio de los prestamistas menos escrupulosos, y en perjuicio de los prestatarios más miserables. Es gracias a esta ley absurda que los prestamistas turbios o usureros asfixian a los obreros y pequeños comerciantes que se endeudan a corto plazo, los comerciantes que acaban de sufrir una desgracia, y tantos otros.
¿Comprenden ahora que la economía política se levanta, en nombre del interés de las masas, contra esta limitación del derecho a prestar, y que asume la defensa de la usura?
EL SOCIALISTA. Sí, lo entiendo. Veo que la ley no impide la usura; veo, por el contrario, que la endurece. Veo que si esta ley restrictiva fuera abolida, los prestatarios más necesitados pagarían una prima menor a los prestamistas.
EL ECONOMISTA. Sería un beneficio inmenso para las clases más miserables de la sociedad. Exijamos, pues, la abolición del interés legal. Será la mejor forma de vencer a los usureros y acabar con la usura18.
NOTAS DEL AUTOR Y TRADUCTORES
- NdT: A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, la Ópera se convirtió en un lugar de encuentro para la burguesía triunfante de Francia, compuesta esencialmente por hombres. Jóvenes mundanos ávidos de placer buscaban la compañía de mujeres sensuales y libertinas. En esa época, las bailarinas procedían a menudo de familias desfavorecidas. Muchas de ellas veían en la Ópera una forma de salir de la pobreza, pero, en lugar de ello, cayeron en una red de trata y prostitución. El pintor Edgar Degas retrató esta realidad en varias de sus obras como La leçon de danse y Le foyer de la danse à l’Opéra de la rue Le Peletier. ↩︎
- NdT: Aquí Molinari parece equivocarse. Mediante el principio de interés compuesto, el 2% mensual equivale, redondeando, al 27% anual. ↩︎
- NdT: La parte inicial de la obra de Turgot Memoria sobre préstamos de dinero (Ed. Liber&Libertas, 2019) retrata con sumo detalle los riesgos a los cuales estaban expuestos los prestamistas. ↩︎
- NdT: La calle Henry-Monnier (también llamada Breda-Street) en el noveno distrito de París fue un lugar conocido por la prostitución. ↩︎
- NdT: Esta propuesta dio lugar a una fuerte disputa en 14 cartas intercambiadas entre Pierre-Joseph Proudhon y Fréderic Bastiat en 1850. ↩︎
- NdT: Aquí se nota la influencia de la teoría del valor-trabajo, correspondiente a economistas clásicos como A. Smith y D. Ricardo, pero refutada en la actualidad, especialmente gracias a las contribuciones de la Escuela Austriaca de Economía. Turgot, contemporáneo de Smith, demostró en su memoria sobre préstamos, escrita en 1770, un mejor entendimiento del valor y las motivaciones profundas del intercambio: “El intercambio, siendo libre para ambas partes, sólo puede tener como motivo la preferencia que cada contratante da a la cosa que recibe en comparación a la que entrega. Esta preferencia, implica que cada parte atribuye a la cosa que adquiere, un valor mayor que a la cosa que entrega, respecto a su utilidad personal, a la satisfacción de sus necesidades o de sus deseos.” (Memoria sobre préstamos de dinero, p. 52, Liber & libertas, 2019). Quizás por la influencia británica de la época, Molinari se apoyó en Smith y no en las ideas más acertadas de su predecesor francés. ↩︎
- NdT: Una garlopa es una herramienta de carpintería que se utiliza para cepillar superficies de madera. ↩︎
- NdT: El Marché des Innocents fue un antiguo mercado situado en una plaza homónima en el actual primer distrito de París. ↩︎
- NdT: Históricamente, agio significaba “Beneficio que se obtiene del cambio de la moneda, del descuento de letras o pagarés, etc”. https://www.rae.es/tdhle/agio ↩︎
- NdT: Esta es una referencia al banco de cambios fundado por Proudhon en 1849 (ver Primera Velada). ↩︎
- NdT: Esta escuela hace referencia a los seguidores del socialista utópico Henri de Saint-Simon (ver Primera Velada). ↩︎
- Prefació de la Defensa de la Usura, por J. Bentham. — Compilación de Economía Política, t. II, pág. 518. Edición Guillaumin. ↩︎
- NdT: En este contexto, “realizarlo sin pérdidas” significa liquidar el capital y obtener un valor equivalente al que se tenía inicialmente, sin sufrir ninguna reducción de valor. ↩︎
- NdT: Esta visión ha evolucionado, especialmente a partir de los trabajos de Carl Menger (Ver principio de imputación). Asimismo, el camino lógico se hace en el sentido contrario al descrito por Molinari: el consumidor marca su preferencia por un precio de determinado bien y le corresponde al productor ver si ese precio justifica destinar su capital a la producción de dicho bien. ↩︎
- NdT: Incluso siendo un gran visionario, Molinari no podía anticipar el alto grado de virtualidad que hoy caracteriza al sistema bancario y la existencia de las fintech que reduce aún más los costos de transacción. ↩︎
- NdT: Hemos elegido traducir la palabra “sous” por “reales”, pues ambas son antiguas divisiones del franco francés y de la peseta española antes de que dichas monedas adopten un sistema decimal de subdivisión. Veinte “sous” conformaban un franco, del mismo modo que 4 “reales” u 8 “cuartos” conformaban una peseta. ↩︎
- NdT: La situación que Molinari plantea existe en América Latina: Gobiernos, a menudo bajo presión popular, regulan las tasas de interés. Prestamistas particulares se retiran del mercado y dan espacio a prestamistas inescrupulosos que no solo cobran altos intereses sino también ejercen violencia en caso de impago. En el Perú, por ejemplo, se han denunciado las prácticas criminales del crédito “gota a gota”. ↩︎
- NdT: El lector puede profundizar en este tema recurriendo a la Memoria sobre préstamos de dinero de Turgot (1770), Ed. Liber & Libertas, 2019. ↩︎