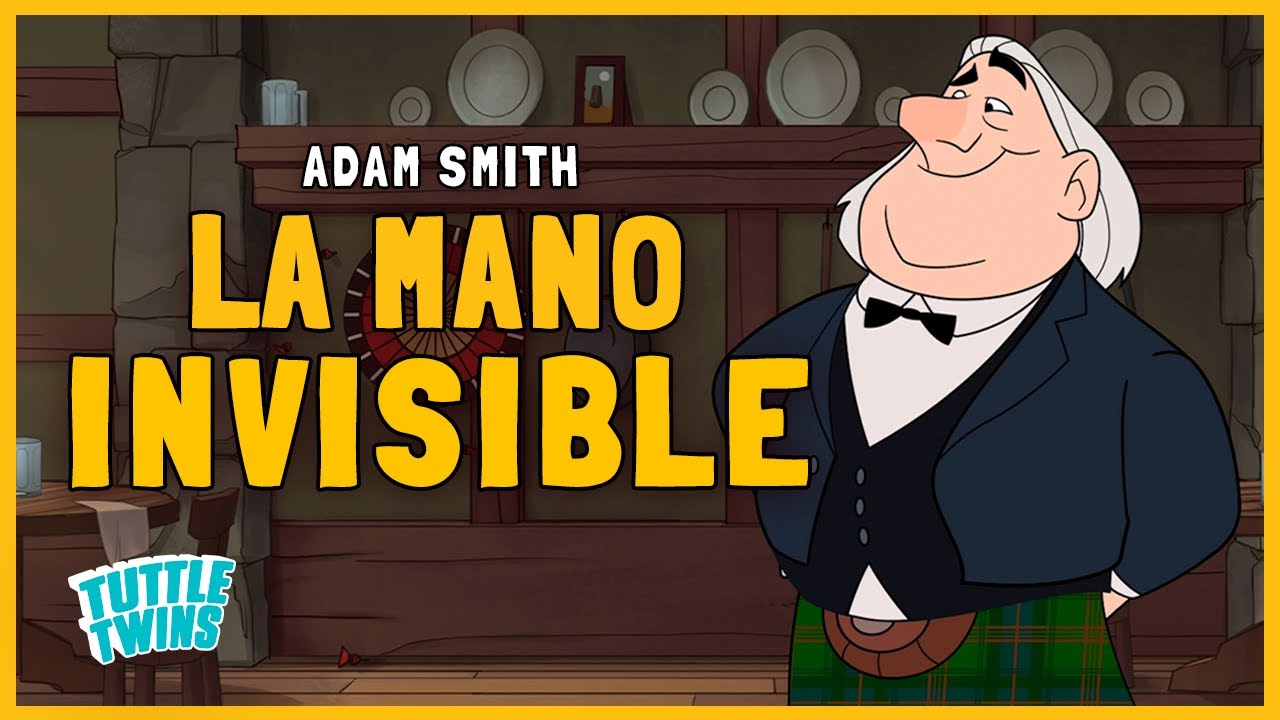RESUMEN: Ataques a la propiedad interior. — Industrias monopolizadas o subvencionadas por el Estado. — Emisión monetaria. — Naturaleza y uso del dinero. — Por qué un país no puede quedarse sin numerario1. — Vías de comunicación. — Explotadas caro y mal por el Estado. – Transporte de cartas. — Maîtres de poste2. — Que la intervención del gobierno en la producción es necesariamente siempre perjudicial. — Subvenciones y privilegios para los teatros. — Bibliotecas públicas. — Subvención de cultos. — Monopolio de la educación. — Sus resultados funestos.
EL ECONOMISTA: No sólo se atenta contra la propiedad exterior, sino también contra la propiedad de la persona sobre sí misma, sus facultades, sus fuerzas, la propiedad interior.
Se viola la propiedad interior cuando a un hombre se le prohíbe utilizar sus facultades como mejor le parezca, cuando se le dice: No te dedicarás a tal o cual industria, o, si lo haces, estarás sujeto a ciertos impedimentos, se te exigirá obedecer ciertas regulaciones. El derecho natural que posees a emplear tus facultades de la manera más útil para ti y los tuyos se verá disminuido o regulado. — ¿En virtud de qué? — En virtud del derecho superior de la sociedad. — ¿Pero si no hago uso perjudicial alguno de mis facultades? — La sociedad está convencida de que no puedes dedicarte a ciertas industrias sin perjudicarla. — ¿Pero si la sociedad se equivoca? ¿Si al aplicar libremente mis facultades a cualquier rama de la producción no le hago daño alguno? — Pues ¡qué pena por ti! La sociedad no puede estar equivocada.
Pero, al equivocarse así, ¿la sociedad no se inflige a sí misma un daño? Las regulaciones que obstaculizan la actividad del productor, ¿no tienen como resultado inevitable y seguro la disminución de la producción y el aumento del precio de los productos? Si una industria es regulada y vejada en presencia de otras industrias que permanecen libres, ¿no se dará preferencia a estas últimas? O, si uno se resigna a practicar la industria regulada, ¿no se trasladará a los consumidores parte de la carga de las vejaciones y regulaciones?
Dejemos de lado los regímenes donde todas las industrias están reguladas, donde ningún trabajador puede disponer libremente de sus facultades, donde el trabajo sigue siendo esclavo. Gracias a Dios, estas monstruosidades comienzan a ser cada vez menos frecuentes. Ocupémonos solamente de estos regímenes bastardos en los que algunas industrias son libres, otras están reguladas y otras están monopolizadas por el Estado.
Este es el deplorable régimen que impera actualmente en Francia.
EL CONSERVADOR. ¿Está afirmando que el gobierno perjudica a la sociedad al regular ciertas ramas de la producción y gestionar él mismo ciertas industrias?
EL ECONOMISTA. Eso es lo que afirmo.
Toda regulación, al igual que todo monopolio, se traduce en un aumento directo o indirecto del precio de los productos y, por tanto, en una disminución de la producción.
El gobierno produce más caro y peor que los particulares; primero, porque al encargarse de varias industrias, desconoce, si bien no en los detalles, al menos en la dirección general, el principio económico de la división del trabajo; segundo, porque al sustituir, directa o indirectamente, el monopolio de una industria, desconoce el principio económico de la libre competencia.
EL CONSERVADOR. Así entonces, el gobierno emite la moneda, construye las carreteras y los ferrocarriles, y distribuye la educación de manera más cara y de peor calidad de lo que lo harían los particulares.
EL ECONOMISTA. Sin duda alguna.
EL CONSERVADOR. ¡Incluso el dinero!
EL ECONOMISTA. El dinero como cualquier otra mercancía.
EL CONSERVADOR. ¿Acaso acuñar moneda no es un atributo de la soberanía?
EL ECONOMISTA. No más que fabricar clavos o botones de polainas. ¿Por qué emitir moneda debería ser un atributo de la soberanía? ¿Qué es el dinero? Un instrumento a través del cual se produce el intercambio de valores…..
EL SOCIALISTA. Hay intercambios directos. Una multitud de intercambios se realizan también utilizando papel.
EL ECONOMISTA. Hay muy poco intercambio directo, y cada vez habrá menos a medida que se extienda la división del trabajo. Un hombre que se ha pasado la vida fabricando la décima parte de un alfiler no puede intercambiar directamente este producto por las cosas que necesita. Primero debe cambiarlo por una mercancía intermedia, que siempre puede cambiarse fácilmente por todas las cosas. Esta mercancía intermedia debe ser duradera, fácil de dividir y transportar. Diversos metales como el oro, la plata y el cobre reúnen estas cualidades en distintos grados. Por eso se utilizan como instrumentos de cambio, como dinero.
En cuanto al papel, también puede utilizarse como dinero, pero sólo si representa un valor positivo, un valor que ya ha sido creado, un valor plasmado en un objeto existente y disponible que puede utilizarse como dinero.
EL CONSERVADOR. Esto es lo que no comprenden, desafortunadamente, los partidarios del papel moneda.
EL ECONOMISTA. Pero usted mismo me parece que no tiene una idea muy exacta del dinero cuando dice que la emisión de este vehículo de intercambio es un atributo de la soberanía. Lo que le da valor a una moneda de oro o de plata no es que un soberano haya grabado en ella su efigie, sino que contiene una cierta cantidad de trabajo. Poco importa que la haya fabricado y grabado un gobierno o un particular. ¡Me corrijo! Los particulares la fabricarían mejor y a mejor precio; además, se encargarían de abastecer el mercado con una mejor variedad de monedas, acorde a las necesidades de la circulación. Además, si las monedas hubieran sido fabricadas por particulares desde el principio, la falsificación habría sido más rara.
EL SOCIALISTA. ¿Qué puede usted saber de ello?
EL ECONOMISTA. Las falsificaciones eran cometidas en el pasado por las mismas personas que tenían el derecho exclusivo de reprimir todo tipo de rapiñas y fraudes, por lo que necesariamente quedaban impunes. A ello hay que añadir que el público no tenía forma alguna de evitarlas, pues los soberanos también se atribuían el derecho exclusivo de acuñar moneda.
Si la acuñación de moneda hubiese permanecido libre, los particulares la habrían emprendido del mismo modo que uno emprende cualquier industria que puede generar un beneficio.
EL CONSERVADOR. ¿La fabricación de moneda puede generar un beneficio?
EL ECONOMISTA. Como cualquier otra fabricación. En Francia, el gobierno cobra tres francos por acuñar un kilogramo de plata y nueve francos por acuñar un kilogramo de oro. Esto cubre más o menos el coste de producción de la moneda. En Inglaterra, la acuñación es gratuita.
EL CONSERVADOR. ¡Ajá! Encuéntrenme entonces a un particular dispuesto a trabajar gratis.
EL ECONOMISTA. Desconfíe, por favor, de las palabras gratis, gratuito, gratuidad. Nada de lo que cuesta trabajo es gratuito; lo que ocurre es que hay diferentes maneras de remunerar ese trabajo. En Francia, los consumidores de moneda pagan directamente por su fabricación; en Inglaterra, los contribuyentes cubren ese costo, indirectamente, en forma de impuestos.
¿Cuál de estas dos formas de remunerar el trabajo es la más económica y la más equitativa? Evidentemente la primera. En Francia, la fabricación de moneda cuesta anualmente una cierta cantidad, un millón por ejemplo. Los particulares que hacen convertir lingotes en moneda reembolsan directamente este millón. Si la acuñación fuese gratuita, como en Inglaterra, los costos de producción serían cubiertos por los contribuyentes. Pero la recaudación de impuestos no es gratuita; en Francia, su costo asciende al menos al trece por ciento del monto recaudado. Si nuestra acuñación fuese gratuita, entonces, no costaría un millón, sino un millón ciento treinta mil francos.
Hasta aquí la economía de la gratuidad.
Pasemos ahora a la equidad de la producción gratuita. ¿Quién debe pagar por una mercancía? Quien la consume, ¿no es cierto? — ¿Quién debe, en consecuencia, cubrir los costos de fabricación de la moneda? Aquellos que utilizan la moneda.
EL CONSERVADOR. Pero todo el mundo la utiliza.
EL ECONOMISTA. Con la diferencia de que algunos individuos, los más ricos, la utilizan mucho; y otros, los más pobres, la utilizan poco. Cuando la acuñación se paga directamente, es reembolsada por los consumidores de numerario en proporción a su consumo; cuando se paga indirectamente, cuando es gratuita, es reembolsada por todos, tanto por los pequeños consumidores como por los grandes, a menudo por los unos más que por los otros. Todo depende de la base impositiva. ¿Es eso justicia?
Si el gobierno acuña gratuitamente, los costos de producción de la moneda se elevan al máximo; si cobra directamente por la acuñación, aun así produce a un costo mayor que la industria privada, porque fabricar moneda no es su especialidad.
Si la acuñación hubiese permanecido libre, probablemente la habrían llevado a cabo las grandes casas de orfebrería. Bajo este régimen, los consumidores podrían rechazar la moneda de los falsificadores y, además, hacer que se les imponga un castigo ejemplar; en tales condiciones, las falsificaciones serían extremadamente raras.
EL SOCIALISTA. Pero, al coaligarse para mantener la oferta de moneda por debajo de la demanda, ¿esos fabricantes libres no obtendrían beneficios enormes a costa del público?
EL ECONOMISTA. No. Primero, porque, en última instancia, se puede recurrir a lingotes a falta de moneda; y segundo, porque la competencia libre no tarda en romper incluso las coaliciones más fuertes. Cuando se rompe el equilibrio entre la oferta y la demanda, los precios suben lo suficiente como para atraer a nuevos competidores. Entonces comienza la producción por fuera de la coalición, hasta que el precio corriente vuelve a caer al nivel de los costos de producción.
EL SOCIALISTA. ¡Ah! Siempre la misma ley.
EL ECONOMISTA. Siempre. Esta ley explica también por qué un país nunca puede quedarse desprovisto de numerario. Cuando las necesidades de la circulación superan la oferta de numerario, el precio de los metales crece progresivamente. Entonces se deja de exportar lingotes; al contrario, resulta ventajoso importarlos, hasta que se restablece el equilibrio3.
EL SOCIALISTA. Esto destruye uno de los principales argumentos de los proteccionistas.
Una objeción más. Si la fabricación de monedas fuese libre, ¿sería posible llegar a la unidad monetaria? ¿Cada fabricante no suministraría su propia moneda? Uno ya no sabría a qué atenerse.
EL ECONOMISTA. Hay miles de fabricantes de calicó, pero sólo un pequeño número de variedades de calicó4.
En Mánchester, veinte o treinta manufactureros tejen piezas de calidad y dimensiones parecidas. Con la moneda ocurriría lo mismo: sólo se acuñarían aquellas piezas que el público encontrara convenientes y ventajosas para usar. Si todos los pueblos quisieran usar la misma moneda, se llegaría naturalmente a la unidad monetaria. Si prefirieran monedas y medidas distintas, adaptadas a sus hábitos y necesidades particulares, entonces ¿por qué, dígame usted, habría que imponerles una unidad monetaria?
EL SOCIALISTA. Puede que usted tenga razón. Puedo entender, hasta cierto punto, que se deje la fabricación de monedas a la industria privada. Los fabricantes pueden, en efecto, competir entre sí de tal manera que resulte imposible la constitución de un monopolio. Pero, ¿ocurre lo mismo con todas las industrias de las que se ha hecho cargo el gobierno? ¿No son las vías de transporte, por ejemplo, monopolios naturales?
EL ECONOMISTA. No hay monopolios naturales. ¿Cómo pueden los constructores y gestores de vías de transporte obtener beneficios monopolísticos? Elevando el precio del transporte por encima de los costos de producción. Pero en cuanto el precio corriente supera los costos de producción, la competencia es irresistiblemente atraída…
EL SOCIALISTA. ¿Se construirían entonces dos o tres rutas paralelas de un punto a otro?
EL ECONOMISTA. Eso no sería necesario. La competencia entre las vías de transporte, sobre todo las más perfeccionadas como los ferrocarriles, canales, etc., opera dentro de un radio considerable. Si, por ejemplo, el ferrocarril de Le Havre a Estrasburgo elevara sus tarifas de transporte, el tránsito de pasajeros y mercancías hacia el centro de Europa se desviaría de inmediato a favor de Amberes o Ámsterdam. Para los puntos intermedios, existe la competencia de los canales, los ríos, los tramos más o menos paralelos o las carreteras ordinarias, competencia que se vuelve más activa cuando hay un intento de monopolio… siempre, claro está, que la competencia permanezca libre.
En esas condiciones, el precio corriente del transporte no podrá superar por mucho tiempo los costos de producción.
Ahora bien, supongo que estará usted de acuerdo conmigo en que los particulares construyen y gestionan las rutas a menor costo y con mejor calidad que los gobiernos. ¿No basta comparar las carreteras de Inglaterra con las de Francia?
EL SOCIALISTA. Este hecho es indiscutible. Pero, ¿no es esencial que la circulación permanezca libre y gratuita?
EL ECONOMISTA. ¿No hemos ahondado ya en el misterio de la gratuidad? ¿Ha olvidado usted que ninguna mercancía, ya sea moneda, educación o transporte, puede ser proporcionada gratuitamente por el gobierno sin que, en realidad, la paguen los contribuyentes? ¿Ha olvidado también que, en ese caso, la mercancía cuesta, además de los costos normales de producción, los costos de la recaudación del impuesto? Si nuestras carreteras no fueran gratuitas, serían pagadas por quienes las usan, en proporción a su uso, y costarían menos.
Lo que es cierto para las grandes vías de transporte no lo es menos para las pequeñas. Esos gobiernos locales que llamamos departamentos y municipios construyen carreteras con cargo a sus propios presupuestos, aunque necesitan la aprobación del gobierno central. Con el voto de las mayorías en los consejos municipales o departamentales, estas carreteras se construyen y gestionan a expensas de todos los contribuyentes. Bajo el régimen monárquico, cuando sólo los contribuyentes ricos tenían voz en los consejos municipales, departamentales o del Estado, los campesinos pobres estaban obligados a financiar en gran parte obras decretadas … ¿en beneficio de quién? Le dejo que lo piense. Las corveas del Antiguo Régimen reaparecieron disfrazadas con el benigno título de “prestaciones en especie”.
La única forma de poner fin a estas escandalosas iniquidades es dejar las vías, grandes y pequeñas, a la industria privada, al igual que todo tipo de transporte.
EL CONSERVADOR. ¿Sin exceptuar el transporte de cartas?
EL ECONOMISTA. Sin exceptuar el transporte de cartas.
EL SOCIALISTA. ¡Venga ya!
EL ECONOMISTA. El servicio postal no siempre ha estado en manos del gobierno. Antes de la revolución del 89, el transporte de cartas estaba concesionado a empresas privadas. En 1788, este contrato reportaba doce millones al Estado. Pero, como se puede imaginar, el precio de las cartas era muy elevado. Los grandes concesionarios repartían sobornos a los administradores encargados de debatir y fijar las tarifas. Prosperaban bajo este régimen. Pero el público pagaba ampliamente su opulencia.
¿Qué se podía hacer para remediar los flagrantes abusos de este sistema de concesión? Sencillamente, se podía haber dejado el servicio postal a la libre competencia. El costo del transporte de las cartas habría descendido rápidamente hasta el nivel más bajo posible con este nuevo régimen. Pero se prefirió volver a poner el correo en manos del Estado. El público no ganó nada, ¡al contrario! El transporte de cartas siguió siendo muy caro y se volvió mucho menos seguro. Como saben, los abusos de confianza y las deshonestidades se han multiplicado de manera alarmante en el servicio postal.
EL CONSERVADOR. Esto es demasiado cierto.
EL ECONOMISTA. Durante mucho tiempo, el gobierno también se arrogó el derecho de violar la correspondencia. No hace mucho que se abolió el cabinet noir5, y algunos afirman que sigue existiendo. Lo peor es que no se tiene ningún control para evitar estos riesgos y afrentas. Los particulares tienen terminantemente prohibido transportar cartas. El transporte clandestino de correspondencia está sujeto a rigurosas sanciones.
EL SOCIALISTA. ¡Qué barbaridad!
EL ECONOMISTA. He ahí las ventajas del comunismo… Si el transporte de cartas fuera libre, usted podría responsabilizar a los transportistas de la violación de su correspondencia y de los robos cometidos en su perjuicio. Con el monopolio comunista del gobierno, nada de eso es posible. Usted está a merced de la administración.
EL SOCIALISTA. Al menos, al fin nos han dado la reforma postal.
EL ECONOMISTA. Sí, pero la reforma postal eliminó un abuso sólo para reemplazarlo por otro. En Inglaterra, durante varios años, ocasionó un déficit considerable en los ingresos; se había bajado tanto la tarifa que la mitad de los costos de transporte de cartas recaía sobre los contribuyentes. Había una semi-gratuidad. Ahora bien, ¿no es justo que los gastos de toda correspondencia los paguen quienes la envían y la reciben? ¿Por qué un pobre campesino analfabeto, que nunca ha escrito ni recibido una carta en su vida, debe contribuir a pagar el envío de las voluminosas misivas del Sr. Turcaret o de las cartas de amor de su vecino el Sr. Lovelace6? ¿Existe un comunismo más inicuo y más odioso que este?
¿Habría que hablar de los privilegios del servicio de diligencias7? En el pasado, los maîtres de poste instituidos por Luis XI gozaban del monopolio del transporte de viajeros. Con el tiempo, se vieron obligados a compartir ese monopolio con las diligencias reales y, finalmente, a dejar un espacio a las empresas libres. Sin embargo, tras insistentes reclamos, se obligó a los nuevos empresarios a pagar a los encargados de los relevos, aunque no utilizaran sus caballos, una indemnización de veinticinco céntimos por posta y por caballo enganchado (ley del 15 de ventoso del año XIII8). Esta indemnización ascendió a seis millones al año. Pero los ferrocarriles redujeron considerablemente esta fuente de ingresos. De ahí las grandes protestas de los maîtres de poste. Querían obligar también a las compañías ferroviarias a subvencionarlos. Las compañías se resistieron. El asunto sigue pendiente.
Hay que decir, en defensa de los maîtres de poste, que unas regulaciones que datan del reinado de Luis XI les obligan a mantener estaciones de relevo de caballos en lugares donde estas son completamente inútiles. Pero, ¿no es absurdo subvencionar una industria que ya no funciona a expensas de una que sí funciona? ¿No es absurdo y grotesco al mismo tiempo obligar a los empresarios de diligencias a pagar una renta para sostener los caballos ociosos de los maîtres de poste?
EL SOCIALISTA. Es absurdo y grotesco, en efecto. Pero si el gobierno, los departamentos y los municipios dejaran completamente de intervenir en la industria del transporte, en la construcción de carreteras, canales, puentes, calles, si dejaran de establecer comunicaciones entre las distintas partes del país y de velar por el mantenimiento de las comunicaciones establecidas, ¿el sector privado se encargaría de esta tarea indispensable?
EL ECONOMISTA. ¿Cree usted que la piedra lanzada al aire acabará cayendo?
EL SOCIALISTA. ¡Es una ley física!
EL ECONOMISTA. Pues bien, es en virtud de la misma ley física que todas las cosas útiles como carreteras, puentes, canales, pan, carne, etc. se producen tan pronto como la sociedad las necesita. Cuando una cosa útil es demandada, la producción de tal cosa tiende naturalmente a producirse con una intensidad de movimiento igual a la de la piedra que cae.
Cuando una cosa útil es demandada sin ser producida aún, el precio ideal, el precio que se le pondría si se produjera, crece en progresión geométrica a medida que la demanda crece en progresión aritmética. Llega un momento en que ese precio se eleva lo suficiente como para superar todas las resistencias del entorno y entonces la producción se pone en marcha.
Dicho esto, el gobierno no puede intervenir en ninguna actividad de producción sin causar un daño a la sociedad.
Si produce una cosa útil después de que el sector privado la haya producido, perjudica a la sociedad privándola de ese bien durante el intervalo.
Si la produce al mismo tiempo que el sector privado, su intervención también es dañina, pues produce a un costo mayor que los particulares.
Si, por último, la produce antes, la sociedad no resulta menos perjudicada… ¿Se escandaliza usted? Se lo voy a demostrar.
¿Con qué producimos? Con trabajo actual y trabajo antiguo o capital. ¿Cómo un particular que emprende una industria nueva obtiene trabajo y capital ? Yendo a buscar trabajadores y capitales en los lugares donde los servicios de estos agentes de la producción son menos útiles y, en consecuencia, se les paga menos.
Cuando un producto nuevo tiene menos demanda que los productos antiguos, cuando su creación aún no cubre sus costos, los particulares se abstienen cuidadosamente de crearlo. Sólo comienzan su producción cuando están seguros de que podrán cubrir sus costos.
¿De dónde saca el gobierno, que va por delante de ellos, la mano de obra y el capital que necesita? Los obtiene de donde los particulares los habrían obtenido ellos mismos, es decir, de la sociedad. Pero al iniciar una producción antes de que puedan cubrirse los gastos, o antes de que los beneficios naturales de esta nueva empresa alcancen el nivel de los de las industrias existentes, ¿no está el gobierno desviando el capital y la mano de obra de un empleo más útil que el que les da? ¿No está empobreciendo a la sociedad en lugar de enriquecerla?
El gobierno emprendió demasiado pronto, por ejemplo, la construcción de algunos canales que atraviesan desiertos. El trabajo y el capital que dedicó a la construcción de estos canales, aún sin terminar después de un cuarto de siglo, estarían sin duda mejor empleados en el lugar de donde los tomó. Por el contrario, comenzó demasiado tarde y multiplicó muy poco los telégrafos, de los que se reservó el monopolio o la concesión. Sólo tenemos dos o tres líneas de telégrafos eléctricos, que además son de uso exclusivo del gobierno y de las compañías ferroviarias. En Estados Unidos, donde esta industria es libre, los telégrafos eléctricos se han multiplicado hasta el infinito y sirven a todo el mundo.
EL SOCIALISTA. Admito estas observaciones para las industrias puramente materiales; pero de todos modos estarán de acuerdo conmigo, creo, en que el gobierno debe preocuparse un poco del desarrollo intelectual y moral de la sociedad. ¿No tiene el derecho, o más bien el deber, de dar una dirección saludable a las artes y a las letras, a la educación, y de intervenir al servicio de los cultos ? ¿Puede abandonar estas nobles ramas de la producción a los vaivenes de la especulación privada?
EL ECONOMISTA. Sin duda, tendría ese derecho y estaría obligado a cumplir con ese deber, si su intervención en este ámbito de la producción no fuera siempre y necesariamente perjudicial, al igual que en la otra.
¿Se trata de las bellas artes? El gobierno pensiona a algunos hombres de letras y subvenciona ciertos teatros. Creo haberles demostrado que los hombres de letras prescindirían fácilmente de la miserable subvención que se les concede si sus derechos de propiedad fueran plenamente reconocidos y respetados9. Las subvenciones al teatro son uno de los abusos más flagrantes y escandalosos de nuestra época.
EL CONSERVADOR. Se ha demostrado muchas veces que el Teatro Francés y la Ópera no podrían sobrevivir sin subvenciones. ¿Querría usted, por casualidad, que se suprimieran el Teatro Francés y la Ópera?
EL ECONOMISTA. Observen primero la profunda iniquidad que se esconde tras este régimen de subvenciones. El Estado gasta cada año más de dos millones para mantener dos o tres teatros de París. Estos teatros son precisamente los que frecuenta la parte más acomodada de la burguesía parisina. ¿Quién paga esos dos millones? Todos los contribuyentes, el pobre campesino de la Baja Bretaña, que nunca ha entrado ni entrará en una sala de espectáculos, al igual que el rico asiduo del palco de la ópera. ¿Es esto justicia? ¿Es justo obligar a un pobre labrador, que se pasa la vida encorvado sobre el mango de su arado, a contribuir a los pequeños placeres de los ricos burgueses de París10?
EL SOCIALISTA. ¡Eso es explotación!
EL CONSERVADOR. Pero, una vez más, ¿prefieren que no haya Ópera ni Teatro Francés? ¿Y dónde quedan los intereses de nuestra gloria nacional?
EL ECONOMISTA. Cuando Luis XIV aplastaba al pueblo con impuestos para construir su frío y lamentable palacio de Versalles; cuando reducía a los miserables habitantes del campo a vivir de pasto para costear los suntuosos gastos de su corte, ¿acaso no invocaba también la gloria de Francia? ¡La gloria! ¿Qué diablos quiere decir con eso?
EL CONSERVADOR. Son las grandes cosas que un pueblo puede lograr.
EL ECONOMISTA. Nada es más grande, nada es más espléndido que la justicia. El siglo en que se deje de expoliar a muchos en beneficio de pocos, en que la justicia se convierta en la ley soberana de las sociedades, será el más grande de los siglos.
Pero no creo que las subvenciones sean necesarias para los teatros; al contrario, estoy convencido de que les resultan perjudiciales. Los teatros subvencionados son, precisamente, los que peor manejan sus negocios. ¿Por qué? Se lo voy a decir.
Observe, para empezar, que una parte de esas subvenciones les es arrebatada por distintos medios. Un teatro subvencionado está obligado a conceder entradas gratuitas a ministros, representantes influyentes y una multitud de miembros de la administración, tanto de alto como de bajo rango. La subvención sirve, pues, en primer lugar, para ofrecer gratuitamente el placer del espectáculo a una multitud de personas…
EL SOCIALISTA. Que perfectamente pueden pagar su entrada.
EL ECONOMISTA. Mucho más, sin duda, que quienes se la pagan. En segundo lugar, las subvenciones sirven para enriquecer a los directores menos escrupulosos. Un teatro tiene un déficit de cincuenta mil francos, el director pide una subvención de ciento cincuenta mil francos. Le es concedida. Repone el déficit, cede su privilegio y se va a disfrutar de las rentas que le ha proporcionado el Estado.
Los teatros subvencionados están continuamente en déficit. ¿Es a pesar de la subvención o a causa de ella? Lo juzgará usted.
Una empresa libre, una empresa que está obligada a cubrir por sí misma todos sus costos, hace prodigiosos esfuerzos para conseguir este fin. Mejora la calidad de su producto, disminuye el precio, inventa todos los días algún nuevo procedimiento para atraer a la clientela. Es para ella una cuestión de vida o muerte. Una empresa privilegiada y subvencionada no hace esos esfuerzos. Con la vida asegurada, aunque su clientela la abandonara por completo, aunque su déficit anual igualara el total de sus costos, es natural que la empresa subvencionada se permita tratar al público con desdén. — Si Tortoni11 recibiera una subvención del gobierno para vender sus helados, ¿seguiría esforzándose igual por que su negocio funcione? ¿No terminarían sus helados volviéndose tan detestables como ciertas obras de cierto teatro? ¿No acabaría el público amante de los buenos helados abandonando en masa su local? ¡He ahí para qué habría servido la subvención a la industria nacional del helado!
Pero hay algo peor que las subvenciones: los privilegios. La industria teatral no es libre en Francia. No se le permite a cualquiera abrir un teatro, ni siquiera un establecimiento que se le parezca. Hace poco, cuando los cafés líricos empezaron a ganar popularidad, los teatros privilegiados se sintieron amenazados. Los directores presentaron una petición colectiva para lograr la supresión de esta industria rival. El ministro se negó a acceder a la petición de los directores, pero prohibió a los cafés líricos: 1° representar obras de teatro; 2° vestir a sus cantantes. ¿No es esta una decisión digna de la Edad Media?
EL CONSERVADOR. Admito que es burlesco.
EL ECONOMISTA. Esto ocurrió en el año 1849 y en el pueblo más culto de la tierra. ¡Pero los directores no son tan culpables! Obedecen a necesidades creadas por el privilegio.
El régimen de privilegios es esencialmente precario. Todos los privilegios son temporales. Pero la primera condición de toda producción económica es una posesión segura e ilimitada. Hay en toda industria costos generales que requieren un largo plazo para ser cubiertos. Tal es el caso de los costos de construcción, mejora o embellecimiento de los locales. Si estos costos se distribuyen a lo largo de un período de explotación prolongado, se vuelven casi imperceptibles. Si se concentran en un período corto, por el contrario, elevan considerablemente los costos. Bajo un régimen de usufructo temporal, se tiende naturalmente a minimizar este tipo de costos. Pocas salas están peor construidas y peor mantenidas que los teatros de París. Y aun así, los costos de embellecimiento aún pesan considerablemente sobre los presupuestos de los directores.
Además, como cualquier industria, los teatros tienen temporadas altas y bajas. En las industrias libres, se trabaja menos en la temporada baja con el fin de evitar las pérdidas. Pero los teatros están obligados a trabajar todo el año, ya sea que generen o no beneficios. Es una condición expresa de sus privilegios.
EL SOCIALISTA. ¡Qué absurdo inconcebible!
EL ECONOMISTA. Sus costos de producción se incrementan, por tanto, en toda la suma que están obligados a perder durante la temporada baja. Si a eso le añadimos un impuesto exorbitante en favor de los establecimientos de beneficencia, comprenderá fácilmente por qué el precio de los espectáculos resulta excesivamente alto12. Entenderá también por qué los directores persiguen de manera tan implacable a sus competidores.
Si la industria teatral fuera libre, los costos de construcción y mantenimiento de las salas podrían repartirse a lo largo de un período indefinido. También sería posible equilibrar constantemente la producción según las exigencias del consumo. Se representaría mucho en la temporada alta, se representaría menos en la baja. Así, los costos de producción caerían al nivel más bajo posible, y la competencia se encargaría de nivelar siempre el precio corriente con los costos de producción. La disminución de los precios aumentaría el consumo y, por lo tanto, la producción. Habría más teatros, más actores, más autores.
EL CONSERVADOR. ¿No se rebajaría el arte al vulgarizarse?
EL ECONOMISTA. Estoy convencido, por el contrario, de que se elevaría y ampliaría. Cada vez que la producción se desarrolla, se perfecciona. Hoy se quejan de que el arte dramático languidece y se rebaja. Confíen en la libertad para elevarlo y devolverle la vida.
Lo que es cierto para los teatros no lo es menos para las bibliotecas, los museos, las exposiciones y las academias.
EL SOCIALISTA. ¡Cómo! ¿Usted querría que el Estado deje de abrir libremente sus bibliotecas al público?
EL ECONOMISTA. Soy de la opinión de que habría que cerrar las bibliotecas públicas en aras de la difusión del conocimiento.
EL CONSERVADOR. ¡Ah! Esa paradoja ya es demasiado. Me rebelo.
EL ECONOMISTA. Rebélese, pero escuche. El Estado posee un cierto número de bibliotecas. El gobierno abre algunas gratuitamente al público. No las abre todas, nótenlo bien. Algunas bibliotecas no son más que un pretexto para mantener bibliotecarios. Los gastos de gestión de las bibliotecas públicas, incluyendo el mantenimiento de los edificios, ascienden anualmente a más de un millón. Eso significa que todos los contribuyentes deben pagar impuestos para que unos cuantos puedan ir a estudiar o leer gratis a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Mazarino y otras. Si las bibliotecas públicas fueran administradas por el sector privado, se ahorraría primero todo el costo de la recaudación de impuestos. Los lectores pagarían una suma inferior a la que actualmente paga la nación.
EL CONSERVADOR. Sí, pero pagarían algo, y hoy no pagan nada. ¿Acaso no es una economía detestable aquella que regatea el gasto en ciencia?
EL ECONOMISTA. En efecto, es una economía detestable. Pero investigue bien, por favor, cómo se emplea ese millón que los contribuyentes regalan cada año a los consumidores de libros. Examine los establecimientos privados de Francia y si encuentra uno solo cuya administración sea tan desastrosa como la de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, uno solo donde la riqueza esté tan mal empleada y el público tan mal atendido, le daré la razón.
EL SOCIALISTA. El servicio de la Biblioteca Nacional está deplorablemente organizado, eso es cierto. No hay un solo establecimiento industrial en Francia que no haga su inventario cada año; la Biblioteca aún no ha conseguido completar el suyo. Iniciado desde tiempos inmemoriales, su catálogo aún no está terminado. Pero se podría administrar mejor este gran establecimiento nacional.
EL ECONOMISTA. No lo creo. Mientras siga atrapada en el vasto comunismo del Estado, la Biblioteca Nacional no podrá ser bien administrada.
En realidad, la gestión comunista de las bibliotecas públicas tiene como resultado privar al público de la mayor parte de los tesoros de la ciencia. Pongan ese capital en manos de la industria privada y verán el provecho que sabrá sacar de él. Verán cómo esas riquezas científicas, hoy tan lentas y difíciles de alcanzar, se volverán rápidas y accesibles. Ya no se perderán largas horas, y a menudo días enteros, esperando en vano un libro o un manuscrito; uno será atendido de inmediato. La industria privada no hace esperar.
¿Acaso la ciencia saldría perdiendo?
EL CONSERVADOR. ¿No es posible un término medio? ¿No pueden subsistir las bibliotecas públicas junto a aquellas gestionadas por la industria privada?
EL ECONOMISTA. Ese es el régimen bastardo que existe actualmente. Por un lado, tenemos bibliotecas públicas donde riquezas innumerables permanecen prácticamente improductivas; por el otro, salas de lectura caras y mal abastecidas.
Si no existieran las bibliotecas gratuitas, las salas de lectura crecerían enormemente; todas las riquezas de la ciencia y la literatura se acumularían allí provechosamente; cada rama del saber tendría pronto su biblioteca especializada, donde nada faltaría a los investigadores; donde las riquezas científicas y literarias estarían disponibles para el público tan pronto como fueran producidas. Al mismo tiempo, la libre competencia obligaría a estos establecimientos a bajar sus precios al mínimo posible.
EL SOCIALISTA. ¡Qué más da! Los estudiantes pobres y los científicos necesitados se verían afectados por ese régimen.
EL ECONOMISTA. Los costos de una biblioteca o de una sala de lectura representan la menor parte del gasto en educación. En cuanto a los científicos pobres, ellos suelen trabajar para libreros que les reembolsan sus gastos de investigación. Hoy, una parte de esos gastos recae sobre los contribuyentes. ¿No sería más justo que los asumieran exclusivamente los compradores de libros? En realidad, ellos no saldrían perdiendo, pues los libros serían más sustanciosos si las investigaciones fuesen más accesibles.
Así que no he señalado ninguna paradoja al afirmar que hay que cerrar las bibliotecas públicas en aras de la difusión del conocimiento. La gratuidad de las bibliotecas es comunismo; y, ya sea que se trate de ciencia o de industria, el comunismo es barbarie.
Ese comunismo detestable se encuentra también en el régimen de la enseñanza y de los cultos.
EL CONSERVADOR. Ataquen a la universidad todo lo que quieran, pero, por favor, respeten los cultos. La Religión es nuestra última ancla de salvación.
EL ECONOMISTA. Es en el propio interés de la Religión que el Estado deje de subvencionar los cultos.
¿Es justo que un hombre que no practica ninguno de los cultos reconocidos por el Estado esté obligado, aun así, a pagarles un salario? ¿Es justo pagar por algo que uno no utiliza? ¿Acaso no condenan todas las morales religiosas un abuso, un expolio de esta naturaleza? Sin embargo, ese expolio, ese abuso, se comete todos los días en Francia, en beneficio de los cultos reconocidos. ¡Mala suerte para los contribuyentes que practican cultos que el Estado no reconoce13!
¿Cree usted que esta flagrante iniquidad es beneficiosa para la Religión?
¿Sigue creyendo que los cultos no estarían mejor administrados si el Estado dejara de subvencionarlos? ¿Cree usted que los servicios religiosos no se prestarían con mayor inteligencia y mayor celo si el Estado dejara de otorgar a los clérigos una remuneración asegurada? Por lo demás, la experiencia ya se ha pronunciado al respecto. En ningún lugar los servicios religiosos están mejor organizados que en Estados Unidos, donde los cultos no reciben subvención alguna. Muchos eclesiásticos ilustrados están convencidos de que el mismo régimen produciría en Francia los mismos resultados.
EL SOCIALISTA. Es un experimento que hay que hacer.
EL ECONOMISTA. El régimen actual de educación es aún más vicioso que el régimen de cultos. La nación asigna anualmente una suma de diecisiete millones a una empresa que distribuye la educación en nombre del Estado, y que tiene ventaja sobre las empresas rivales.
Bajo el Antiguo Régimen, la educación, como todas las demás industrias, estaba en manos de ciertas corporaciones privilegiadas. La revolución destruyó estos privilegios. Desafortunadamente, la Asamblea Constituyente y la Convención se apresuraron a decretar la creación de escuelas públicas costeadas por el Estado, los departamentos o los municipios. Napoleón extendió y agravó esa concepción comunista al fundar la Universidad14.
Anclada en las tradiciones del Antiguo Régimen y criada bajo la mirada celosa del despotismo, la Universidad del siglo XIX se dedicó a distribuir la enseñanza del siglo XV o XVI. Se puso a enseñar lenguas muertas como se hacía entonces, sin la menor sospecha de que lo que fue útil en el siglo XVI podía haber dejado de serlo en el XIX.
EL CONSERVADOR. ¿Por qué?
EL ECONOMISTA. Concibo que generalmente se hayan enseñado las lenguas antiguas durante el Renacimiento. El pueblo, apenas salido de las tinieblas de la Edad Media, poco había cultivado la ciencia y la literatura. Para adquirir conocimientos, ideas e imágenes, se tenía que recurrir al vasto almacén de la Antigüedad, cuyas riquezas acababan de ser desenterradas. La herramienta indispensable para asimilar esta riqueza era la lengua. No se podía aprender lo que sabían los antiguos sin conocer el griego y el latín15.
En el siglo XIX, la situación cambió. Todas las ideas, todos los conocimientos de la antigüedad han pasado a las lenguas modernas. Se puede aprender todo lo que sabían los antiguos sin conocer las lenguas antiguas. Las lenguas modernas son una herramienta universal que sirve para todo, para el pasado y para el presente. Las lenguas muertas se parecen hoy en día a esas máquinas antiguas y respetables que se encuentran en el Conservatorio de Artes y Oficios16, pero que ya no se utilizan en las fábricas.
Se ha afirmado, no lo ignoro, que es imprescindible conocer las lenguas muertas para aprender bien las lenguas vivas. Pero si así fuera, ¿no estaríamos obligados a aprender media docena de lenguas antiguas para dominar el francés, porque ¡Dios sabe de cuántos agregados se ha formado nuestra lengua! Una vida entera no sería suficiente. ¿Cuántos pedantes escolares escriben con soltura en latín, y no saben siquiera escribir correctamente en francés? Voltaire ciertamente no era tan bueno en latín como el Jesuita Patouillet o el Padre Nonotte17. Las lenguas muertas son instrumentos que estorban innecesariamente el cerebro y a menudo lo nublan.
EL CONSERVADOR. ¿Qué quiere decir?
EL ECONOMISTA. Digo que al enseñar griego y latín a los niños, se les transmiten prematuramente las ideas, los sentimientos y las pasiones de dos pueblos que, si bien fueron muy civilizados en su época, hoy serían considerados auténticos bárbaros. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a los sentimientos morales. Al someter a los niños modernos al régimen del griego y el latín, se introducen en sus almas los prejuicios y los vicios de una civilización apenas naciente, en lugar de transmitirles los conocimientos y las nociones morales de una civilización avanzada; se los convierte en pequeños bárbaros bastante inmorales….
Si la educación hubiese gozado de los beneficios de la libertad, en lugar de pasar del detestable régimen del privilegio al aún más detestable régimen del monopolio comunista, hace tiempo que habría desechado el viejo instrumental de las lenguas muertas, tal como lo han hecho las industrias de libre competencia con sus viejas máquinas. A los niños se les enseñaría lo que realmente les puede ser útil; se les dejaría de enseñar lo que les es inútil o incluso nocivo. El latín y el griego quedarían confinados a los cerebros de esos hombres-museo que llamamos políglotas.
EL CONSERVADOR. Coincido con usted en que hay que hacer reformas considerables en el régimen de la Universidad. Era odioso, por ejemplo, obligar a las instituciones rivales de la Universidad a pagarle una retribución anual; no lo era menos impedir que estos establecimientos abrieran sin autorización especial e imponerles la inspección de agentes de la Universidad. Pero, ¿no sería bueno permitir que subsistan, además de las instituciones privadas plenamente libres, las instituciones del Estado y de los municipios? ¿Esta sana rivalidad no serviría admirablemente al progreso de la educación?
EL ECONOMISTA. Ese régimen difícilmente sería preferible al actual. He aquí por qué:
Los centros educativos que pertenecen al Estado y a los municipios no se financian por sí mismos ni están obligados a hacerlo. El tesoro público y las arcas municipales se encargan de cubrir sus déficits. Los contribuyentes, tanto los que tienen hijos como los que no, cargan con parte de los costos de esta educación comunista. Ahora, le pregunto, ¿puede la industria privada competir de manera justa con los establecimientos semigratuitos? Esa semi-gratuidad es, en verdad, muy cara, ya sea por la mala calidad de la educación o por el aumento total de los costos. Pero, ¿los centros estatales y municipales no disponen de la posibilidad de bajar sus precios indefinidamente?, ¿no se ha planteado incluso que la educación sea completamente gratuita? En realidad, se trataría de encarecerla al máximo, pero, al mismo tiempo, haría inviable toda competencia. Si el Estado se encargara de suministrar generosamente telas a mitad de precio o gratuitamente, ¿quién en su sano juicio seguiría fabricando telas? ¿Podría la industria textil libre desarrollarse realmente en presencia de un competidor que regala su mercancía?
La libertad educativa será una pura ilusión hasta que el Estado, los departamentos y los municipios dejen total y absolutamente de intervenir en la educación pública.
EL SOCIALISTA. ¿Acaso los centros estatales y municipales no podrían cubrir sus gastos tal como lo hace la industria privada?
EL ECONOMISTA. ¡Que lo intenten! Supriman el presupuesto de la instrucción pública, obliguen a los centros de la Universidad y de los municipios a cubrir todos sus gastos, y ya veremos cuánto duran.
EL CONSERVADOR. Al menos, ¿está de acuerdo en que el Estado debe mantener la supervisión de los centros educativos?
EL ECONOMISTA. No veo ningún inconveniente al respecto. Pero creo que la supervisión del Estado se volvería pronto innecesaria en un régimen de auténtica libertad.
Lo que hoy impide que los centros educativos mejoren tanto en calidad como en precio es la situación precaria en la que los ha dejado la competencia desigual con la Universidad. La libertad les daría estabilidad. La educación se organizaría entonces a gran escala, del mismo modo en que se organiza y desarrolla toda industria cuyo futuro está asegurado. Interesados en dar a conocer los avances logrados en sus centros educativos, los directores abrirían sus puertas al público. Los padres de familia podrían evaluar por sí mismos la calidad de los insumos materiales, intelectuales y morales que se brindan a sus hijos. Esta forma de supervisión valdría, me parece, tanto como la de los inspectores de la Universidad18.
EL SOCIALISTA. Esa transparencia de la educación pública me agradaría bastante; pero, una vez más, ¿cree usted que la iniciativa privada podría satisfacer todas las necesidades de la educación?
EL ECONOMISTA. Para ello, confíe en la ley de la oferta y la demanda. Tan pronto como exista una verdadera necesidad de educación, habrá interés por satisfacerla. La oferta educativa, hasta ahora aprisionada por las trabas del sistema regulador, no tardaría en desplegar todo su potencial bajo este régimen. La educación sería mejor y más barata, por lo tanto, más extendida. Finalmente, estaría distribuida de forma justa. El pobre ya no tendría que pagar por la educación del hijo del rico, el soltero ya no sería gravado en favor del hombre casado. Habría una oferta más abundante y una distribución más justa. ¿Qué más se puede pedir?
NOTAS DEL AUTOR Y DEL TRADUCTOR
- NdT: Ver Séptima Velada ↩︎
- NdT: Ver más adelante en esta Velada ↩︎
- NdT: Molinari toma aquí un atajo teórico al suponer que el desequilibrio entre oferta y demanda de numerario se resolvería directamente mediante la importación de metales preciosos. En realidad, antes de llegar a ese punto, el aumento del precio del oro al interior del país induciría a la población a desprenderse de objetos suntuarios como joyas, adornos y reliquias familiares que volverían así al circuito monetario. Al mismo tiempo, las industrias que usan oro tenderían a reducir su consumo mediante miniaturización, reciclaje y mejoras tecnológicas. Este comportamiento refleja un sistema de autorregulación mucho más complejo y eficiente que el simple recurso a la importación. Además, al ser el oro divisible casi infinitamente sin pérdida de valor, su poder adquisitivo tiende a aumentar con el tiempo, generando una presión deflacionaria inherente. Esto lo convierte en una de las pocas monedas realmente sanas. ↩︎
- NdT: El calicot o calicó es una tela de algodón básica, como la muselina o el percal. ↩︎
- NdT: Durante el Antiguo Régimen, el cabinet noir o gabinete negro era una oficina del Estado dedicada a interceptar y leer correspondencia privada. ↩︎
- NdT: Estos personajes provienen de obras literarias. El Sr. Turcaret es el protagonista de Turcaret ou le Financier, una comedia de Alain-René Lesage representada por primera vez en la Comédie-Française en 1709. Es un antiguo criado que se ha enriquecido mediante especulaciones dudosas y estafas. Por su parte, el Sr. Lovelace es un personaje de Clarissa, or, the History of a Young Lady, una novela epistolar de Samuel Richardson publicada en Londres en 1748. Es un aristócrata que utiliza su ingenio, encanto y riqueza para manipular a las mujeres. ↩︎
- NdT: En el Antiguo Régimen, este era un sistema de transporte organizado con relevos de caballos para viajeros y correo. Los maîtres de poste eran los encargados de las estaciones de relevo. Su rol estaba entre lo logístico y lo empresarial: proveían caballos, establos y a veces también hospedaje para los viajeros. ↩︎
- NdT: Esta forma de indicar la fecha proviene del Calendario Republicano Francés adoptado por la Convención Nacional en 1793. La Convención, controlada en ese entonces por los jacobinos, buscaba eliminar las referencias religiosas y adaptar el calendario al sistema decimal. Para ello, cambió el nombre de los meses y estableció que 1792, año de la proclamación de la República Francesa, sería el año I. En este texto de Molinari ya hemos visto una referencia a dicho calendario: en la Séptima Velada se menciona pradial, un mes de primavera. En este caso, ventoso es uno de los meses de invierno y el año XIII corresponde a 1805. ↩︎
- NdT: Ver Segunda Velada. ↩︎
- NdT: El debate sobre la legitimidad de financiar espectáculos culturales con dinero de los contribuyentes sigue vigente. Este argumento del economista, que cuestiona si es justo que contribuyentes pobres financien actividades culturales consumidas mayoritariamente por élites urbanas, ha reaparecido en múltiples ocasiones cuando se discute el rol del Estado en el financiamiento de la cultura en América Latina. Un ejemplo reciente ocurrió en Perú tras la aprobación de una polémica Ley de Cine en el año 2024. ↩︎
- NdT: El Café Tortoni fue un establecimiento parisino ubicado en el número 22 del Boulevard des Italiens. Fundado en 1798 por un napolitano llamado Velloni, el local pasó rápidamente a manos de su empleado Giuseppe Tortoni, quien le dio su nombre y lo transformó en un espacio emblemático de la vida cultural y gastronómica de París en el siglo XIX. Se hizo famoso por perfeccionar el arte de los helados y postres fríos. ↩︎
- En provincia y en la periferia de París, los directores de espectáculos cobran, en cambio, un gravamen de una quinta parte de la recaudación bruta en los espectáculos de saltimbanquis, trileros, etc. Estos placeres del pobre están gravados en beneficio de los placeres del rico. He aquí la igualdad que nos legó el régimen monárquico. ↩︎
- Los cultos reconocidos son cuatro, a saber: la religión católica romana, la religión protestante (confesión de Augsburgo), la religión luterana y la religión judía. ↩︎
- NdT: En este contexto, el término Universidad se refiere al sistema nacional de educación, supervisado, regulado y financiado por el Estado.
↩︎ - NdT: En este pasaje, Molinari adopta una visión típica del pensamiento ilustrado y liberal del siglo XIX. La Edad Media era caracterizada como una época de oscuridad intelectual, en contraste con un Renacimiento idealizado como el renacer del saber antiguo. Esta interpretación, frecuente en la historiografía clásica, ha sido ampliamente cuestionada por estudios más recientes que destacan la vitalidad intelectual del Medioevo y su papel fundamental como base de los avances posteriores del Renacimiento y la Ilustración. ↩︎
- NdT: El Conservatorio Nacional de Artes y Oficios fue fundado en 1794. Originalmente estaba pensado como un espacio para mostrar herramientas y máquinas útiles para las artes y los oficios, pero a partir de 1819 se dedica también a la educación. Actualmente es un centro público de enseñanza superior e investigación y cuenta con su propio museo denominado Museo de Artes y Oficios. ↩︎
- NdT: Jean-Baptiste Patouillet (1699–1779) y Claude-Adrien Nonnotte (1711–1793) fueron clérigos jesuitas franceses activos en las polémicas religiosas e intelectuales del siglo XVIII. Patouillet es principalmente conocido por haber recibido burlas reiteradas por parte de Voltaire, más que por sus propios escritos. Nonnotte, por su parte, destacó como apologista católico y adversario declarado de la filosofía ilustrada; es autor del Examen critique ou Réfutation du livre des mœurs (1757), una respuesta directa al Essai sur les mœurs de Voltaire. La mención subraya la crítica de Molinari al academicismo estéril. ↩︎
- NdT: Sin una supervisión estatal centralizada, la validación de la calidad educativa recaería también en los propios actores del mercado. Las empresas, al seleccionar egresados según su desempeño profesional, funcionarían como certificadoras implícitas de las universidades. Estas, a su vez, al observar el desempeño de sus estudiantes según el colegio de procedencia, generarían incentivos para la mejora de la educación escolar. ↩︎