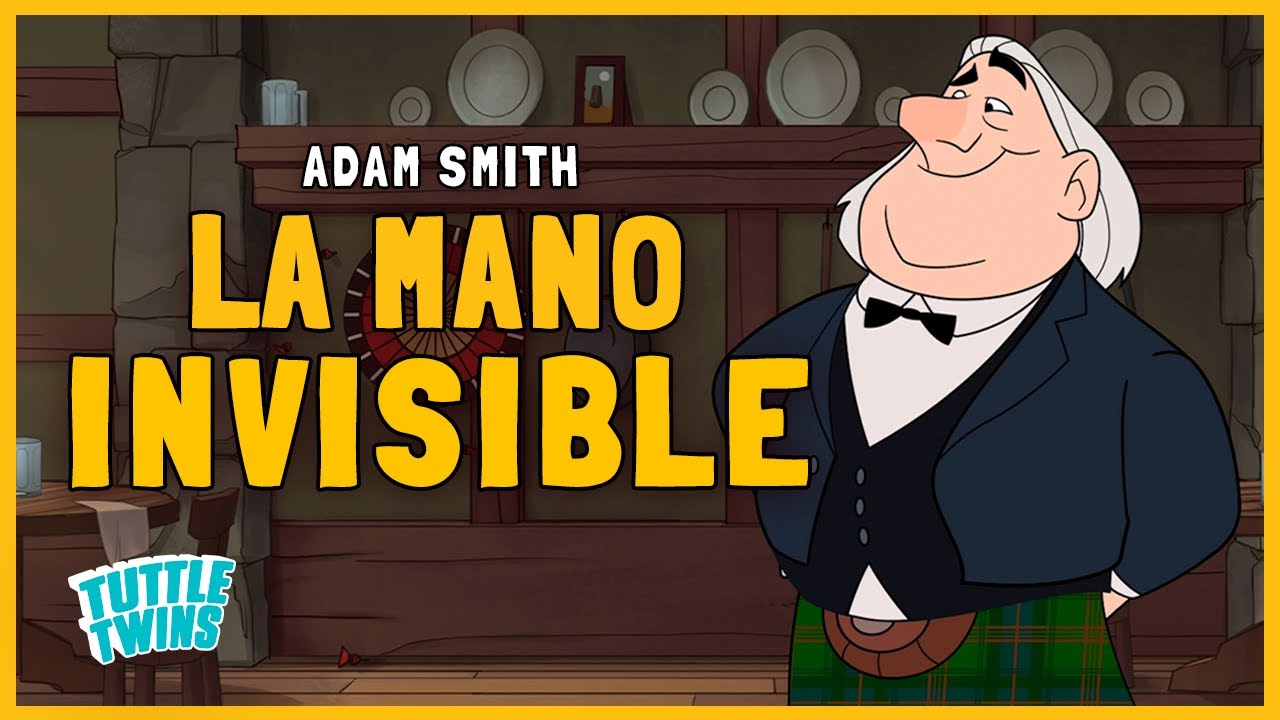Condiciones para el Orden Legal Parcial (OLP)
Para comprender por qué el OLP boliviano relativo a la regulación del sistema político sobre la entrada y salida del poder ejecutivo, careció de una tradición estable de alternancia; resulta útil primero contrastar dos concepciones opuestas sobre el origen del orden que pueda desprenderse un sistema que limite dicho accionar político de forma efectiva. Planteamiento Hayekiano: la del orden tipo cosmos (espontáneo), y por otro, la de un orden construido (deliberadamente), llamado de tipo taxis.
Ahora bien, F. A. Hayek no pretende destruir o inutilizar el orden tipo taxis, más bien lo reordena epistemológicamente: 1) el derecho representa el nivel del cosmos: las reglas generales y abstractas que emergen evolutivamente que orientan la cooperación social. 2) la legislación pertenece al nivel del taxis: las disposiciones deliberadas que deben derivarse y mantenerse coherentes con las reglas generales y abstractas. 3) La libertad surge como el resultado de esa relación: un sistema donde el orden espontáneo (derecho) limita y guía la acción del poder legislativo (taxis), para que este pueda preservar la esfera individual de la acción.
Entonces, F. A. Hayek, define el orden como “una situación en la que una multiplicidad de elementos de diverso género se hallan en tal relación unos con otros, que del conocimiento de una parte temporal o espacial del conjunto podremos aprender a formarnos expectativas sobre otras partes del mismo conjunto, o por lo menos expectativas con una buena posibilidad de resultar acertadas” (Hayek, Derecho, legislación y libertad, Vol. 1. P. 36) Las acciones humanas, por tanto, prevalecen sobre cualquier intento de construcción deliberada. Pues los individuos actúan y se adaptan a hechos particulares que han sido transmitidos a lo largo de generaciones, que no conocen conscientemente sus efectos, pero a la vez se hacen de normas/reglas que permiten la coordinación social por medio de la experiencia acumulada. Entonces, estas normas tienen origen por medio de la costumbre, el hábito o la imitación, pues han sido descubiertas y desarrolladas evolutivamente, y no así, diseñadas o construidas racionalmente, pretendiendo ordenar las decisiones de las acciones humanas. De esta forma nuestro comportamiento tiende a ajustarse a estas reglas adecuadas conforme al contexto espacial y temporal que se encuentra, ya que estas normas han sido seleccionadas culturalmente por su eficacia práctica.
Son generales porque se aplican a todos los casos habidos y por haber; porque refleja la racionalidad del conjunto que ha acumulado la humanidad a lo largo de siglos y siglos, lo que ha permitido que se seleccionen de forma inconsciente y/o tácitamente las mejores o las que les sirven para el éxito de las interacciones humanas; por ende, deben ser normas prohibitivas en el sentido negativo de la misma. Son abstractas porque se encuentran en la razón humana, la cual, no requiere necesariamente de su articulación en el lenguaje, porque su función esencial es que se pueda comunicar, ya sea por aprendizaje o imitación. Se puede decir que se trata de una imitación del lenguaje experimental. En cambio, las de tipo taxis, deben actuar como un árbitro y no como ingeniero social que limite la acción humana, sino la del estado; ahí es donde radica la esencia de un estado de derecho.
En Bolivia, este orden nunca logró existir o tratar si quería consolidarse como un OLP estable y previsible. Pese a que la institucionalidad pretendió refundar repetidas veces, fue una hecha bajo el aspecto del constructivismo hiperracional. Lo cual, indica la ruptura constitucional permanentemente. La constitución vigente desde el 2009, es un claro ejemplo de aquella pretensión de crear una sociedad—ingeniería social— inspirada en el “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, implicó un ordenamiento muy detallado y programático de absolutos derechos positivos, cargado de fines ideológicos específicos, como lo indica Jorge Asbun: “los elementos (…) imprescindibles para una constitución invasora , son: 1) Un robusto catálogo de derechos; 2) Altos niveles de normas materiales o sustantivas en los campos económicos, sociales y otros, 3) Constitución como norma directamente aplicable; 4) Rigidez Constitucional; y 5) Activismo judicial. (Asbun, 2020, p. 70) Este orden construido, del cual Bolivia es parte, es a la vez, inherentemente frágil. Depende para su vigencia real de la continuidad del grupo que la creó, cuando ese grupo pierde el poder, colapsa o es sustituido por otra planificación que continúe su estabilidad.
Por otra parte, como señala Bruno Leoni (2013) En una sociedad libre, las personas formulan reclamos o pretensiones (por ejemplo, exigir el cumplimiento de un contrato, o pedir la alternancia del poder, etc.), y el orden jurídico surge de la interacción y acomodamiento de esas múltiples reclamaciones, siempre que resulten previsibles y mutuamente compatibles. La clave aquí es la previsibilidad: el derecho debe ofrecer a cada individuo la posibilidad de prever las consecuencias legales de sus acciones y las de los demás, de modo que pueda planificar su conducta con certidumbre sobre el marco normativo futuro. Cuando las reglas cambian constantemente o dependen de la voluntad discrecional de legisladores y gobernantes, los individuos quedan a merced de la arbitrariedad, lo que mina tanto la libertad como la eficacia del orden social.
Trasladando estas ideas al contexto boliviano, es evidente que la producción hiper-normativa fue en detrimento de la estabilidad y predictibilidad del orden político. Cada nueva mayoría parlamentaria o constituyente podía reescribir las reglas del juego político –sea para ampliar mandatos, crear figuras ad hoc, o modificar la estructura del Estado– sin respetar un núcleo duro de tradiciones jurídicas que limiten el poder político. Esto generó, desde la perspectiva de Leoni, una incertidumbre crónica: los ciudadanos bolivianos difícilmente podían predecir si la Constitución vigente sería respetada o alterada según las conveniencias del gobierno de turno. El derecho político boliviano careció de esa capa de normas ampliamente aceptadas (lo que en otros países constituye la “constitución real” o tradición democrática). En su lugar, primó la ley entendida como voluntad del legislador en el momento que permitió la manipulación de la misma para fines políticos de los gobernantes de turno.
- Crítica al concepto de OLP
El análisis de Xavier Barrios Suvelza sobre el Orden Legal Parcial (OLP), elaborado en el contexto de la crisis poselectoral de 2019, resulta esclarecedor al subrayar que un golpe de Estado no necesariamente implica la destrucción total del orden jurídico, sino más bien la ruptura de ese “orden legal parcial” relativo a la sucesión en el poder. Barrios Suvelza sostiene que, en Bolivia, en 2019, no se produjo un golpe clásico porque la porción de la Constitución referida a los órganos políticos —el OLP boliviano— ya había sido quebrantada previamente por el propio presidente Evo Morales, al violar las reglas sobre la limitación de mandatos. En tal sentido, la caída de Morales habría abierto un “proceso de reparación” de ese orden parcialmente roto.
Esta conceptualización es sin duda sugerente, pero revela al mismo tiempo una visión formalista típica de la ciencia política positivista: centra su atención en si se cumplieron o no determinadas normas vigentes, es decir, si hubo o no “golpe” según los criterios normativos de la sucesión constitucional. Ello deja abierta una pregunta más profunda: ¿se trata de una sociedad fundada en un Estado de derecho o de un Estado legalista del derecho, donde la validez normativa se mide solo por la conformidad formal con el procedimiento constitucional? Si bien esta conformidad constitucional no es el problema central, sino que primero no termina de limitar el poder político, lo que no permite generar un sistema social en el que la previsibilidad sobre el relevo presidencial sea posible.
En efecto, concentrar el debate en la calificación jurídica del evento —si fue o no golpe de Estado— distrae de un problema estructural: ¿por qué el OLP boliviano es tan fácilmente quebrantable o manipulable? La respuesta, más que jurídica, es institucional y cognitiva. El análisis de Barrios se mantiene en el plano normativo y formal—que nos permite entenderlo acertadamente desde ese aspecto—; pero aquí proponemos examinar su teoría desde otra perspectiva: la necesidad de limitar al poder político mediante principios superiores que garanticen la estabilidad y previsibilidad de las acciones humanas.
Para que las normas positivas sean legítimas, no basta con que sean formalmente válidas; deben anclarse en fundamentos ontológicos y morales previos, como la vida, la libertad y la propiedad, del individuo, que es la base fundamental. Cuando las normas mismas son producto de la ingeniería autorreferencial del poder —es decir, del positivismo legislativo— se pierde el vínculo entre norma y límite, entre previsión y responsabilidad. Surge entonces una legalidad aparente que simula una tradición política de relevo del poder, pero que en realidad solo reproduce el ciclo de manipulación jurídica y concentración de poder.
El denominado “reencauzamiento de Estado” descrito por Barrios Suvelza, por tanto, puede interpretarse como un proceso exclusivamente normativo, que no implica una restauración del orden político en sentido cognitivo o moral. Se trata de un reencauzamiento dentro del orden táctico, es decir, una reorganización artificial del marco jurídico, pero no una recuperación o instauración del orden espontáneo basado en la previsibilidad y en la limitación efectiva del poder.
El derecho, en su sentido más profundo, tiene una realidad ontológica en tanto límite a la acción humana, y esa limitación no distingue entre gobernantes y gobernados. En este sentido, resulta legítimo preguntarse: ¿de qué servía ceñirse a la forma legal en 2019 si esa misma legalidad había sido previamente manipulada para vaciar de contenido la previsibilidad en la alternancia del poder? Con esto no se quiere decir que se llame a una desobediencia civil, sino más bien establecer un sistema jurídico y político que se base en estos aspectos señalados en futuros acontecimientos, o reformas estructurales.
Involucra también una cultura política y jurídica que dé sentido a la norma: valores, hábitos, y prácticas efectivas que la sociedad asume como legítimas. En Bolivia, esa cultura nunca llegó a consolidar un consenso estable sobre la alternancia como valor en sí mismo, sino que permaneció subordinada a la voluntad coyuntural de las facciones en pugna.
Un orden del tipo cosmos —en términos de Hayek— requeriría, por ejemplo, que un presidente acepte retirarse cuando pierde un referéndum o una elección, sin reinterpretar la ley en su favor. Esto puede lograrse quitando responsabilidades, competencias, potestades sobre el individuo a los actores políticos, que deciden de forma arbitraria pretendiendo conocer todos los aspectos de las acciones humanas. Impidiendo el normal desarrollo de los individuos en función a sus medios y fines racionales.
- Conclusiones: Hacia una tradición de alternancia
La experiencia boliviana demuestra que la alternancia en el poder no se garantiza meramente inscribiéndose en la Constitución o en un sistema normativo, sino que requiere la construcción de una tradición jurídica-política sustentada en valores liberales profundos. La “alternancia interrumpida” de Bolivia es síntoma de un orden legal parcial que nunca llegó a integrarse en un orden social completo y legítimo. Para revertir esta situación y sentar las bases de una alternancia verdadera y permanente, son necesarias varias condiciones convergentes:
1. Límites efectivos al poder y supremacía de normas generales: Ningún gobernante debe estar por encima de la ley ni poder cambiarla a su antojo para perpetuarse. Esto implica revalorizar el imperio de la ley en su sentido clásico: normas generales, abstractas, estables y conocidas, que se apliquen igual al gobernante y al ciudadano común. Límites como la separación de poderes, los controles constitucionales independientes y, crucialmente, el respeto a los períodos de mandato y la renovación periódica de autoridades, han de fortalecerse. Una reforma institucional útil sería blindar normativamente ciertos aspectos esenciales (por ejemplo, los límites a la reelección, la independencia judicial, los órganos electorales) de modo que no puedan ser alterados por mayorías coyunturales.
2. Asentamiento de principios/esquemas liberales: es necesario promover una cultura política que valore la libertad individual, que sea la base innegociable para que el orden jurídico y político de Bolivia este conforme a la vida, libertad, propiedad privada; esto asentará el fundamento en la política para su función también sea limitadora de su propio accionar. En Bolivia hace falta establecer esas ideas: por ejemplo, entender que la “voluntad popular” incluso una asamblea constituyente, tiene límites sobre declaraciones arbitrarias en contra los derechos individuales, de querer manipularlos o mutarlos, y que un gobierno genuinamente democrático jamás debería avasallar estos aspectos, sin que ello signifique perpetuarse porque se cree con alguna misión providencial.
3. La previsibilidad institucional y respeto por la evolución jurídica y política es crucial para que Bolivia transite de la noción de ley como herramienta de cambio social rápido, a la noción de ley como marco estable para la interacción espontánea. Esto implica moderar el impulso de constantes refundaciones y reformas constitucionales integrales que rompan con lo anteriormente mencionado. En lugar de concebir la Constitución como una hoja en blanco que cada gobierno reescribe desde cero, entenderla no como una forma de ingeniería social, por ello, debe tener núcleos firmes. Está previsibilidad se reforzará restaurando la confianza en árbitros imparciales: tribunales constitucionales realmente independientes, y que las autoridades electorales sean creíbles, que garanticen que las reglas del juego no se alterarán para que la tradición de relevo político no se quiebre, es decir, el OLP. La ciudadanía, por su parte, debe percibir que su voto será respetado y que los cambios de gobierno no implicarán nuevamente un cataclismo jurídico con la entrada de un nuevo gobierno.
4. Rechazo del derecho como ingeniería social y del mesianismo político: Finalmente, Bolivia deberá abandonar la noción caudillista de que cada gobierno viene a “reinventar” el país a su imagen, idea que alimenta la nociva continuidad del poder personal. Este núcleo debe ser duro o resistente, no negociable de reglas de juego basados en el individuo como base de la sociedad y orden. Esto se opone al paradigma de la legislación intervencionista que todo lo intenta regular. Un Estado que se concibe a sí mismo como garante de condiciones para que la sociedad se desarrolle libremente, y no como arquitecto omnipotente de dicha sociedad, estará menos tentado a aferrarse al poder a toda costa.
En conclusión, la tradición fallida del derecho político en Bolivia –evidenciada por su alternancia interrumpida– sólo podrá superarse articulando un verdadero orden liberal: un orden que sea primero un orden tipo cosmos para luego articular efectivamente el orden tipo taxis, donde la Constitución y las leyes establezcan estabilidad y no así un botín del vencedor. No se trata únicamente de enmendar tal o cual artículo legal, sino de rescatar el espíritu del constitucionalismo liberal: gobierno de leyes y no de hombres, poderes limitados por principios, derechos individuales inviolables, y la asunción de que ningún actor político es dueño del Estado. Solo con estos elementos, al menos, debe arraigarse en Bolivia una tradición genuina de alternancia en el poder que no quiebre constantemente el OLP, que no sea un mero ritual formal cada cierto número de años, sino parte de la cultura cívica y del orden espontáneo de una sociedad libre.
Fuentes bibliográficas:
- Asbun, Jorge. (2020). Constitucionalismo popular y neoconstitucionalismo latinoamericano —estudio crítico—. La Paz: Plural Editores.
- Barrios Suvelza, F. X. (2021). El golpe que no fue. La última crisis estatal en Bolivia y los límites del concepto de golpe de Estado. Revista de Estudios Políticos, 191, 179-214. (Extractos recuperados)
- BBC News. (2025, 10 de octubre). Bolivia: La tumultuosa historia de Bolivia como “el país con más intentos de golpe de estado” desde 1950 (y por qué la crisis actual sorprende a los expertos). BBC Mundo. Disponible: https://www.bbc.com/mundo/articles/cne4787lpnzo
- Gutiérrez, Miguel (2025). El reencauzamiento del Estado. Cochabamba: Grupo Editorial Kipus.
- Hayek, F. A. (1973/2006). Derecho, legislación y libertad. Vol. I: Normas y orden (Trad. J. Prats). Madrid: Unión Editorial.
- Leoni, B. (2013). Lecciones de filosofía del derecho (J. M. de la Fuente, Trad.). Unión Editorial. (Obra original publicada en 2003)
- Leoni, B. (1961/2010). La libertad y la ley (Cosmopolitan Translation Service, Trad.). [Edición digital ePub].