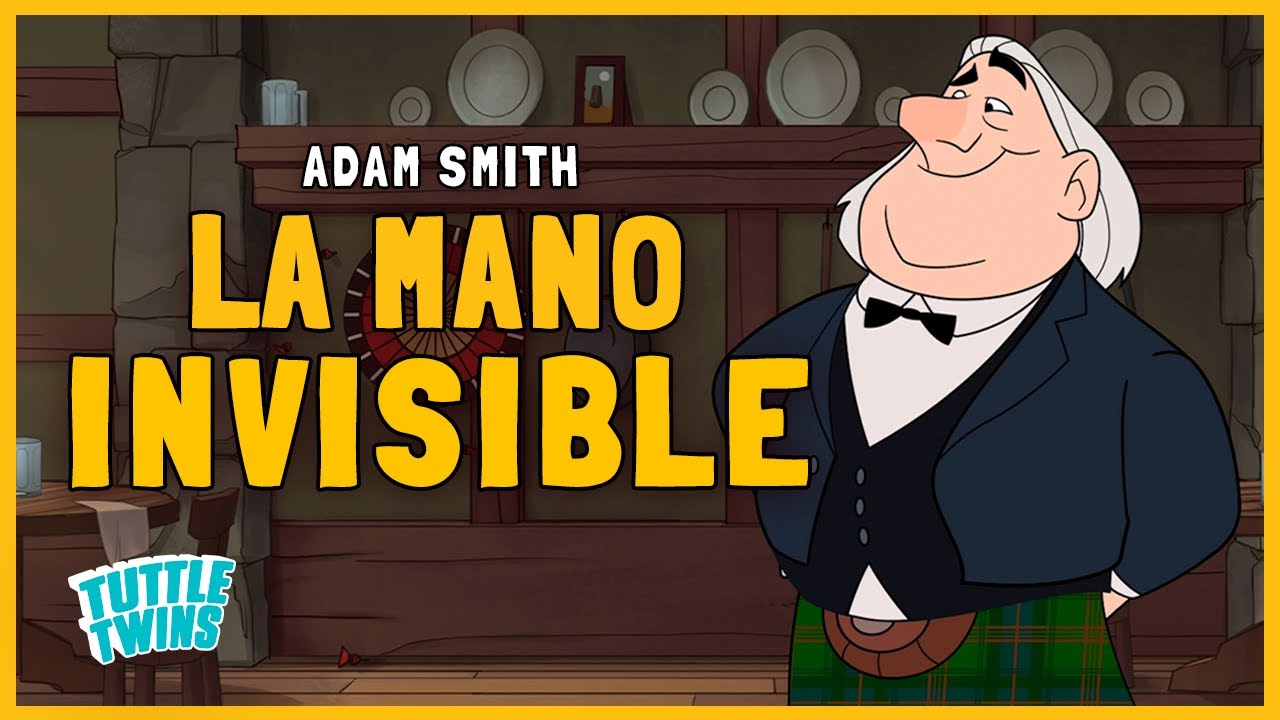- Aspectos generales
Bolivia ha enfrentado históricamente una marcada inestabilidad política que ha impedido el asentamiento de una tradición efectiva de alternancia en el poder político, especialmente en el ámbito del Ejecutivo. Si bien desde el discurso jurídico-formal se ha reconocido la alternancia democrática mediante normas constitucionales y procedimientos instituidos, en la práctica el relevo efectivo, pacifico y estable en la presidencia ha sido una excepción más que una regla previsible.
El año 2019, acontece un hecho concreto con efectos político-jurídicos que aún son objeto de debate sobre si constituye o no un “Golpe de Estado”. Sin embargo, nos adherimos a la respuesta desarrollada por Franz Xavier Barrios Suvelza, sobre el Orden Legal Parcial (OLP), quien lo define como “el conjunto de reglas que regulan el régimen político, especialmente la salida y entrada al puesto máximo del Ejecutivo” (Barrios, 2021, p. 188). Desde esta perspectiva, lo sucedido no podría catalogarse como un golpe clásico, sino como “Un reencauzamiento de Estado”, pues el quiebre del OLP habría sido perpetrado previamente por el propio presidente Evo Morales: “la vulneración o el daño inflingido a este Orden Legal Parcial puede darse sin necesidad de que medie una interrupción ilegal del mandato de un presidente, que puede participar de dicho accionar quebrantador del OLP con el apoyo de otros órganos y entes institucionales del poder estatal, en especial aquellos encargados de la administración de justicia.” (Gutiérrez, 2025, p. 20)
Aunque este enfoque formalista-normativo, resulta pertinente en términos de descripción jurídica, el alcance epistemológico es limitado. Por lo tanto, mediante este escrito se sostiene que el OLP, en el caso boliviano, nunca logró consolidarse como parte de una práctica social efectiva, ni en términos culturales, institucionales, ni mucho menos de previsibilidad política, en función a la alternancia del poder. Lo que, la ciencia pura del derecho debería garantizar — la certeza jurídica en la norma y la regularidad en el cambio político— fue reiteradamente quebrado por mecanismos ajenos al orden político y jurídico constituido, es decir, por procesos sociales que no son y no puede contemplar la lógica enteramente normativa-formal.
Por ello, la tesis central de este trabajo no radica en volver sobre la cuestión del “golpe de estado”, sino examinar la estructura cognitiva evolutiva del OLP: ya que se ha visto impedido de lograr asentarse como un orden espontáneo y previsible, precisamente porque no es capaz de limitar efectivamente al poder político. Entonces, el presente desarrollo tratará de complementar el análisis sobre el OLP, ya que no puede ser limitado su desarrollo a cuestiones únicamente formalistas. Se sostiene que, el OLP boliviano fue capturado y distorsionado por un sistema normativo de carácter tácito: como un orden artificialmente construido, profundamente legalista y anclado a decisiones legislativas y constitucionales, que socavaron la individualidad al servicio del grupo gobernante en vez de buscar su limitación.
- Inestabilidad histórica y alternancia truncada en Bolivia
La historia política de Bolivia se ha encontrado y se encuentra en un estado de desarrollo estructural incompleto. Las rupturas institucionales recurrentes han impedido que la sucesión del poder político alcance una estabilidad rutinaria y socialmente incorporada.
Desde su fundación en 1825, Bolivia ha experimentado decenas de golpes de Estado— incluso al menos más de cien intentos frustrados—. La BBC, en relación al supuesto intento de golpe de Estado más próximo del 26 de junio del 2024, nos indica: “un estudio global (…) señala que desde 1950 hasta el pasado martes el país sumaba 23 casos de golpes de estado. (BBC News, 2024) Esto nos revela no sólo la fragilidad institucional, sino también una ausencia de previsibilidad política que pueda contener un orden estable.
Tras complejos períodos, la recuperación de la democracia de 1982, al menos, se interpretó como el inicio de una nueva era de libertad guiada por un constitucionalismo radical que no termina por limitar el accionar político, solo se encuentra disfrazada en la certeza y seguridad jurídica por métodos formalistas. Parecía vislumbrarse la posibilidad de instaurar una alternancia democrática como práctica social efectiva. Sin embargo, en los años noventa e inicios de los dos mil, emergió la llamada “democracia pactada”, un sistema de acuerdos entre partidarios políticos que prioriza la gobernabilidad pragmática por encima de la competencia política genuina. Está forma de gobernar, no logró consolidar una cultura democrática y terminó erosionando en una dependencia estatal.
El quiebre con la “guerra del gas” del 2003, generó la renuncia y posterior huida del presidente Gonzálo Sánchez de Lozada. Su sucesor, Carlos Mesa, asumió la presidencia bajo un esquema de transición frágil que también derivó en su renuncia. Estos episodios demuestran que, pese a la existencia formal de un Estado democrático de derecho, el orden público boliviano permanecía sometido a una lógica de interrupción abrupta, ajena al marco electoral.
Conviene precisar que, no se habla de que en Bolivia existe un estado de derecho, sino de un orden legalista del estado, donde la legitimidad se mide por la conformidad en normas y procedimientos vigentes; no se atiende a la coherencia evolutiva social, ni su función limitadora del poder.
La crisis del 2019, situación en la que se vuelve a confirmar esta fragilidad. La renuncia voluntaria de Evo Morales generó debate sobre si se trató de un “golpe de estado” o si se trató únicamente como la restitución del OLP. En este sentido, se coincide parcialmente con X. Barrios Suvelza, quien interpreta —correctamente y fundamentado— que lo ocurrido se trataría más bien de un “Reencauzamiento de estado” con su renuncia, que fue quebrado previamente por el mismo Morales. Sin embargo, este análisis —válido— es limitado; pues la alternancia no llegó a consolidarse como hábito institucional, ni como expectativa o previsibilidad social sobre el poder político. Precisamente porque en Bolivia, la historia nos marca la inexistencia de la misma, es decir, no se puede restablecer algo que nunca ha sucedido.
A pesar de múltiples reformas dirigidas a darle mayor énfasis a actores históricamente marginados, con supuesta descentralización del poder y el control ciudadano sobre las autoridades, estos mecanismos no lograron traducirse en prácticas duraderas y autorreguladoras por el ingenio humano, sino un sistema creado a través de ingeniería social. En lugar de darse un orden de cooperación evolutiva, descubrimiento y selección de normas que mantengan dicho OLP, Bolivia se instauró únicamente bajo un orden tipo taxis, sustentado en la planificación social, la concertación del poder y la justificación colectiva de la autoridad. Este orden intervencionista impidió que el orden espontáneo y la previsibilidad sobre el subsistema político no sea posible.