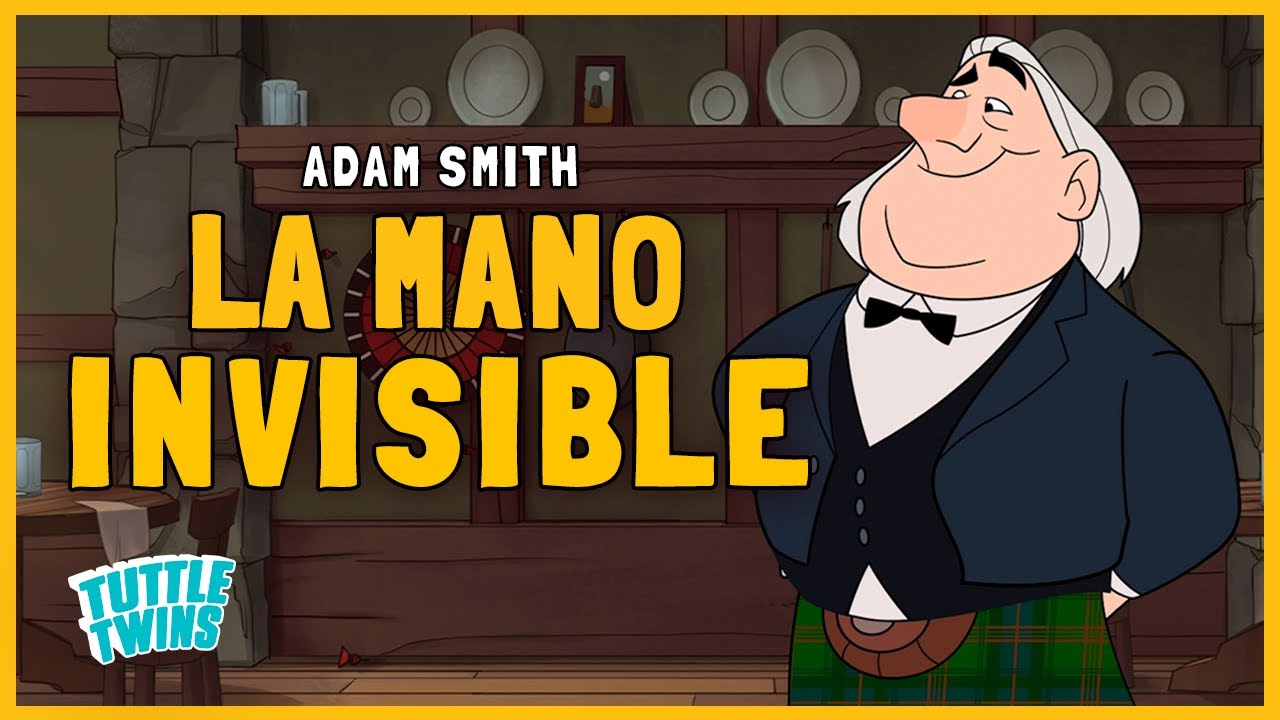La evolución ideológica de Mario Vargas Llosa constituye uno de los casos más notables y complejos del pensamiento político latinoamericano contemporáneo. Escritor de talla mundial, Premio Nobel de Literatura y protagonista activo del debate público, Vargas Llosa transitó desde un firme compromiso juvenil con el marxismo hasta convertirse en uno de los más elocuentes defensores del liberalismo clásico. Este cambio, lejos de ser un viraje superficial, se sostiene en una profunda revisión intelectual y vivencial que él mismo ha documentado en obras autobiográficas como El pez en el agua (1993) y ensayos intelectuales como La llamada de la tribu (2018).
En sus años de formación universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vargas Llosa abrazó con entusiasmo la causa comunista. Inspirado por lecturas como La noche quedó atrás, de Jan Valtin, y seducido por el idealismo de la Revolución Cubana, defendió activamente la causa socialista, convencido de que representaba el camino hacia la justicia y la libertad. Sin embargo, la experiencia histórica —su visita a la Unión Soviética, la represión en Cuba y, más tarde, su cercanía al mundo anglosajón— le revelaron los límites y contradicciones del socialismo real.
A lo largo de los años, Vargas Llosa fue alejándose de las ideas colectivistas y acercándose al pensamiento liberal, en gran parte influenciado por autores como Karl Popper, Friedrich Hayek, Raymond Aron e Isaiah Berlin. Estos pensadores —cuyas ideas repasa en La llamada de la tribu— lo ayudaron a construir una visión del mundo donde el individuo, la libertad, el pluralismo y la democracia liberal ocupan el centro. Como él mismo afirma, su adhesión al liberalismo no fue un salto repentino, sino un proceso de “desmontaje de las ilusiones” que lo condujo a una defensa racional de la libertad individual frente al poder omnímodo del Estado y de las ideologías redentoras.
Este ensayo explora las etapas y fundamentos de esa transformación ideológica. Desde su militancia marxista hasta su consolidación como liberal, se analizarán los eventos clave, las lecturas decisivas y las experiencias personales que moldearon su pensamiento. Más allá del caso individual, esta trayectoria representa también una reflexión crítica sobre el destino de las utopías políticas en América Latina y el valor de la autocrítica intelectual.
En su juventud, Mario Vargas Llosa se sintió profundamente atraído por las ideas socialistas. En El pez en el agua, relata que fue durante sus años escolares cuando leyó La noche quedó atrás de Jan Valtin, un testimonio sobre la militancia comunista y la lucha contra el nazismo que lo impresionó profundamente. Esa lectura despertó en él una conciencia política marcada por la indignación frente a la injusticia social y el deseo de transformación radical.
Al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entró en contacto con círculos marxistas y se vinculó con intelectuales de izquierda. Aunque nunca llegó a militar formalmente en el Partido Comunista, su simpatía por la revolución y su compromiso con las causas progresistas eran manifiestos. Como él mismo señala, durante esos años admiró con entusiasmo la Revolución Cubana, considerando que representaba un socialismo distinto al autoritarismo soviético: más libre, más humano, más latinoamericano (Vargas Llosa, 1993).
En ese periodo, su actividad política fue intensa. Firmó manifiestos, escribió artículos en defensa de la revolución y participó en actos públicos donde defendía el proyecto socialista como vía de emancipación frente al imperialismo y al atraso. Su pensamiento estaba animado por la convicción de que era posible construir una sociedad más justa y solidaria bajo los principios del marxismo, aunque con sensibilidad crítica hacia el dogmatismo del comunismo ortodoxo.
El distanciamiento de Mario Vargas Llosa del socialismo fue un proceso gradual, marcado por experiencias personales que lo confrontaron con la realidad autoritaria de los regímenes comunistas. Uno de los momentos más decisivos fue su viaje a la Unión Soviética en 1966. En El pez en el agua, relata cómo lo impresionó la uniformidad, el miedo latente y la ausencia de debate en una sociedad empobrecida y desprovista de libertad. La atmósfera opresiva del régimen soviético contrastaba con la imagen idealizada que había sostenido desde la distancia. Vargas Llosa concluyó que, de haber nacido allí, probablemente habría sido un paria, un disidente o incluso un preso del Gulag
Otro episodio determinante fue el caso del poeta Heberto Padilla en Cuba. Padilla, inicialmente simpatizante del régimen, fue encarcelado y obligado a realizar una “autocrítica” pública por expresar dudas sobre la revolución. Este hecho conmocionó al mundo intelectual latinoamericano y marcó, para Vargas Llosa, el fin de toda ilusión sobre el carácter libertario del castrismo. En La llamada de la tribu, reconoce que aquel fue el momento en que “la revolución cubana dejó de ser un modelo y se convirtió en un espejo inquietante del autoritarismo que criticaba” (Vargas Llosa, 2018).
También fue crucial su conocimiento de los campos de trabajo en Cuba, donde se confinaba no solo a opositores políticos, sino también a homosexuales y a personas consideradas “antisociales”. Estas prácticas, lejos de representar un proyecto emancipador, le revelaron el rostro represivo del socialismo real. Así, Vargas Llosa comenzó a tomar distancia con respecto a las ideas revolucionarias que había defendido en su juventud. Las promesas de redención social se le revelaban, cada vez más, como justificaciones ideológicas de un poder autoritario.
Estos hechos no solo lo alejaron del marxismo, sino que lo llevaron a una revisión de sus ideas fundamentales. La experiencia directa del socialismo aplicado lejos de confirmar sus esperanzas juveniles le reveló que la utopía, cuando se impone desde el poder, suele desembocar en nuevas formas de opresión.
Tras sus desencantos con el socialismo real, Mario Vargas Llosa comenzó una etapa de revisión crítica de sus convicciones políticas. A diferencia de otros intelectuales que optaron por el silencio o la ambigüedad, él asumió públicamente su alejamiento del marxismo y, con el paso de los años, fue abrazando con claridad el pensamiento liberal. Este giro no fue resultado de una conversión repentina, sino de un proceso intelectual sostenido, en el que la experiencia vital se entrelazó con nuevas lecturas y vivencias.
Un momento clave en este tránsito fue su estancia como profesor en la Universidad de Londres durante la década de 1970. Allí observó de cerca el contexto británico: una sociedad golpeada por el estatismo, la inflación y la rigidez sindical. La llegada al poder de Margaret Thatcher, con su programa de liberalización económica, privatización de empresas estatales y reducción del rol del Estado, le mostró una alternativa concreta al colectivismo. Aunque no compartía todos sus métodos, Vargas Llosa reconoció que aquellas reformas devolvieron dinamismo a una economía estancada y reafirmaron el valor de la responsabilidad individual (Vargas Llosa, 2018).
Al mismo tiempo, empezó a estudiar con mayor profundidad a los grandes pensadores del liberalismo. En La llamada de la tribu, revisa su descubrimiento y admiración por autores como Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Adam Smith, Jean-François Revel y José Ortega y Gasset. En ellos encontró una defensa lúcida del individuo frente a los dogmas colectivistas, del pluralismo frente a la verdad única, y de la democracia liberal como un sistema imperfecto pero perfectible.
La lectura de estos autores consolidó su ruptura con el socialismo, al tiempo que cimentó su nueva posición intelectual y política: la del liberalismo humanista, defensor de la libertad de expresión, la economía de mercado y el Estado de derecho. Este pensamiento no lo condujo a abandonar la política, sino a participar activamente en ella desde otra trinchera, como se evidenció en su candidatura presidencial en 1990, ya plenamente identificado con los valores del liberalismo clásico
La transformación ideológica de Mario Vargas Llosa, desde la izquierda marxista hasta el liberalismo clásico, es uno de los recorridos intelectuales más significativos de la vida cultural latinoamericana del siglo XX. Su paso por el socialismo no fue superficial ni coyuntural: estuvo marcado por un compromiso real con los ideales de justicia y emancipación. Sin embargo, su honestidad intelectual y su experiencia directa con los regímenes comunistas lo llevaron a una revisión crítica que culminó en una profunda adhesión al pensamiento liberal.
Lejos de tratarse de un simple cambio de postura política, su evolución fue fruto de la confrontación entre las utopías ideológicas y la realidad del poder. La represión en Cuba, el autoritarismo soviético y la lectura de autores liberales lo convencieron de que la libertad individual, la tolerancia y el pluralismo son condiciones indispensables para cualquier proyecto democrático. En lugar de aferrarse a un dogma, optó por una defensa racional de la libertad como valor superior.
El testimonio de Vargas Llosa, plasmado en El pez en el agua y La llamada de la tribu, no es solo una historia personal, sino también una lección intelectual: que el pensamiento crítico exige la capacidad de rectificar, y que la defensa de la libertad nunca debe subordinarse a promesas colectivistas. En un continente aún tentado por los autoritarismos ideológicos, su trayectoria ofrece un recordatorio firme de que no hay justicia sin libertad.