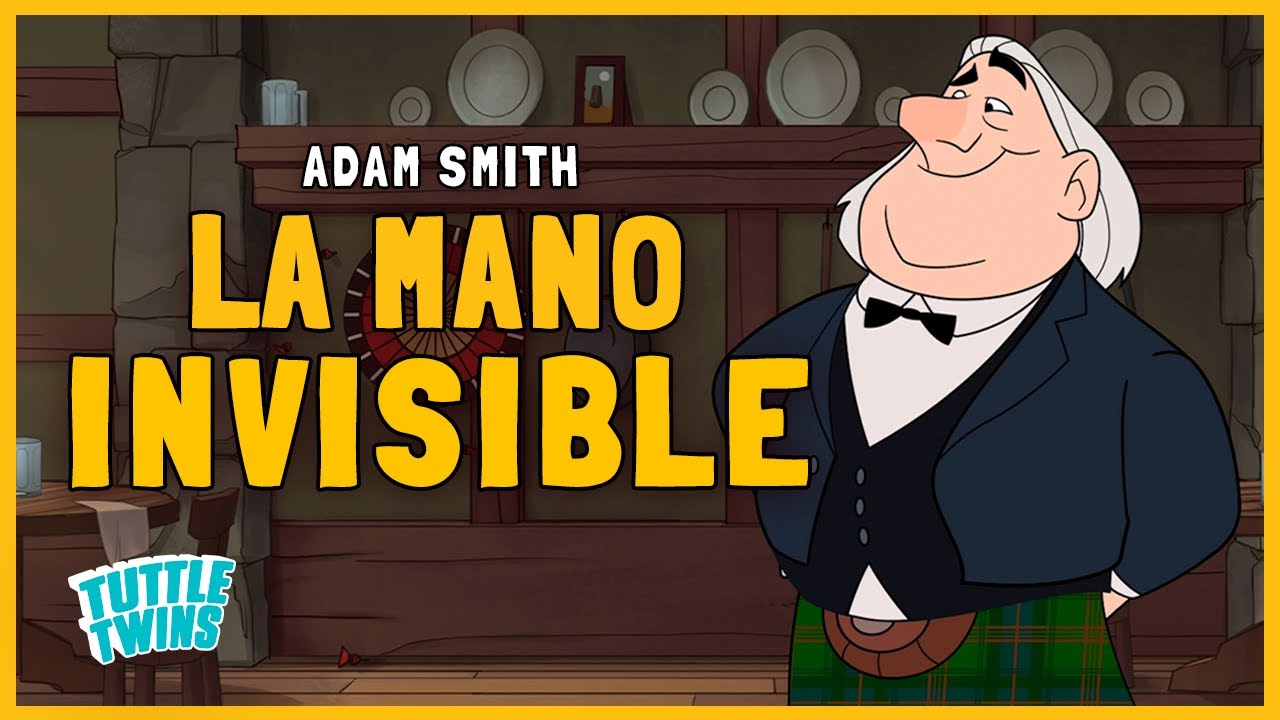Desde una perspectiva de Análisis Económico del Derecho (AED), las normas contenidas en el capítulo económico de la Constitución Política del Perú de 1993 no sólo cumplen funciones jurídicas formales, sino que estructuran incentivos que afectan directamente el comportamiento de los agentes económicos. Estas normas buscan generar seguridad jurídica, reducir los costos de transacción y establecer un marco predecible y eficiente para el funcionamiento de los mercados. A continuación, se analizarán cinco disposiciones clave: los artículos 84, 62, 60, 79 y el conjunto de artículos 58 a 61.
a) Artículo 84: Prohibición de financiamiento del BCR al Estado
“El Banco Central está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la adquisición en el mercado secundario de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro de los límites que señale su Ley Orgánica.”
Este artículo establece uno de los pilares fundamentales de la estabilidad macroeconómica: la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) respecto del poder político. Antes de 1993, el Estado podía cubrir su déficit fiscal mediante emisión monetaria, lo que derivó en una hiperinflación devastadora. Esta norma evita que el gobierno recurra al “señoreaje” como forma de financiamiento, trasladando los costos a los ciudadanos vía inflación.
La prohibición explícita de financiamiento directo al Estado genera un incentivo institucional positivo: obliga al gobierno a mantener una disciplina fiscal y fortalece la credibilidad de la política monetaria. Los resultados han sido evidentes: desde 1993 hasta 2019, el Perú ha mantenido una de las tasas de inflación más bajas de la región, lo que ha permitido preservar el valor de la moneda y atraer inversión extranjera.
b) Artículo 62: Intangibilidad de los contratos
“La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.”
Este artículo consagra una garantía constitucional de estabilidad contractual, clave para reducir la incertidumbre legal y los costos de transacción. Los contratos representan mecanismos de asignación eficiente de recursos basados en acuerdos voluntarios entre partes que valoran subjetivamente los bienes o servicios involucrados. Alterar unilateralmente esos pactos anula la base misma del cálculo económico racional.
La disposición protege al inversionista frente a cambios arbitrarios de reglas, lo cual se traduce en un clima de mayor confianza. La previsibilidad contractual permite inversiones a largo plazo en sectores estratégicos. Si los contratos fueran vulnerables al capricho legislativo, se generaría una desinversión sistemática, como ocurrió en décadas pasadas.
“Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.”
c) Artículo 60: Actividad empresarial del Estado restringida
Este artículo delimita claramente la posibilidad de que el Estado participe como agente económico, autorizándolo únicamente bajo condiciones estrictas: mediante ley expresa, y sólo cuando exista un alto interés público o conveniencia nacional manifiesta. Esta norma corrige los incentivos del Estado para evitar que compita deslealmente con el sector privado en áreas donde este último puede operar con mayor eficiencia.
Antes de 1993, el Estado administraba empresas ineficientes en sectores como transporte, producción industrial, y otros donde no había una justificación clara de intervención. Este artículo impide que el Estado incurra nuevamente en gastos y riesgos innecesarios en actividades que podrían ser atendidas por el mercado. De esta manera, se evita el uso ineficiente de recursos públicos y se reduce la carga fiscal sobre los contribuyentes.
d) Artículo 79: Prohibición de iniciativa parlamentaria de gasto
“Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto institucional.”
Este artículo representa un candado fiscal crucial. Impide que el Congreso promueva leyes demagógicas que incrementen el gasto público sin sustento financiero ni evaluación técnica. Con esta norma, se reduce el riesgo moral y el oportunismo político, al limitar la posibilidad de promesas económicas irresponsables que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país.
En lugar de permitir una expansión presupuestaria arbitraria, el artículo obliga a que toda iniciativa de gasto se origine desde el Poder Ejecutivo, que tiene acceso a las proyecciones fiscales, la caja presupuestaria y los datos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Así se preserva el equilibrio macroeconómico y se protege al país de crisis fiscales recurrentes
e) Artículos 58 a 61: Libertad de empresa e intervención subsidiaria
Estos artículos establecen los principios generales del régimen económico: la economía social de mercado, la libertad de empresa, la libre competencia y la función promotora del Estado. Asimismo, fijan límites a la participación del Estado en actividades empresariales, autorizando sólo de manera subsidiaria.
Estos preceptos permiten a los mercados operar bajo un marco institucional claro, en el cual los precios reflejan valoraciones subjetivas y decisiones descentralizadas. La libertad de empresa fomenta la innovación, reduce barreras burocráticas y estimula la asignación eficiente de recursos. Por su parte, el principio de subsidiariedad busca evitar la competencia desleal del Estado frente al sector privado.
Aunque se reconoce un rol importante del Estado en la regulación y supervisión, la intervención debe darse solo cuando el mercado falla en cumplir objetivos sociales relevantes. De esta forma, el modelo peruano no cae en el intervencionismo absoluto ni en el abandono de funciones públicas esenciales, sino que equilibra eficiencia con equidad, dentro de un marco normativo racional.
Conclusión
El análisis económico del derecho no solo permite evaluar la racionalidad interna de las normas jurídicas, sino también sus efectos observables en la realidad. En el caso del capítulo económico de la Constitución de 1993, los resultados empíricos refuerzan la tesis de que las normas orientadas a proteger la libertad económica, la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica han tenido un impacto positivo sostenido.
Uno de los indicadores más reveladores es la drástica reducción de la pobreza monetaria. Según datos recopilados por el Cato Institute, la pobreza en Perú se redujo de un 60 % en 2004 a solo 20 % en 2019, lo que representa una de las caídas más notables en América Latina durante ese periodo. Este avance no fue producto de transferencias masivas o subsidios estatales, sino del crecimiento económico sostenido basado en inversión privada, apertura comercial, estabilidad de precios y acumulación de capital.
En el mismo periodo, el ingreso promedio real por habitante aumentó de US$ 2,000 a más de US$ 7,000 (medido en dólares constantes), triplicando el nivel de vida de millones de peruanos. La inflación se mantuvo estable en torno al 3 % anual, luego de haber superado el 7,000 % a finales de los años ochenta. Las exportaciones también se multiplicaron, pasando de aproximadamente US$ 3,000 millones en 1990 a más de US$ 50,000 millones en 2019, consolidando al Perú como una economía orientada al mercado global.
Estos resultados no son accidentales, sino consecuencia de un marco constitucional que incentiva comportamientos eficientes, reduce la incertidumbre jurídica y limita las intervenciones arbitrarias del Estado. Así lo confirma el análisis económico del derecho: cuando las normas jurídicas reducen los costos de transacción, protegen derechos de propiedad y garantizan la estabilidad macroeconómica, se crea un entorno favorable para la inversión, el empleo y el bienestar social.
A diferencia de las críticas que postulan una revisión estructural del capítulo económico de la Constitución de 1993, este ensayo sostiene que los verdaderos desafíos no se encuentran en el modelo constitucional vigente, sino en su implementación incompleta. Las normas deben generar incentivos eficientes, reducir incertidumbre y facilitar la asignación racional de recursos. Precisamente eso es lo que ha permitido el marco económico vigente: estabilidad, crecimiento sostenido y expansión del bienestar. Sin embargo, persisten obstáculos que deben ser atendidos no a través de un cambio de modelo, sino mediante su profundización y perfeccionamiento institucional.
Una de las principales amenazas proviene de propuestas políticas que promueven una Asamblea Constituyente para reemplazar la actual Constitución. Estas iniciativas, con frecuencia, carecen de sustento técnico y omiten que muchas de las mejoras en materia económica y social del Perú de las últimas décadas han sido posibles precisamente por el respeto a principios como la libertad de empresa, la protección de contratos y la independencia de los organismos económicos. Alterar este marco genera un efecto disuasivo sobre la inversión, incrementa el riesgo país y puede desencadenar procesos regresivos que afectan el bienestar general.
Por otro lado, es importante reconocer que aún hay tareas pendientes en el fortalecimiento del Estado. La limitada capacidad institucional para regular con eficiencia, garantizar servicios públicos de calidad y cerrar brechas sociales no debe utilizarse como argumento para abandonar el modelo económico vigente, sino para reforzar las instituciones dentro del marco existente. El problema no ha sido el exceso de mercado, sino, en muchos casos, la ausencia de un Estado eficaz que complemente las virtudes del sistema económico con políticas públicas focalizadas.
Asimismo, es necesario avanzar en la modernización del marco normativo infraconstitucional, eliminando trabas burocráticas, mejorando la eficiencia del gasto público, impulsando la formalización y simplificando el régimen tributario. Ninguna de estas reformas requiere una nueva Constitución. Por el contrario, todas ellas son posibles y deseables dentro de los principios establecidos en el capítulo económico vigente.
Finalmente, cabe destacar que la Constitución peruana de 1993, como toda norma fundamental, es perfectible. Pero su contenido económico ha demostrado coherencia técnica y eficacia empírica. El AED, al evaluar los resultados de las normas en términos de incentivos y eficiencia, permite concluir que lo que Perú necesita no es un cambio de modelo, sino la defensa técnica y jurídica de un marco que ha probado su utilidad, así como el compromiso de seguir perfeccionándose con responsabilidad institucional.
BIBLIOGRAFIA:
Mendoza, W. (2023). Constitución y crecimiento económico: Perú 1993–2021. Fondo Editorial PUCP. Extraído de: https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/categorias/1358-constitucion-y-crecimiento-economico-peru-1993-2021.html
Revista de Derecho y Ciencia Política PRIUS. (2023). Balances y perspectivas a los 30 años de la Constitución de 1993. PRIUS, 1(2), 1–3. Extraído de: https://revistas.peruvianscience.org/index.php/PRIUS/article/view/68
Menger, C. (2007). Principios de economía política (J. Huerta de Soto, Ed. y trad.). Unión Editorial. (Obra original publicada en 1871)
Mises, L. v. (2011). La acción humana: Tratado de economía (8.ª ed.). Unión Editorial. (Obra original publicada en 1949)