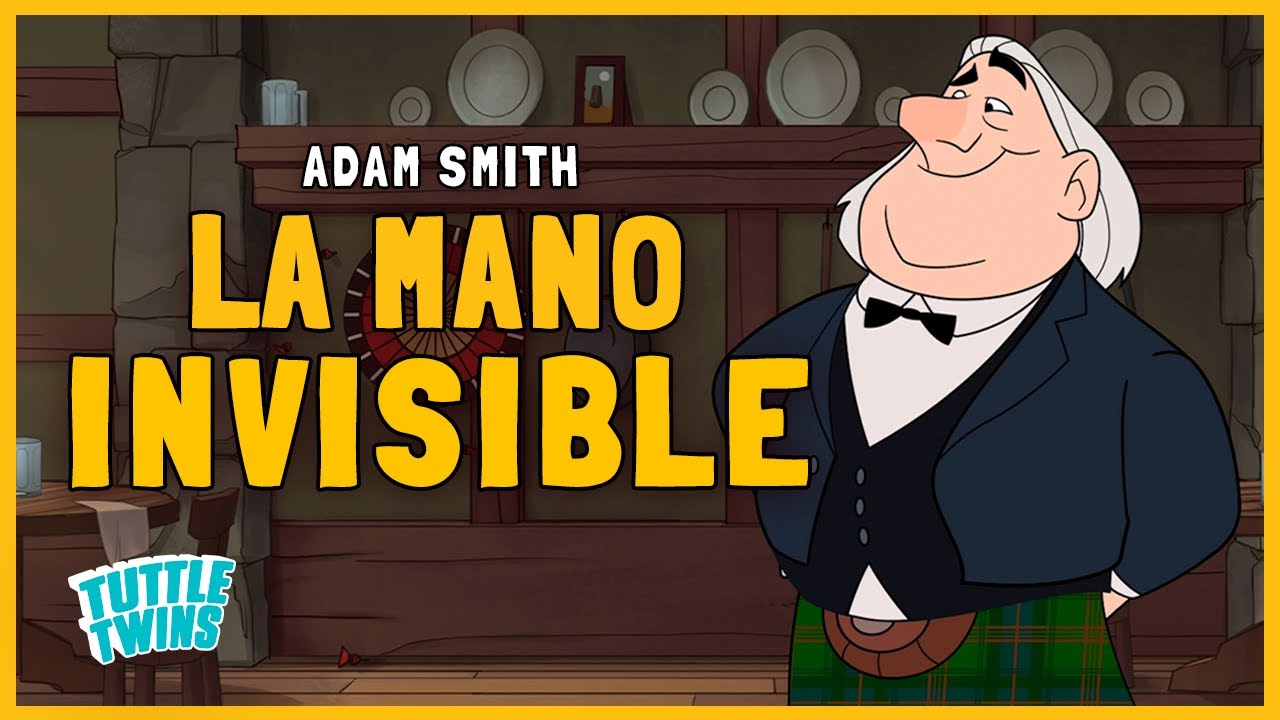RESUMEN: El Gobierno y su función.1 — Gobiernos monopólicos y gobiernos comunistas. — Sobre la libertad de gobierno. — Del derecho divino. — Que el derecho divino es idéntico al derecho al trabajo. — Los vicios de los gobiernos de monopolio. La guerra es la consecuencia inevitable de este sistema. — De la soberanía del pueblo. — Cómo se pierde la soberanía. — Cómo recuperarla. — Solución liberal. — Solución comunista. — Gobiernos comunistas. — Sus vicios. – Centralización y descentralización. — De la administración de justicia. — Su antigua organización. — Su organización actual. — Insuficiencia del jurado. — Cómo la producción de la seguridad y la justicia podrían volverse libres. — Ventajas de los gobiernos libres. — Qué se ha de entender por nacionalidad.
EL CONSERVADOR. En su sistema de propiedad absoluta y plena libertad económica, ¿cuál es la función del gobierno?
EL ECONOMISTA. La función del gobierno consiste únicamente en asegurar a cada uno la conservación de su propiedad.
EL SOCIALISTA. Bueno, es el Estado gendarme de J.-B. Say.
Yo también tengo una pregunta para usted:
Hay hoy, en el mundo, dos tipos de gobiernos: unos tienen su origen en un supuesto derecho divino…
EL CONSERVADOR. ¡Supuesto! ¡Supuesto! Eso está por verse.
EL SOCIALISTA. Los otros provienen de la soberanía del pueblo. ¿Cuál prefiere usted?
EL ECONOMISTA. No quiero ni los unos ni los otros. Los primeros son gobiernos monopólicos, los segundos son gobiernos comunistas. En nombre del principio de propiedad, en nombre del derecho que poseo de proveerme a mí mismo de seguridad, o de comprarla a quien yo crea conveniente, exijo gobiernos libres.
EL CONSERVADOR. ¿Qué significa eso?
EL ECONOMISTA. Es decir, gobiernos cuyos servicios puedo, según mi voluntad individual, aceptar o rechazar.
EL CONSERVADOR. ¿Habla usted en serio?
EL ECONOMISTA. Lo va a ver bien. Usted es partidario del derecho divino, ¿no es así?
EL CONSERVADOR. Desde que vivimos en una república, estoy bastante inclinado a ello, lo admito.
EL ECONOMISTA. ¿Y usted se cree adversario del derecho al trabajo?
EL CONSERVADOR. ¿Si lo creo? pero estoy seguro de ello. Certifico…
EL ECONOMISTA. No certifique nada, porque usted es partidario declarado del derecho al trabajo.
EL CONSERVADOR. Pero de nuevo, yo…
EL ECONOMISTA. Usted es partidario del derecho divino. Ahora bien, el principio del derecho divino es absolutamente idéntico al principio del derecho al trabajo.
¿Qué es el derecho divino? Es el derecho que tienen ciertas familias al gobierno de los pueblos. ¿Quién les confirió este derecho? Dios mismo. Lea las Consideraciones sobre Francia y el Ensayo sobre el Principio Generador de las Constituciones Políticas del Sr. Joseph de Maistre:
“El hombre no puede constituir á un soberano”, dijo el Sr. de Maistre. “Lo mas que podrá es servir de instrumento para desposeerle, y trasladar sus estados á manos de otro soberano hecho ya príncipe. Por lo demas, nunca ha existido una familia soberana á la que pueda asignarse un origen plebeyo. Si apareciese un fenómeno semejante, formaría época en el mundo”.
“Escrito está: YO SOY QUIEN HAGO LOS SOBERANOS. Y no se piense que esta es una frase de iglesia, ó una metáfora de predicador; es la verdad literal, sencilla y palpable; es una ley del mundo político. Dios hace los Reyes al pie de la letra. El prepara las razas reales, él las sazona en medio de una nube que oculta su origen: aparecen luego coronadas de gloria y honor; colocanse en el lugar que les corresponde2.”
Lo que significa que Dios ha investido a ciertas familias con el derecho de gobernar a los hombres, y que nadie puede privarlas del ejercicio de este derecho.
Ahora bien, si reconoce a ciertas familias el derecho exclusivo de ejercer esa industria particular que se llama gobierno, si, además, usted cree, como la mayoría de los teóricos del derecho divino, que los pueblos están obligados a proporcionar súbditos para gobernar o dotaciones a modo de indemnizaciones por desempleo a los miembros de estas familias, — y ello durante siglos, — ¿tiene usted buenos motivos para rechazar el Derecho al trabajo? Entre esta pretensión abusiva de obligar a la sociedad a proporcionar a los obreros el trabajo que les conviene, o una indemnización suficiente, y esta otra pretensión abusiva de obligar a la sociedad a proporcionar a los obreros de las familias reales un trabajo adecuado a sus facultades y a su dignidad, un trabajo de gobierno, o una Dotación como mínimo de subsistencia, ¿dónde está la diferencia?
EL SOCIALISTA. En verdad, no hay ninguna.
EL CONSERVADOR. ¡Qué importa! Si el reconocimiento del derecho divino es indispensable para el mantenimiento de la sociedad.
EL ECONOMISTA. ¿No podrían los socialistas responderle que el reconocimiento del derecho al trabajo no es menos necesario para el mantenimiento de la sociedad? Si admite el derecho al trabajo para unos pocos, ¿no debería admitirlo para todos? ¿Es el derecho al trabajo algo más que una extensión del derecho divino?
Usted dice que el reconocimiento del derecho divino es indispensable para el mantenimiento de la sociedad. Entonces, ¿cómo es posible que todos los pueblos aspiren a deshacerse de las monarquías de derecho divino? ¿Cómo es posible que los antiguos gobiernos monopólicos estén arruinados o a punto de estarlo?
EL CONSERVADOR. Los pueblos están desorientados.
EL ECONOMISTA. ¡Es una desorientación muy extendida! Pero, créame, los pueblos tienen buenas razones para deshacerse de sus antiguos dominadores. El monopolio de un gobierno no es mejor que el de otro. No se gobierna bien, y sobre todo no se gobierna a buen precio, cuando no hay competencia que temer, cuando los gobernados están privados del derecho a elegir libremente a sus gobernantes. Concédale a un tendero la provisión exclusiva de un barrio, prohíba a los habitantes de ese barrio comprar víveres en tiendas vecinas o abastecerse por sí mismos, ¡y verá las detestables mercancías que el tendero privilegiado terminará despachando y a qué precio! Verá cómo se enriquecerá a costa de los infortunados consumidores y qué fasto regio desplegará para mayor gloria del barrio… ¡Pues bien! lo que es cierto para los servicios más modestos no lo es menos para los más elevados. El monopolio de un gobierno no puede valer más que el de una tienda de víveres. La producción de seguridad3 se vuelve inevitablemente costosa y deficiente cuando está organizada como un monopolio.
Es en el monopolio de la seguridad donde reside la causa principal de las guerras que, hasta nuestros días, han desolado a la humanidad.
EL CONSERVADOR. ¿Cómo así?
EL ECONOMISTA. ¿Cuál es la tendencia natural de todo productor, privilegiado o no? La de ampliar el número de sus clientes para aumentar sus beneficios. Ahora bien, bajo un régimen de monopolio, ¿qué medios pueden emplear los productores de seguridad para incrementar su clientela?
Dado que en ese régimen los pueblos no cuentan, pues son considerados el dominio legítimo de los ungidos del Señor4, nadie puede invocar su voluntad para obtener el derecho de administrarlos. Los soberanos se ven obligados, entonces, a recurrir a los siguientes procedimientos para aumentar el número de sus súbditos: 1º comprar con dinero reinos o provincias; 2º casarse con herederas que aporten soberanías como dote o que deban heredarlas más adelante; 3º conquistar por la fuerza los dominios de sus vecinos. ¡Primera causa de guerra!
Por otro lado, como los pueblos a veces se rebelan contra sus soberanos legítimos, como ha ocurrido recientemente en Italia y en Hungría, los ungidos del Señor se ven naturalmente obligados a poner en obediencia a ese ganado insumiso. Con tal fin forman una santa alianza5 y perpetran una gran carnicería entre los súbditos rebeldes, hasta que logran sofocar su insurrección. Pero si los rebeldes llegan a entenderse con los otros pueblos, estos se involucran en la lucha y la conflagración se vuelve general. ¡Segunda causa de guerra!
No hace falta añadir que los consumidores de seguridad, piezas en juego de la guerra, pagan también el precio de esta.
Tales son las ventajas de los gobiernos monopólicos.
EL SOCIALISTA. Usted prefiere, entonces, gobiernos nacidos de la soberanía del pueblo. Pone las repúblicas democráticas por encima de las monarquías y las aristocracias. ¡En buena hora!
EL ECONOMISTA. Hagamos una distinción, se lo ruego. Prefiero los gobiernos nacidos de la soberanía del pueblo. Pero las repúblicas que usted llama democráticas no son en absoluto la verdadera expresión de la soberanía del pueblo. Esos gobiernos son monopolios extendidos, son comunismos. Ahora bien, la soberanía del pueblo es incompatible con el monopolio y con el comunismo.
EL SOCIALISTA. ¿Qué es, entonces, a sus ojos, la soberanía del pueblo?
EL ECONOMISTA. Es el derecho que tiene todo hombre a disponer libremente de su persona y de sus bienes, a gobernarse a sí mismo.
Si el hombre-soberano tiene el derecho de disponer, como dueño, de su persona y de sus bienes, tiene naturalmente también el derecho de defenderlos. Posee el derecho de la libre defensa.
Pero, ¿puede cada uno ejercer este derecho de manera aislada? ¿Puede cada uno ser su propio gendarme y soldado?
¡No! No más de lo que el mismo hombre puede ser su propio labrador, panadero, sastre, tendero, médico, sacerdote.
Es una ley económica que el hombre no puede ejercer fructíferamente varios oficios a la vez. Así se ve, desde el origen de las sociedades, que todas las industrias se especializan y que los distintos miembros de la sociedad se orientan hacia las ocupaciones para las cuales sus aptitudes naturales los predisponen. Subsisten intercambiando los productos de su oficio particular por los diversos bienes necesarios para la satisfacción de sus necesidades.
El hombre aislado disfruta, sin duda, de toda su soberanía. Sin embargo, este soberano, obligado a ejercer por sí mismo todas las industrias que satisfacen las necesidades de la vida, se encuentra en una situación muy miserable.
Cuando el hombre vive en sociedad, puede conservar su soberanía o perderla.
¿Cómo pierde su soberanía?
La pierde cuando cesa, de manera total o parcial, directa o indirecta, de poder disponer de su persona y de sus bienes.
El hombre permanece completamente soberano sólo bajo un régimen de plena libertad. Todo monopolio, todo privilegio es un ataque a su soberanía.
Bajo el Antiguo Régimen, nadie tenía derecho a disponer libremente de su persona y de sus bienes, nadie tenía derecho a ejercer libremente cualquier industria, la soberanía estaba estrictamente limitada.
Bajo el régimen actual, la soberanía no ha dejado de verse afectada por multitud de monopolios y privilegios, restringiendo la libre actividad de los individuos. El hombre aún no ha recuperado plenamente su soberanía.
¿Cómo puede recuperarla?
Hay dos escuelas que dan soluciones totalmente opuestas a este problema: la escuela liberal y la escuela comunista.
La escuela liberal dice: Destruyan los monopolios y los privilegios, devuélvanle al hombre su derecho natural a ejercer libremente cualquier industria y gozará plenamente de su soberanía.
La escuela comunista dice, por el contrario: Cuidado con atribuir a cada uno el derecho de producir todas las cosas libremente. ¡Sería la opresión y la anarquía! Atribuyan este derecho a la comunidad, con exclusión de los individuos. Que todos se reúnan para organizar toda la industria en común. Que el Estado sea el único productor y el único distribuidor de riqueza.
¿Qué hay en el fondo de esta doctrina? Se ha dicho con frecuencia: hay esclavitud. Hay absorción y anulación de la voluntad individual en la voluntad común. Hay destrucción de la soberanía individual.
En el primer rango de las industrias organizadas en común está aquella que tiene por objeto proteger, defender contra toda agresión la propiedad de las personas y de las cosas.
¿Cómo se constituyeron las comunidades en las que esta industria se ejerce, la nación y la comuna6?
La mayoría de las naciones se formaron, sucesivamente, por las alianzas entre los propietarios de esclavos o siervos y por sus conquistas. Francia, por ejemplo, es producto de alianzas y conquistas sucesivas. Mediante matrimonios, por la fuerza o por la astucia, los soberanos de Île-de-France fueron extendiendo poco a poco su autoridad sobre las distintas regiones de la antigua Galia. A los veinte gobiernos monopólicos que ocupaban lo que hoy es el territorio francés les sucedió un único gobierno monopólico. Los reyes de Provenza, los duques de Aquitania, de Bretaña, de Borgoña, de Lorena, los condes de Flandes, etc., dieron paso al rey de Francia.
El rey de Francia estaba encargado del cuidado de la defensa interior y exterior del Estado. Sin embargo, no dirigía solo la defensa o la policía interior.
Cada señor castellano7 ejercía originalmente la policía en su dominio; cada comuna, liberada por la fuerza o por el dinero de la onerosa tutela de su señor, ejercía la policía en su circunscripción reconocida.
Comunas y señores contribuían, en cierta medida, a la defensa general.
Puede decirse que el rey de Francia tenía el monopolio de la defensa general, mientras que los señores castellanos y los burgueses de las comunas tenían el de la defensa local.
En ciertas comunas, la policía estaba bajo la dirección de una administración elegida por los burgueses de la ciudad, en las principales comunas de Flandes por ejemplo. En otros lugares, la policía se había constituido en corporación, al igual que la panadería, la carnicería, la zapatería, en definitiva, como todas las demás industrias.
En Inglaterra, esta última forma de producción de la seguridad ha sobrevivido hasta nuestros días. En la ciudad de Londres, la policía estaba hace poco en manos de una corporación privilegiada. ¡Y cosa singular! Esta corporación se negaba a coordinar con la policía de otros barrios, por lo que la ciudad se había convertido en un verdadero refugio para los delincuentes. Esta anomalía sólo desapareció en el momento de la reforma de Sir Robert Peel8.
¿Qué hizo la Revolución Francesa? despojó al rey de Francia del monopolio de la defensa general, pero no destruyó este monopolio; lo volvió a poner en manos de la nación, organizada en adelante como una inmensa comuna.
Las pequeñas comunas en las que se dividía el territorio del antiguo reino de Francia continuaron existiendo. Incluso se aumentó considerablemente su número. El gobierno de la gran comuna tenía el monopolio de la defensa general, mientras que los gobiernos de las pequeñas comunas ejercían, bajo la supervisión del poder central, el monopolio de la defensa local.
Pero no se quedaron ahí. Se organizaron otras industrias en la comuna general y en las comunas particulares, especialmente la enseñanza, los cultos, los transportes, etc., y se establecieron diversos impuestos a los ciudadanos para cubrir los gastos de estas industrias organizadas en común.
Más tarde, los socialistas, los peores observadores que hayan existido, sin darse cuenta de que las industrias organizadas en la comuna general o en las comunas particulares funcionaban más caro y peor que las industrias libres, pidieron la organización en común de todas las ramas de la producción. Querían que la comuna general y las comunas particulares no se limitaran ya a hacer de policía, a construir escuelas, a construir carreteras, a pagar los cultos, a abrir bibliotecas, a subvencionar teatros, a mantener caballerizas, a fabricar tabaco, alfombras, porcelana, etc., sino que se dedicaran a producir todas las cosas.
El buen sentido público se rebeló contra esta mala utopía, pero no fue más allá. Se comprendió que producir todas las cosas en común sería ruinoso; no se comprendió que también lo era producir ciertas cosas en común. Así, se continuó practicando un comunismo parcial, al tiempo que se aborrecía a los socialistas que reclamaban a gritos un comunismo completo.
Sin embargo, los conservadores, partidarios del comunismo parcial y adversarios del comunismo completo, se encuentran hoy divididos en un punto importante.
Unos quieren que el comunismo parcial se siga ejerciendo principalmente en la comuna general; defienden la centralización.
Otros reclaman, por el contrario, una mayor parte de las asignaciones para las comunas pequeñas. Quieren que estas últimas puedan ejercer diversas industrias, fundar escuelas, construir caminos, construir iglesias, subvencionar teatros, etc., sin necesidad de autorización del gobierno central. Exigen la descentralización.
La experiencia ha mostrado los vicios de la centralización. La experiencia ha probado que las industrias ejercidas en la gran comuna, en el Estado, proporcionan productos más caros y peores que los de la industria libre.
Pero, ¿significa esto que la descentralización es mejor? ¿Significa esto que es más útil emancipar a las comunas, o, lo que es lo mismo, permitirles establecer libremente escuelas e instituciones de beneficencia, construir teatros, subvencionar cultos, o incluso ejercer libremente otras industrias?
Para cubrir los gastos de los servicios que asumen, ¿qué necesitan las comunas? Necesitan capitales. ¿Y dónde pueden obtener esos capitales? En los bolsillos de los individuos, no en otra parte. Están, por lo tanto, obligadas a cobrar diferentes impuestos a los habitantes de la comuna.
Estos impuestos consisten generalmente, hoy en día, en céntimos adicionales que se añaden a las contribuciones pagadas al Estado. Sin embargo, algunas comunas también han obtenido autorización para establecer en sus límites una pequeña aduana denominada octroi9. Esta aduana, que afecta a la mayoría de las industrias que siguen siendo libres, aumenta naturalmente en gran medida los recursos de la comuna. Por ello, se solicitan con frecuencia al gobierno central autorizaciones para establecer un octroi. Este apenas las concede, y en ello actúa con sensatez; en cambio, con bastante frecuencia permite a las comunas la imposición extraordinaria, es decir, permite a la mayoría de los administradores de la comuna establecer un impuesto extraordinario que todos los administrados están obligados a pagar.
Que las comunas se emancipen, que, en cada localidad, la mayoría de los habitantes tenga el derecho de establecer cuantas industrias desee y de obligar a la minoría a contribuir a los gastos de esas industrias organizadas en común; que la mayoría esté autorizada para establecer libremente todo tipo de impuestos locales, y pronto verán cómo en Francia surgen tantos pequeños Estados distintos y separados como comunas existen. Verán surgir sucesivamente, para sufragar los impuestos locales, cuarenta y cuatro mil aduanas interiores bajo el nombre de octrois; verán, en definitiva, reconstituirse la Edad Media.
Bajo este régimen, la libertad de trabajo y de comercio se verá afectada por los monopolios que las comunas se atribuirán sobre determinados sectores de la producción y por los impuestos que gravarán sobre otros sectores para alimentar las industrias ejercidas en común. La propiedad de todos quedará a merced de las mayorías.
En las comunas donde predomina la opinión socialista, ¿qué será, les pregunto, de la propiedad? La mayoría no sólo recaudará impuestos para sufragar los gastos de policía, vialidad, culto, instituciones de beneficencia, escuelas, etc., sino que también los recaudará para establecer talleres comunales, almacenes comunales, factorías comunales, etc. ¿No se verá obligada la minoría no socialista a pagar estos impuestos locales?
Bajo un régimen así, ¿qué pasa con la soberanía del pueblo? ¿No desaparece bajo la tiranía de la mayoría?
De forma aún más directa que la centralización, la descentralización conduce al comunismo completo, es decir, a la destrucción completa de la soberanía.
¿Qué hay que hacer, pues, para devolver a los hombres esa soberanía que el monopolio les arrebató en el pasado y que el comunismo, ese monopolio ampliado, amenaza con arrebatarles en el futuro?
Simplemente hay que liberar las diferentes industrias que antes constituían monopolios y que hoy se ejercen en la comuna. Hay que abandonar a la libre actividad de los individuos las industrias que aún se ejercen o regulan en el Estado o en la comuna.
Entonces el hombre, que posee, como antes del establecimiento de las sociedades, el derecho de aplicar libremente, sin obstáculos ni cargas, sus facultades a cualquier tipo de trabajo, volverá a disfrutar plenamente de su soberanía.
EL CONSERVADOR. Usted ha pasado revista a las distintas industrias aún monopolizadas, privilegiadas o reglamentadas, y nos ha demostrado, con mayor o menor éxito, que estas industrias deberían ser dejadas en libertad en beneficio de todos. ¡De acuerdo! No quiero volver sobre un tema ya agotado. Pero, ¿es posible quitarle al Estado y a las comunas la responsabilidad de la defensa general y de la defensa local?
EL SOCIALISTA. ¿Y de la administración de justicia?
EL CONSERVADOR. Exacto, ¡la administración de justicia! ¿Es posible que estas industrias, para usar su lenguaje, se ejerzan de otra manera que no sea en común, en la nación y en la comuna?
EL ECONOMISTA. Quizá pasaría por alto estos dos comunismos si ustedes aceptaran, de manera muy franca, abandonar todos los demás; si redujesen el Estado a no ser más que un gendarme, un soldado o un juez. ¡Pero no!… porque el comunismo de la seguridad es la piedra angular del viejo edificio de la servidumbre. Además, no veo ninguna razón para concederles ese en particular más que los otros.
Una de dos cosas, de hecho:
O bien el comunismo es mejor que la libertad, y en ese caso hay que organizar todas las industrias en común, ya sea en el Estado o en la comuna.
O bien la libertad es preferible al comunismo, y en ese caso es necesario liberar todas las industrias que aún están organizadas en común, tanto la justicia y la policía como la enseñanza, los cultos, los transportes, la fabricación de tabacos, etc.
EL SOCIALISTA. Es lógico.
EL CONSERVADOR. ¿Pero es posible?
EL ECONOMISTA. ¡Veamos! ¿Se trata de justicia? Bajo el Antiguo Régimen, la administración de justicia no se organizaba ni se remuneraba en común; estaba organizada como un monopolio y remunerada por quienes hacían uso de ella.
Durante varios siglos no hubo industria más independiente. Formaba, como todas las demás ramas de la producción material o inmaterial, una corporación privilegiada. Los miembros de esta corporación podrán legar sus cargos o magistraturas a sus hijos, o incluso venderlos. Gozando de estos cargos a perpetuidad, los jueces se distinguieron por su independencia e integridad.
Desgraciadamente este régimen tenía, por otra parte, todos los vicios inherentes al monopolio. La justicia monopolizada era muy costosa.
EL SOCIALISTA. Y Dios sabe cuántas quejas y reclamos generaron las épices. Son testigo de ello estos pequeños versos escritos a lápiz en la puerta del Palacio de Justicia después de un incendio:
Un buen día doña Justicia
prendió fuego a todo su palacio
por haber comido demasiadas especias10.
¿La justicia no debería ser esencialmente gratuita? Ahora bien, ¿la gratuidad no implica una organización en común?
EL ECONOMISTA. Se quejaban de que la justicia comía demasiadas épices. Pero no se quejaban de que las comiera. Si la justicia no hubiese estado constituida como un monopolio y, en consecuencia, los jueces no hubiesen podido exigir más que la remuneración legítima de su oficio, nadie se habría quejado de esas épices.
En ciertos países, donde los litigantes tenían el derecho de elegir a sus jueces, los vicios del monopolio se veían notablemente atenuados. La competencia que entonces se establecía entre los distintos tribunales mejoraba la administración de justicia y la hacía menos costosa. Adam Smith atribuye a esta causa los progresos de la justicia en Inglaterra. El pasaje es curioso y espero que disipe sus dudas:
“Parece que, en un principio, las tasas judiciales constituían casi la totalidad de los ingresos de las distintas cortes de justicia en Inglaterra. Cada una procuraba atraer hacia sí el mayor número posible de casos, y por esa razón estaba dispuesta a conocer de muchos asuntos que, por su naturaleza, no debían ser de su competencia. El tribunal del banquillo del Rey, establecido únicamente para el enjuiciamiento de causas criminales, se arrogó la facultad de juzgar casos puramente civiles, cuando el demandante sostenía que el demandado, al negarle justicia, se había hecho culpable de algún crimen o delito contra él. Por su parte, el tribunal del tesoro real, creada para tratar exclusivamente la recaudación de los ingresos reales y el cobro de los fondos del rey, se atribuyó la competencia sobre toda clase de deudas y obligaciones, con el pretexto de que el demandante no podía pagar al rey mientras su deudor no le pagara a él. En virtud de tales ficciones, en la mayoría de los casos dependía enteramente de las partes elegir el tribunal ante el cual deseaban ser juzgadas. Y cada tribunal, al impartir justicia con mayor diligencia e imparcialidad, se esforzaba por atraer el mayor número posible de causas. Si los tribunales ingleses están hoy tan bien constituidos, quizá se deba, en gran medida, a esa emulación que existió en otro tiempo entre los jueces de las distintas cortes, cuando cada uno procuraba hallar, en el tribunal al que pertenecía, el remedio más rápido y eficaz que la ley pudiera ofrecer contra toda clase de injusticia”11.
EL SOCIALISTA. Pero, una vez más, ¿la gratuidad no es preferible?
EL ECONOMISTA. Todavía usted no ha salido de la ilusión de la gratuidad. ¿Acaso necesito demostrarle que la justicia gratuita cuesta más que la otra, por todo el monto de los impuestos recaudados para mantener los tribunales gratuitos y pagar a los jueces gratuitos? ¿Necesito demostrarle, además, que la gratuidad de la justicia es necesariamente inicua, ya que no todo el mundo hace uso de ella en igual medida, ni todo el mundo tiene igual espíritu litigioso? Por lo demás, usted no ignora que, bajo el régimen actual, la justicia está muy lejos de ser gratuita.
EL CONSERVADOR. Los procesos son ruinosos. Pero, ¿podemos quejarnos de la actual administración de justicia? ¿La organización de nuestros tribunales no es irreprochable?
EL SOCIALISTA. ¡Oh! ¡Oh! Irreprochable. Un inglés al que acompañé un día al tribunal de lo penal salió de la audiencia completamente indignado. No podía concebir que un pueblo civilizado permitiera a un procurador del rey o de la república hacer uso de la retórica para pedir una condena a muerte. Esa elocuencia, proveedora del verdugo, le horrorizaba. En Inglaterra se limitan a exponer la acusación; sin apasionamientos.
EL ECONOMISTA. Añádase a eso la proverbial lentitud de nuestros tribunales de justicia, los sufrimientos de los desafortunados que esperan su juicio por meses, y a veces por años, mientras que la instrucción podría hacerse en pocos días; los enormes costos y pérdidas que suponen estos retrasos, y se convencerá de que la administración de justicia apenas ha progresado en Francia.
EL SOCIALISTA. Sin embargo, no exageremos. Hoy tenemos, gracias a Dios, la institución del jurado.
EL ECONOMISTA. Efectivamente, no nos conformamos con obligar a los contribuyentes a pagar los costos de la justicia, también los obligamos a cumplir las funciones de jueces. Esto es comunismo puro: Ab uno disce omnes12. Personalmente, no creo que el jurado sea mejor para juzgar que la guardia nacional, ¡otra institución comunista!, para hacer la guerra.
EL SOCIALISTA. ¿Y eso por qué?
EL ECONOMISTA. Porque uno sólo hace bien su trabajo, su especialidad, y el trabajo, la especialidad de un jurado no es ser juez.
EL CONSERVADOR. Por lo tanto, se contenta con comprobar el delito y evaluar las circunstancias en las que se cometió el delito.
EL ECONOMISTA. Es decir, ejercer la función más difícil, más espinosa del juez. Es esta función la que es tan delicada, la que exige un juicio tan sano, tan ejercitado, un espíritu tan sereno, tan frío, tan imparcial, que lo confiamos al azar de los sorteos. Es absolutamente como si estuviéramos echando a suertes los nombres de los ciudadanos que se encargarán, cada año, de fabricar botas o escribir tragedias para la comunidad.
EL CONSERVADOR. La comparación es forzada.
EL ECONOMISTA. Es más difícil, en mi opinión, hacer un buen juicio que hacer un buen par de botas o alinear correctamente unos cientos de versos alejandrinos. Un juez perfectamente ilustrado e imparcial es más raro que un hábil zapatero o un poeta capaz de escribir para el Teatro Francés.
En los casos penales, la incompetencia del jurado se revela todos los días. Pero no prestamos ¡ay! más que una atención mediocre a los errores cometidos en el tribunal de lo penal. ¿Qué digo? Casi se considera un delito criticar una sentencia dictada. En los casos políticos, ¿no tiene el jurado la costumbre de decidir según el color de su opinión, blanco o rojo13, más que según la justicia? El hombre que es condenado por un jurado blanco, ¿acaso no sería absuelto por un jurado rojo, y viceversa?
EL SOCIALISTA. ¡Desafortunadamente!
EL ECONOMISTA. Las minorías ya están bastante cansadas de ser juzgadas por jurados pertenecientes a las mayorías. Espere a ver el final…
¿Es la industria la que proporciona la defensa interna y externa? ¿Cree usted que es mucho mejor que la de la justicia? ¿Acaso nuestra policía, y sobre todo nuestro ejército, no nos cuestan demasiado caro en comparación con los servicios reales que nos prestan?
¿Y no hay, en fin, ningún inconveniente en que esa industria de la defensa pública esté en manos de una mayoría?
Examinémoslo.
En un sistema donde la mayoría establece la base impositiva y dirige el uso de los fondos públicos, ¿no debería el impuesto pesar más o menos sobre determinados sectores de la sociedad, según las influencias predominantes? Bajo la monarquía, cuando la mayoría era puramente ficticia, cuando la clase alta se arrogaba el derecho de gobernar el país con exclusión del resto de la nación, ¿no recaían los impuestos principalmente sobre el consumo de la clases bajas, sobre la sal, sobre el vino, sobre la carne, etc. ? Sin duda, la burguesía pagaba su parte de estos impuestos pero, siendo el círculo de sus consumos infinitamente más amplio que el de los consumos de la clase baja, sus ingresos finalmente resultaban mucho menos afectados. A medida que la clase baja, al iluminarse, adquiera más influencia en el Estado, usted verá producirse una tendencia inversa. Verá que el impuesto progresivo, que hoy afecta a la clase baja, se volcará contra la clase alta. Esta última, sin duda, resistirá con todas sus fuerzas a esta nueva tendencia; denunciará, con razón, el expolio, el robo; pero si se mantiene la institución colectiva del sufragio universal, si un golpe de fuerza no repone, de nuevo, el gobierno de la sociedad en manos de las clases ricas con exclusión de las clases pobres, prevalecerá la voluntad de la mayoría y se establecerá la tributación progresiva. Entonces, parte de la propiedad de los ricos será confiscada legalmente para aligerar la carga de los pobres, así como parte de la propiedad de los pobres fue confiscada durante demasiado tiempo para aligerar la carga de los ricos.
Pero aún hay peor.
No sólo la mayoría de un gobierno comunitario puede establecer la base impositiva como mejor le parezca, sino que también puede hacer uso de ese impuesto como considere oportuno, sin tener en cuenta la voluntad de la minoría.
En algunos países, el gobierno de la mayoría emplea parte del erario público para proteger propiedades esencialmente ilegítimas e inmorales. En los Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno garantiza a los plantadores del sur la propiedad de sus esclavos. Sin embargo, hay abolicionistas en los Estados Unidos que, con razón, consideran la esclavitud como un robo. ¡No importa! El mecanismo comunitario les obliga a contribuir con su dinero al mantenimiento de este tipo de robo. Si los esclavos intentaran un día liberarse de un yugo inicuo y odioso, los abolicionistas se verían obligados a defender, armas en mano, la propiedad de los plantadores. ¡Es la ley de las mayorías!
En otros lugares, sucede que la mayoría, impulsada por intrigas políticas o por fanatismo religioso, declara la guerra a un pueblo extranjero. La minoría puede aborrecer esta guerra y maldecirla, pero está obligada a contribuir con su sangre y su dinero. ¡Sigue siendo la ley de las mayorías!
¿Entonces qué pasa? Que la mayoría y la minoría están perpetuamente en conflicto, y que la guerra a veces desciende de la arena parlamentaria a las calles.
Hoy es la minoría roja la que se subleva. Si esa minoría llegara a convertirse en mayoría y, haciendo uso de sus derechos de mayoría, modificara la constitución a su antojo, si decretara impuestos progresivos, empréstitos forzosos y papel moneda, ¿quién les asegura que la minoría blanca no se sublevaría mañana?
No hay seguridad duradera en este sistema. ¿Y saben por qué? Porque amenaza constantemente la propiedad; porque pone las personas y los bienes de todos a merced de una mayoría ciega o ilustrada, moral o inmoral.
Si el régimen comunitario, en lugar de aplicarse como en Francia a una multitud de asuntos, estuviera estrictamente limitado como en Estados Unidos, las causas de desacuerdo entre la mayoría y la minoría serían menos numerosas, y los inconvenientes de este régimen serían, por lo tanto, menores. Aun así, no desaparecerían por completo. El derecho reconocido a la mayoría de sojuzgar la voluntad de la minoría podría aún, en determinadas circunstancias, provocar una guerra civil.
EL CONSERVADOR. Pero, una vez más, es inconcebible cómo podría ponerse en práctica la industria que provee seguridad a las personas y las propiedades si se la dejara en libertad. Su lógica lo conduce a sueños dignos de Charenton14.
EL ECONOMISTA. ¡Tranquilo! no nos peleemos. Supongo que, tras reconocer que el comunismo parcial del Estado y de la comuna es decididamente malo, se deja libres todas las ramas de la producción, excepto la justicia y la defensa pública. Hasta aquí, no hay objeciones. Pero viene un economista radical, un soñador, y dice: ¿Por qué, después de haber liberado los diferentes usos de la propiedad, no liberan también los que garantizan el mantenimiento de la propiedad? Al igual que las demás, ¿no se ejercerán estas industrias de manera más equitativa y útil si se liberan? Usted afirma que eso es impracticable. ¿Por qué? Por un lado, ¿no hay en la sociedad hombres especialmente aptos, unos para juzgar las disputas que surgen entre los propietarios y para apreciar los delitos cometidos contra la propiedad, otros para defender la propiedad de las personas y las cosas contra las agresiones de la violencia y la astucia? ¿No hay hombres que, por sus aptitudes naturales, son especialmente aptos para ser jueces, gendarmes y soldados? Por otra parte, ¿no necesitan todos los propietarios, sin distinción, seguridad y justicia? ¿No están todos dispuestos, en consecuencia, a imponerse sacrificios para satisfacer esta necesidad urgente, sobre todo si son incapaces de satisfacerla por sí mismos o si no pueden hacerlo sin gastar mucho tiempo y dinero?
Ahora bien, si hay, por un lado, hombres capaces de satisfacer una necesidad de la sociedad, y por otro lado, hombres dispuestos a imponerse sacrificios para obtener la satisfacción de esta necesidad, ¿no es suficiente dejar hacer a unos y otros para que la mercancía solicitada, material o inmaterial, se produzca y la necesidad se satisfaga?
¿Acaso este fenómeno económico no se produce irresistiblemente, inevitablemente, como el fenómeno físico de la caída de los cuerpos?
¿No tengo acaso fundamento para afirmar que, si una sociedad renunciara a proveer la seguridad pública, esta industria no dejaría por ello de ejercerse? ¿Y no tengo también fundamento para sostener que, bajo un régimen de libertad, se ejercería mejor que bajo un régimen de comunidad?
EL CONSERVADOR. ¿De qué manera?
EL ECONOMISTA. Esto no es asunto de los economistas. La economía política puede decir: si tal necesidad existe, será satisfecha y lo será mejor bajo un régimen de completa libertad que bajo cualquier otro. ¡A esta regla, no hay excepciones! pero cómo se organizará esta industria, cuáles serán sus procesos técnicos, eso es lo que no puede decir la economía política.
Así, puedo afirmar que si la necesidad de alimentarse se manifiesta dentro de la sociedad, esta necesidad será satisfecha, y lo será mejor si cada uno queda más libre de producir alimentos o de comprarlos a quien crea conveniente.
Asimismo puedo asegurarles que las cosas sucederán absolutamente de la misma manera si, en lugar de alimentos, se trata de seguridad.
Por lo tanto, sostengo que si una comunidad declarara que renunciará, después de un cierto período, un año por ejemplo, a pagar el salario de los jueces, soldados y gendarmes, al final del año, esta comunidad no por ello dejaría de contar con tribunales y gobiernos dispuestos a funcionar. Agrego que si, bajo este nuevo régimen, cada uno conservara el derecho de ejercer libremente esas dos actividades y de adquirir libremente sus servicios, la seguridad se produciría de la manera más económica y eficaz posible.
EL CONSERVADOR. Siempre le responderé que eso es inconcebible.
EL ECONOMISTA. En la época en que el régimen regulador mantenía a la industria prisionera dentro de los límites de las comunas, y cada corporación controlaba en exclusiva el mercado comunal, se decía que la sociedad estaba en peligro cada vez que algún innovador audaz intentaba quebrar ese monopolio. Si entonces alguien hubiera afirmado que, en lugar de las débiles y raquíticas industrias de las corporaciones, la libertad daría origen algún día a inmensas manufacturas capaces de ofrecer productos más baratos y de mejor calidad, se lo habría tomado por un soñador. Los conservadores de la época habrían jurado por todos los santos que esto era inconcebible.
EL SOCIALISTA. ¡Vamos, por favor! ¿Cómo se puede imaginar que cada individuo tenga el derecho a convertirse por sí mismo en gobierno o a elegir su gobierno, o incluso a no elegir ninguno?…¿Cómo ocurrirían las cosas en Francia si, después de haber liberado todas las otras industrias, los ciudadanos franceses anunciaran de común acuerdo que dejarían, al cabo de un año, de apoyar al gobierno de la comunidad?
EL ECONOMISTA. Sólo puedo especular sobre esto. Sin embargo, así es más o menos como resultarían las cosas. Dado que la necesidad de seguridad seguiría siendo muy grande en nuestra sociedad, resultaría rentable crear empresas gubernamentales. Se tendría la certeza de cubrir los costos. ¿Cómo se formarían estas empresas? Los individuos aislados no bastarían, del mismo modo que no bastan para construir ferrocarriles, muelles, etc. Por lo tanto, se constituirían grandes compañías destinadas a producir seguridad; obtendrían los recursos materiales y humanos necesarios. Una vez listas para operar, estas compañías aseguradoras de la propiedad buscarían atraer clientela. Cada persona se afiliaría a la compañía que le inspirara mayor confianza y cuyas condiciones le resultaran más favorables.
EL CONSERVADOR. Haríamos cola para afiliarnos. ¡Seguro que haríamos cola!
EL ECONOMISTA. Siendo esta industria libre, se formarían tantas compañías como pudieran formarse útilmente.. Si fueran muy pocas y, por consiguiente, el precio de la seguridad resultara demasiado alto, sería provechoso formar otras nuevas; si hubiera demasiadas, las compañías sobreabundantes pronto se disolverían. El precio de la seguridad siempre se reduciría al nivel de los costos de producción.
EL CONSERVADOR. ¿Cómo coordinarían estas compañías libres para proporcionar seguridad general?
EL ECONOMISTA. Coordinarían como coordinan hoy los gobiernos monopólicos y comunistas, porque tendrían interés en coordinarse. De hecho, cuanto más facilidades se dieran mutuamente para capturar a los ladrones y asesinos, más reducirían sus costos.
Por la naturaleza misma de su industria, las compañías aseguradoras de la propiedad no podían ir más allá de ciertas circunscripciones: perderían dinero si mantuvieran una póliza en lugares donde sólo tuvieran una clientela reducida. En sus circunscripciones, sin embargo, no podrían oprimir ni explotar a sus clientes, so pena de ver surgir inmediatamente la competencia.
EL SOCIALISTA. ¿Qué pasaría si la empresa existente quisiera evitar que se estableciera la competencia?
EL ECONOMISTA. En una palabra, si atacara la propiedad de sus competidores y la soberanía de todos… ¡Pues! Entonces, todos aquellos cuya propiedad e independencia se vieran amenazadas por los monopolistas se levantarían para castigarlos.
EL SOCIALISTA. ¿Qué pasaría si todas las compañías coordinaran para formar monopolios? ¿Si formaran una santa alianza para imponerse sobre las naciones y si, fortificadas por esta coalición, explotaran sin piedad a los desafortunados consumidores de seguridad, si atrajeran para sí con fuertes impuestos la mayor parte de los frutos del trabajo de los pueblos?
EL ECONOMISTA. Si, a decir verdad, volvieran a hacer lo que las viejas aristocracias han hecho hasta nuestros días… ¡Eh! pues bien, los pueblos seguirían el consejo del extranjero:
Pueblos, formen una Santa Alianza
Y dense las manos.
Se unirían, a su vez, y como poseen medios de comunicación que no tuvieron sus antepasados, y son cien veces más numerosos que sus antiguos dominadores, la santa alianza de las aristocracias quedaría pronto aniquilada. Nadie se sentiría entonces tentado, les juro, de constituir un monopolio.
EL CONSERVADOR. ¿Cómo se haría, bajo este régimen, para repeler una invasión extranjera?
EL ECONOMISTA. ¿Cuál sería el interés de las compañías? Sería repeler a los invasores, porque serían las primeras víctimas de la invasión. Por lo tanto, coordinarían para repelerlos y pedirían a sus asegurados una prima adicional para protegerlos de este nuevo peligro. Si los asegurados prefirieran asumir los riesgos de la invasión, rechazarían esta prima adicional; si no, lo pagarían, y así pondrían a las compañías en condiciones de conjurar el peligro de invasión.
Pero así como la guerra es inevitable bajo un régimen de monopolio, la paz es inevitable bajo un régimen de gobierno libre.
Bajo este régimen, los gobiernos no pueden ganar nada con la guerra; pueden, por el contrario, perderlo todo. ¿Qué interés tendrían en emprender una guerra? ¿Sería para aumentar su clientela? Pero, siendo los consumidores de seguridad libres para ser gobernados como les plazca, escaparían a los conquistadores. Si estos últimos quisieran imponerles su dominación, después de haber destruido el gobierno existente, los oprimidos reclamarían inmediatamente la ayuda de todos los pueblos…
Las guerras de compañía a compañía sólo se librarían mientras los accionistas quisieran adelantar los costos. Sin embargo, dado que la guerra ya no podría traer a nadie un aumento de clientes, dado que los consumidores ya no se dejarían conquistar, los gastos de la guerra obviamente ya no estarían cubiertos. ¿Quién querría seguir adelantándolos?
Concluyo de esto que la guerra sería materialmente imposible bajo este régimen, porque ninguna guerra puede librarse sin un anticipo de fondos.
EL CONSERVADOR. ¿Qué condiciones pondría una compañía aseguradora de la propiedad a sus clientes?
EL ECONOMISTA. Estas condiciones serían de varios tipos.
Para poner en estado de garantía al asegurado, seguridad plena para las personas y sus bienes, sería necesario:
1° Que las compañías aseguradoras establezcan ciertas penas contra los ofensores de las personas y de las propiedades, y que los asegurados consientan en someterse a dichas penas en caso de que ellos mismos cometan abusos contra las personas y las propiedades.
2° Que impongan a los asegurados ciertas molestias destinadas a facilitar el descubrimiento de los autores de los delitos.
3° Que cobren regularmente, para cubrir sus gastos, una prima determinada, variable según la situación de los asegurados, sus ocupaciones particulares, así como la extensión, la naturaleza y el valor de las propiedades que deban proteger.
Si las condiciones estipuladas fueran adecuadas para los consumidores de seguridad, el contrato estaría firmado; de lo contrario, los consumidores acudirían a otras compañías o se proporcionarían a sí mismos su seguridad.
Siga esta hipótesis en todos sus detalles y se convencerá, creo, de la posibilidad de transformar los gobiernos monopólicos o comunistas en gobiernos libres.
EL CONSERVADOR. Todavía veo muchas dificultades. Y la deuda, ¿quién la pagaría?
EL ECONOMISTA. ¿Piensa usted que vendiendo todas las propiedades que ahora son comunes, caminos, canales, ríos, bosques, edificios utilizados para todas las administraciones comunes, materiales para todos los servicios comunes, no lograríamos fácilmente pagar el capital de la deuda? Este capital no supera los seis mil millones. El valor de los bienes comunes en Francia se eleva, ciertamente, mucho más allá.
EL SOCIALISTA. ¿No sería este sistema la destrucción de toda nacionalidad? Si se establecieran varias compañías aseguradoras de la propiedad en un país, ¿la Unidad nacional no resultaría destruida?
EL ECONOMISTA. Para empezar, sería necesario que la unidad nacional existiera para que pudiera ser destruida. Ahora bien, no puedo ver una verdadera unidad nacional en esas aglomeraciones informes de pueblos que la violencia ha formado y que, la mayoría de las veces, sólo la violencia mantiene.
Además, es un error confundir estas dos cosas, que son naturalmente muy distintas: la nación y el gobierno. Una nación es una cuando los individuos que la componen tienen las mismas costumbres, la misma lengua, la misma civilización; cuando forman una variedad distinta y original de la especie humana. Que esta nación tenga dos gobiernos o que tenga uno solo, importa muy poco. A menos, sin embargo, que cada gobierno rodee con una barrera ficticia las regiones sujetas a su dominación y mantenga incesantes hostilidades con sus vecinos. En esta última eventualidad, el instinto de nacionalidad reaccionará contra esta fragmentación bárbara y este antagonismo artificial impuesto a un mismo pueblo, y las fracciones desunidas de este pueblo tenderán incesantemente a juntarse.
Ahora bien, los gobiernos han dividido, hasta nuestros días, los pueblos para mantenerlos más fácilmente en la obediencia; divide y vencerás, tal ha sido siempre la máxima fundamental de su política. Hombres de la misma raza, a quienes la comunidad de la lengua ofrecía un medio fácil de comunicación, reaccionaron enérgicamente contra la práctica de esta máxima; siempre se han esforzado por destruir las barreras artificiales que los separaban. Cuando finalmente lo consiguieron, quisieron tener un solo gobierno para no volver a desunirse. Pero fíjense bien que nunca pidieron a este gobierno que los separara de otros pueblos…El instinto de las nacionalidades no es, pues, egoísta, como tantas veces se ha afirmado; es, por el contrario, esencialmente solidario15. Que la diversidad de los gobiernos deje de implicar la separación y el fraccionamiento de los pueblos, y verán cómo una misma nacionalidad acepta de buen grado a varios de ellos. Un solo gobierno no es más necesario para la unidad de un pueblo que un solo sistema bancario, una sola institución educativa, un solo culto o una sola tienda de comestibles, etc.”
EL SOCIALISTA. ¡Ello, en verdad, es una solución muy singular al problema del gobierno!
EL ECONOMISTA. Es la única solución que se ajusta a la naturaleza de las cosas.
NOTAS DEL AUTOR Y TRADUCTORES
- Durante mucho tiempo, los economistas se negaron a ocuparse no sólo del gobierno, sino también de todas las funciones puramente inmateriales. J.-B. Say fue el primero en llevar este tipo de servicios al dominio de la economía política, aplicándoles la denominación común de productos inmateriales. Con ello, prestó a la ciencia económica un servicio más considerable de lo que uno podría imaginar:
“La industria de un médico, dice, y, si queremos multiplicar los ejemplos, de un administrador de asuntos públicos, de un abogado, de un juez, que son de la misma especie, satisfacen necesidades tan indispensables que, sin sus trabajos, ninguna sociedad podría subsistir. ¿Acaso los frutos de ese trabajo no son reales? Son tan reales que se obtienen al precio de otro producto material, y que, a través de estos intercambios repetidos, los productores de productos inmateriales adquieren fortunas. — Por lo tanto, el conde de Verri se equivoca al afirmar que los empleos de príncipes, magistrados, militares, sacerdotes, no entran inmediatamente en el ámbito de los objetos de los que se ocupa la economía política.” J.-B. SAY. Tratado de Economía Política, vol. I, cap. XIII. ↩︎ - Ensayo sobre el Principio Generador de las Constituciones Políticas. — Prólogo. [NdT: Los pasajes que cita el economista se encuentran entre las páginas XIV y XV del prólogo. En ambos hemos respetado la ortografía y el formato originales de la versión española de 1825. En el primero, luego de la palabra “mundo”, hay una nota al pie que remite al capítulo VI de Consideraciones sobre Francia. En el segundo, la oración concluye con “y he aquí la señal mas grande de su legitimidad”.] ↩︎
- NdT: La producción de seguridad hace referencia a un artículo homónimo de Gustave de Molinari publicado el 15 de febrero de 1849 en el Journal des Économistes. Esta velada es una versión resumida y adaptada a la conversación de nuestros tres interlocutores. El artículo generó controversia entre los economistas de su tiempo y, al momento de su publicación, estuvo acompañado de la siguiente nota del redactor jefe del periódico: “Aunque este artículo pueda parecer utópico en sus conclusiones, creemos, sin embargo, que debemos publicarlo para llamar la atención de los economistas y periodistas sobre una cuestión que hasta ahora ha sido tratada sólo de manera desordenada y que, sin embargo, en nuestros días, debe ser abordada con mayor precisión. Tanta gente exagera la naturaleza y las prerrogativas del gobierno que ha llegado a ser útil formular estrictamente los límites fuera de los cuales la intervención de la autoridad se vuelve anárquica y tiránica en lugar de protectora y rentable.”
↩︎ - NdT: La expresión “les oints du Seigneur” (“los ungidos del Señor”) era el título solemne que se daba a los reyes ungidos con óleo sagrado en su coronación. Molinari la emplea aquí de manera irónica para ridiculizar o menospreciar la pretensión de los monarcas de gobernar en nombre de un poder divino. ↩︎
- NdT: La Santa Alianza, formada en 1815 por Rusia, Austria y Prusia, buscaba preservar el orden monárquico en Europa tras la derrota de Napoleón. En la práctica, sirvió como un instrumento de coordinación entre potencias conservadoras para sofocar los movimientos liberales y nacionalistas que se extendieron por el continente a lo largo del siglo XIX. Esta referencia de Molinari debe leerse en el marco de las revoluciones de 1848 y del papel contrarrevolucionario desempeñado por la Santa Alianza. ↩︎
- NdT: En este pasaje hemos conservado el término “comuna”, que se aproxima mejor al sentido original de “commune” en francés. No hemos optado por “municipio” porque, en este contexto, la “commune” designa una comunidad local autónoma, con un alcance más amplio que el de una mera entidad administrativa. ↩︎
- NdT: El término señor castellano es la traducción literal de “seigneur châtelain”. No hace referencia al Reino de Castilla, sino al noble o funcionario que ejercía la autoridad en un castillo. ↩︎
- Ver Estudios sobre Inglaterra, del Sr. Léon Faucher. [NdT: Léon Faucher (1803-1854) fue un economista, periodista y político francés defensor del libre comercio y la modernización institucional. Participó en debates sobre la reforma de las prisiones, el sistema aduanero y la fiscalidad. En su obra Asociación de aduanas entre España, Francia, Bélgica y Suiza, propuso un sistema aduanero común que anticipaba la idea de una cooperación económica europea.] ↩︎
- NdT: Ver Primera Velada. ↩︎
- NdT: El texto original dice: “Un beau jour dame Justice / Se mit le palais tout en feu / Pour avoir mangé trop d’épices”. El término épices significa literalmente “especias”, pero en el Antiguo Régimen designaba también las tasas judiciales que los litigantes debían pagar a los magistrados. ↩︎
- La Riqueza de las Naciones, libro. 5, cap.1. [NdT: Este pasaje no aparece en la edición en español de La Riqueza de las Naciones que usamos en veladas anteriores. Por lo tanto, hemos realizado nuestra propia traducción a partir de la siguiente edición del texto en francés: “Tome V : Du revenu du souverain ou de la république”, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, traducción de Germain Garnier (1881) a partir de la edición revisada por Adolphe Blanqui (1843)].
↩︎ - NdT: La expresión Ab uno disce omnes proviene de la Eneida de Virgilio y significa “un solo ejemplo basta para juzgar o comprender el carácter general de un grupo”. ↩︎
- NdT: Los “rojos” y los “blancos” son denominaciones políticas propias de mediados del siglo XIX en Francia. Los rojos eran los republicanos y socialistas, partidarios de una transformación profunda del orden social y económico, sobre todo tras la Revolución de 1848. Los blancos, en cambio, eran los monárquicos y conservadores, defensores del orden social y económico tradicional. ↩︎
- NdT: Este pasaje se refiere al hospicio de Charenton-Saint-Maurice, célebre institución psiquiátrica cercana a París conocida en el siglo XIX por albergar a enfermos mentales, entre ellos al marqués de Sade. En la época de Molinari, “Charenton” se usaba de manera figurada para aludir a ideas insensatas o delirantes. ↩︎
- NdT: El texto original en francés emplea la palabra sympathique, que en el siglo XIX no tenía el sentido moderno de “simpático” o “agradable”, sino el de “solidario” o “afín”, en referencia a una disposición natural de armonía y cooperación entre las personas o los pueblos. ↩︎