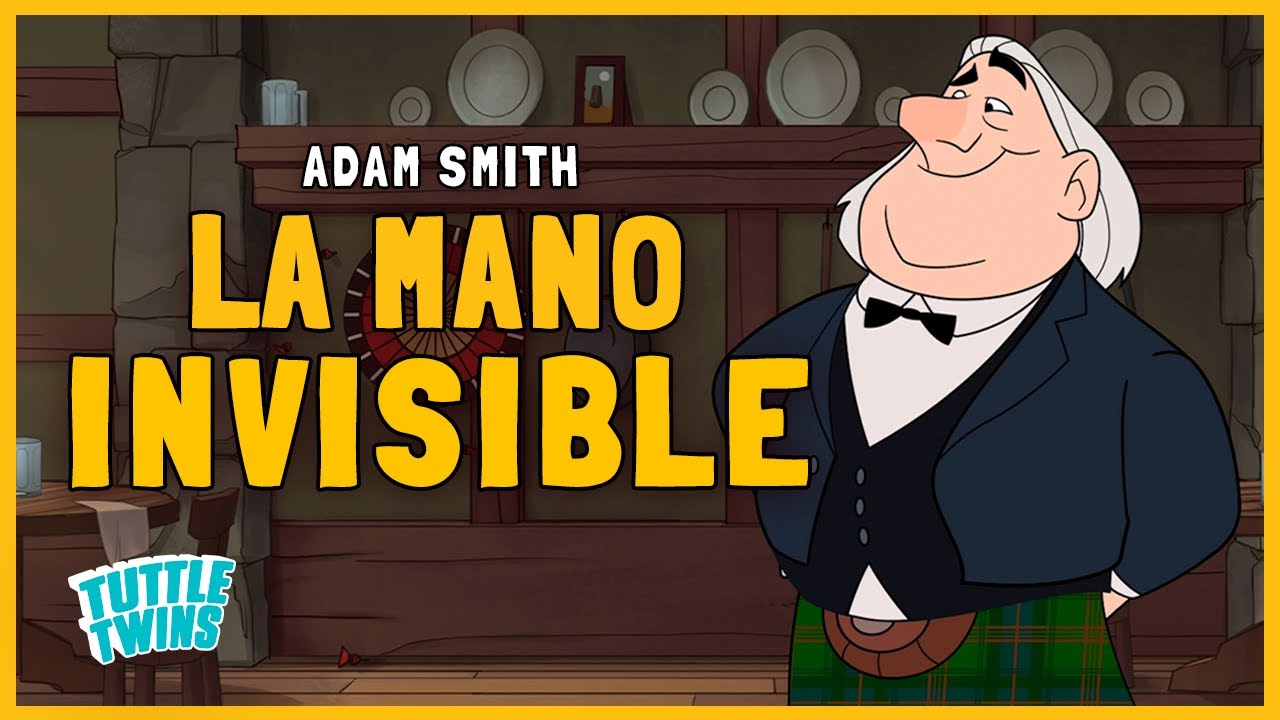El pasanaku como práctica
Pasanaku está compuesta por dos palabras “pasa” del español “pasar” que indica transferir o movilizar algo y “naku” que en quechua significa reciprocidad o mutualidad. Se trata de una institución consuetudinaria boliviana de ahorro y crédito rotativo, en el cual varias personas se comprometen a entregar aportes periódicos, los cuales se entregan íntegramente a un miembro en cada turno. El orden de los turnos se acuerda previamente, de tal forma que cada participante recibe en una ocasión la totalidad del aporte reunido.
En la literatura económica se ha designado al pasanaku y sus semejantes (en México se Tanda o Cundina; Pandero o Polla en Perú y Chile, etc) como Rotating Savings and Credit Associations (Adams & Canavesi de Sahonero , 1988), siendo una institución propia de países pobres donde existen altas tazas de informalidad.
Lejos de creer que esta institución es una amenaza el presente artículo mantiene la tesis de que el pasanaku se debe a la insaciable naturaleza del cálculo económico que, aún en tiempos adversos en términos económicos e institucionales -como el caso boliviano- el ingenio de las personas, hace que se generen instituciones “alternas” a las tradicionales que, bajo el argumento de la formalidad imponen cargas que imposibilitan el acceso de los más desprotegidos.
El derecho privado, si está planteado con altos costes para los sectores vulnerables, se transforma en una herramienta de exclusión y no así de inclusión. El factor económico del derecho privado hace que esa exclusión tenga implicancias directas en la capitalización de la gente. En efecto, ya de Soto, Ghersi y Ghibellini (1987) plantearon que la informalidad si bien es una forma de autoempleo la misma limita a sus titulares de poder generar y aumentar su riqueza, al carecer de la tutela estatal respecto a los derechos de propiedad, de tal forma que “los informales no aprovechan ni preservan los recursos a su disposición todo lo eficientemente que podría, si estuvieran seguros de sus derechos” (p.206); otra conclusión es que, instituciones como el pasanaku que se presentan a partir de una lógica contractual y asociativa se basan exclusivamente en la costumbre y la buena fe, sin poder ejercerse ni ejecutarse vía tribunales (esto último puede ser una virtud o un vicio; virtud en la medida en que el pasanaku está hecho por personas seleccionadas bajo un estándar de confianza de tal forma que la ejecución del mismo sea por buena fe; es un vicio en la medida en que al igual que las sociedades colectivas en derecho comercial, hace que la institución no pueda trascender a mayores formas de organización de carácter impersonal sin tomar en cuenta la buena fe y la confianza entre sus miembros).
No obstante, a pesar de lo anterior, lo cierto es que, si el pasanaku es utilizado, es que aún a día de hoy existen incentivos para dicho fin, sean estos económicos -el pasanaku permite ahorrar- o sean estos morales/culturales -el pasanaku permite generar una cohesión social en el grupo.
Bajo estos criterios, es preciso desarrollar la tesis del presente artículo: el pasanaku ha sido un medio para preservar, a pesar de todo, la riqueza de las personas y, además, acceder al crédito. Esto nos da ya una visión sobre la naturaleza del pasanaku: una institución mixta entre el ahorro y el crédito.
Origen del pasanaku
Las instituciones de derecho privado preceden a la ley. Así lo es ahora así lo fue en el derecho romano. La autonomía privada de las partes que en libre asociación disponen sus bienes son la materia objeto del derecho privado. La sanción que puede darles este ultimo es “añadido y lógicamente posterior, como un reconocimiento de la autonomía exactamente” (Betti, 2018, p. 77). Sin embargo, dicha autonomía se situa en un determinando tiempo y espacio donde se desenvuelve. Esto es, respecto al pasanaku: la Bolivia contemporanea.
Por esta razón el pasanaku es fruto de la cooperación individual que se desenvuelve en Bolivia. El actuar individual no es ajeno ante las contigencias histórico-sociales donde se sitúa.
Bolivia es uno de los países mas pobres de la América Hispana, es uno de los países con menos libertad económica del mundo de acuerdo al índice realizado por Heritage Foundation siendo en la región el tercer país menos libre, lo que muestra la dificultad de dicho país para realizar negocios.
Lo anterior se complementa con una economía predominantemente informal, así:
En los años que han seguido a la pandemia, la tendencia a la informalización del empleo ha adquirido más fuerza; y ya no únicamente como un problema que atañe a los trabajadores individuales, sino también a los hogares, entendida como unidad de toma de decisiones (por ejemplo, para el consumo o adquisición de deudas).
Así pues, si en 2019 el 65% de los hogares se hallaban dentro del mercado informal urbano, para 2023 esa cifra abarca prácticamente al 70% de los hogares en situación de ocupación laboral (Jemio, 2024, p. 95).
Como bien ha sostenido Enrique Ghersi, la informalidad tiene su origen en el costo de la ley. En Bolivia como en Perú, la ley es tan “costosa que distorsiona al mercado y excluye de él a los sectores menos favorecidos de la población” (2005).
El pasanaku tiene su origen en dicha informalidad, es un medio de acceder a instituciones jurídicas de las cuales los menos favorecidos de la población se ven privados por los altos costos del derecho. Esto va ligado enteramente a la naturaleza del pasanaku: crédito y ahorro. En efecto, el pasanaku es un medio de crédito y ahorro, dependiendo del turno.
De acuerdo a la ASFI en el año 2009:
Si bien el 62% de la población en Bolivia tendría la posibilidad de acceder a los servicios financieros, se establece que el número de prestatarios representa en promedio alrededor del 19% de la población económicamente activa (PEA); es decir, que sólo alrededor de la quinta parte de la PEA es cliente prestatario. Esta situación puede estar denotando que el nicho de mercado de los prestatarios con capacidad de repago y/o que cumplen con las exigencias de la EIF es bajo (ASFI, 2009, p. 48).
Lo cual implica que, si bien existe la posibilidad de acceder a los servicios financieros, existe una deficiencia respecto al uso real del crédito. Si bien, por ejemplo, la inclusión financiera aumentó en Bolivia uno con acceso financiero comparable al promedio mundial (68 %), no es menos cierto que aún a día de hoy el pasanaku sigue siendo una actividad realizada frecuentemente.
Por esta razón, el pasanaku sirve para hacer frente a las dificultades que la informalidad ocasiona. Los informales no poseen ninguna fuente de préstamo legal, debido a que sus ingresos no pueden ser debidamente acreditados. Ante esto, la cooperación individual hace que se busquen instituciones alternas. El pasanaku es justamente, una de ellas, de tal forma que se constituye en una reacción cooperacional ante la necesidad de abastecer las necesidades de crédito y ahorro.
Así por ejemplo, en Argentina, los inmigrantes bolivianos de La Salada (Argentina) muchos bolivianos han podido soportar crisis y problemas económicos con el pasanaku “logrando establecer una diferencia monetaria y un ahorro para la comunidad de feriantes (Benencia, 2017, pág. 189). El pasanaku tiene sus orígenes pues en dicha necesidad de ahorrar y conseguir dinero (crédito) de forma rápida para satisfacer distintas necesidades: pagar la educación o salud de los hijos o en el caso de inmigrantes brindando “el primer techo a los recién llegados” (Negrete, 2008, pág. 17) e incluso viajes comerciales para invertir en el exterior (Tassi, Arbona, & Rodriguez-Carmona, 2012, pág. 94).
Entre el ahorro y el crédito
El pasanaku busca satisfacer las necesidades comunitarias y económicas de los excluidos. Desde un ámbito meramente económico, el pasanaku consiste en la circulación de dinero de forma rotativa y por turnos, de tal forma que se transforma en una institución crediticia y de ahorro colectivo. La figura del deudor y del acreedor es rotativa, es deudor aquel participante que recibió su turno y es acreedor el que aún no lo recibió. A diferencia del contrato de préstamo, donde una vez realizado el pago la relación contractual se extingue, aquí el pago es solo un turno y sirve para dar paso a otra persona. Cada aporte es parte de un fondo colectivo que garantiza que todos los integrantes se beneficien. El pasanaku es una reacción económica de abastecer necesidades de ahorro de los que tradicionalmente se los ha excluido.
Los turnos determinan el carácter crediticio o ahorrativo. Los primeros turnos obtienen liquidez inmediata sin haber aportado ninguna cuota, mientras que los demás se ven privados de la disposición de dicho bien. En cambio, quien recibe el dinero en los últimos turnos lo recibe porque aporto durante todos los turnos, teniendo por ello un mayor coste de oportunidad.
En suma, el pasanaku muestra como a pesar del intervencionismo estatal la confianza y la reciprocidad como el mismo análisis económico de las personas se imponen para generar formas de ahorro alternativas para preservar la riqueza y fomentar la inversión. Siendo así es de esperar que, con la suficiente libertad económica, Bolivia pueda prosperar como nación.
Bibliografía
Adams , D. W., & Canavesi de Sahonero , M. L. (1988). Rotating Savings and Credit Associations in Bolivia. Economics and Sociology Ocassional Paper No. 1417, 1-19.
ASFI. (2009). Estudio sobre la Bancarización en Bolivia. La Paz : Dirección de Estudios y Publicaciones.
Benencia, R. (2017). Migración boliviana y negocios. De la discriminación a la aceptación. La salada como fenómeno social. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 175-196.
Betti, E. (2018). Teoría General del Negocio Jurídico . Santiago : Olejnik .
de Soto, H., Ghersi, E., & Ghibellini , M. (1987). El Otro Sendero. Colombia: Instituto Libertad y Democracia.
Ghersi, E. (1997). The Informal Economy in Latin America. Cato Journal, vol. 7, no. 1, 99-108.
Jemio, L. (2024). Informe de Milenio sobre la Economía de Bolivia. La Paz : Fundación Milenio .
Negrete, D. L. (2008). Ahorro Popular en las villas de Emergencia en la Ciudad de Buenos Aires: un estudio de caso. Buenos Aires : Universidad Nacional de General Sarmiento.
Tassi, N., Arbona, J. M., & Rodríguez-Carmona, A. (2012). El desoborde economico popular en Bolivia. Nueva Sociedad Nº 241, 93-105.