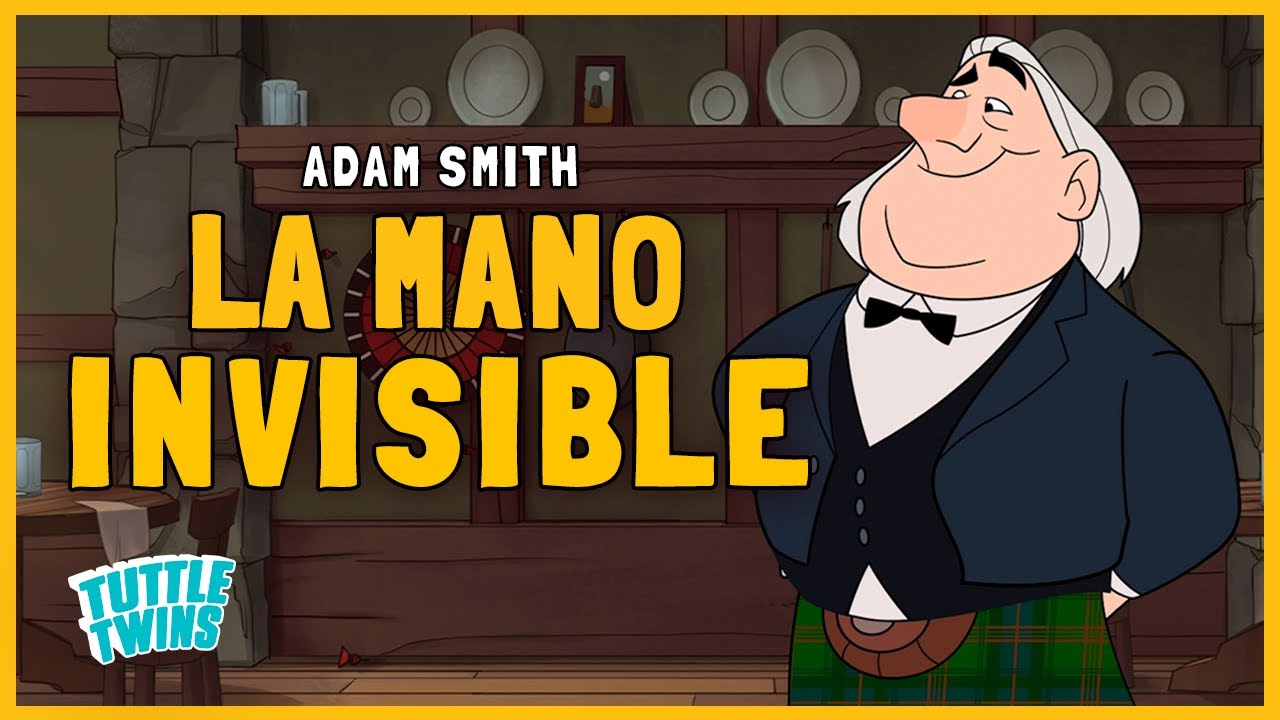El enemigo de las feministas era el patriarcado. Ahora, es la heterosexualidad. La galaxia LGTBI, en un giro antirrealista, ha llevado sus teorías demasiado lejos, más allá de la naturaleza (Adriana Cavarero, 2024)
En los últimos años, el concepto de “género” ha tenido un desarrollo exponencial: estereotipo de género, perspectiva o enfoque de género, rol de género, violencia de género, igualdad de género, conciencia de género, equidad de género, identidad de género y más (Comesaña, 1994). Pero, ¿es el género un concepto útil o es una falacia conceptual que socava, incluso, los propios cimientos del feminismo? Es interesante que las críticas al concepto de género y sus derivaciones también resuenan dentro de esta postura, específicamente entre las feministas radicales, quienes se denominan así porque buscan llegar a la raíz de los problemas y no por ser extremistas.
Por lo expuesto, se plantearán brevemente las principales críticas al concepto de género desde una perspectiva filosófica. Se ha argumentado que la noción de género, sobre todo, la identidad de género, no sólo es innecesaria, confusa y equivocada, sino que su uso ha funcionado como ariete ideológico contra la integridad de las propias mujeres. En consecuencia, resulta mejor la deconstrucción del término género y la abolición de la identidad de género.
La palabra “género” fue acuñada por el psicólogo John Money, quien, en 1955 propuso que la crianza determina si un individuo será masculino o femenino, independientemente del aspecto biológico. Posteriormente, en 1968, el sociólogo Robert Stoller, introdujo el concepto de identidad de género (Murguialday, 2006). Luego, en 1970, como señala la filósofa Gloria Comesaña (2023), Kate Millet en su obra Política Sexual, indicó que “sexo” se refería a los componentes biológicos, mientras que “género” aludía a fenómenos psicológicos como fantasías y afectos. Millet afirmó: “Al dejarse guiar por las aspiraciones que la cultura atribuye a su género, el niño se siente inducido a ser agresivo, mientras que la niña tiende a coartarlos”.
El concepto de género que emplea Millet no niega la referencia biológica porque las palabras “niño” y “niña” refieren a un Homo sapiens en desarrollo, pero inmerso en una cultura que fomenta conductas y características que son consideradas esencialmente masculinas o femeninas de forma caprichosa. Incluso, Comesaña ha replanteado la famosa frase de Simone de Beauvoir “no se hace mujer, se llega a serlo”. Gloria sostiene que si nos alejamos, por un lado, de los lentes queer deformadores y, por otro lado, de los sesgos conservadores, veremos que la filósofa francesa no afirmó que un varón puede identificarse como mujer o viceversa sino que criticó la forma en que las sociedades dictan, de manera arbitraria, lo que significa ser mujer, o varón, y, en última instancia, el comportamiento apropiado para ser reconocida y valorada como mujer (Comesaña, 2023). Es decir, toda persona que se atreva a alejarse de aquel estándar socialmente aceptado y construido será ridiculizada y negada hasta dejar de existir.
De esta forma, García-Granero (2017) sostiene que Alicia Puleo en Lo personal es político reconoce que el concepto de género se introdujo para distinguir entre los aspectos socioculturales, construidos, los innatos y biológicos. Su función no es meramente descriptiva, sino fundamentalmente crítica, pues está destinada a facilitar la desarticulación de relaciones ilegítimas de poder. Asimismo, Genevieve Frasse en Los excesos del género enfatiza que el género no se ocupa de estudiar las diferencias entre sexos con fines antropológicos, sino que fomenta el cuestionamiento de un orden sexual jerárquico como motor de desigualdades. Por último, Cristina Molina, en Género y poder desde sus metáforas, defiende que no se debe ontologizar el género convirtiéndolo en una identidad —identidad de género— y, ante tal confusión, resulta preferible eliminar la marca de género.
El principal inconveniente de ontologizar la palabra género es la facilidad que otorga a una persona para identificarse de otra manera. Por ejemplo, se legitima la participación personas de sexo masculino en competencias deportivas femeninas basándose únicamente en su autoreconocimiento de género, como en el caso Lia Thomas. Otro ejemplo es el de reos varones que por una solicitud de cambio de género son trasladados a cárceles femeninas, donde abusan sexualmente de sus compañeras, como en el caso de Karen White en Reino Unido, y, en situaciones más graves, embarazan a las reclusas, como en el caso Demi Minor en Nueva Jersey. En ese sentido, Orellano (2024), en consonancia con la filósofa Susan Haack, afirma que carece de sentido referirse a un aspecto femenino sin una base material que lo sustente; en otras palabras, la existencia concreta de cada mujer como individuo diferenciado constituye un elemento imprescindible para cualquier alusión a lo femenino.
No obstante, si retomamos el significado original de género y evitamos sus excesos, seguirán existiendo problemas. Por ejemplo, una mujer que es madre y ambiciosa podría ser considerada menos femenina, ya que, al identificarse con “roles masculinos” como la ambición, entraría en contradicción con su rol biológico, del cual no puede desvincularse. De esa manera, García-Granero (2017), citando a Judith Butler, comentó sobre este dilema y señaló que el planteamiento dualista de sexo/género como naturaleza/cultura resulta reductivo y simplista, y sirve para mantener incuestionables las ideas relativas al sexo, las cuales, al ser consideradas “naturales”, se presentan como necesarias y esenciales.
Resulta relevante la propuesta de la feminista Celia Amorós para quien el sistema sexo-género es equivalente al patriarcado, ya que implica una seña de identidad: la marca de la opresión. Así, Amorós sostiene que hablar de género ya supone la existencia de relaciones de subordinación (Posada, 2018). Pensemos, por ejemplo, en la reacción de ciertos sectores feministas ante mujeres que, de forma voluntaria, deciden asumir roles tradicionales. Tal es el caso de la influencer conocida como Roro en TikTok. ¿No plantean muchas feministas que ese no es el modo en que debería comportarse o lucir una “mujer actual”? Desde esta perspectiva, Amorós afirmaría que incluso dentro del discurso feminista, al hablar de género se imponen ciertos modelos o expectativas sobre las mujeres: revolucionarias, libres, críticas, anticapitalistas, entre otras cualidades. Esto, paradójicamente, conduce a una contradicción interna.
¿Entonces el problema radica en que tendemos a idealizar un tipo específico de cuerpo y comportamiento para cada sexo? Analicemos otro caso ejemplar: el caso BJ 581, conocido como “el Guerrero de Birka”. En 1878 se descubrió una tumba vikinga en Birka, descrita como “excepcionalmente bien amueblada y completa”, ya que en ella se hallaron una espada, un hacha, una lanza, armaduras, flechas perforadoras, cuchillos de batalla, dos escudos y dos caballos. En otras palabras, no se trataba solo de un hombre guerrero, sino que representaba “el guerrero vikingo” por antonomasia. En 1970 se realizó un análisis osteológico de los huesos pélvicos y de la mandíbula, y se empezó a teorizar que “el guerrero” era, en realidad, “la guerrera”. Tras mucha controversia, en 2017 un estudio de ADN reveló que “el guerrero de Birka” poseía dos cromosomas X, es decir, era una mujer (Trowelblazers, 2023). ¿Cuál fue el error? Asumir que las armas y armaduras se diseñaron específicamente para varones. Así, este caso revela cómo los presupuestos culturales sobre el género de una persona condicionan nuestra lectura de la historia y, después de todo, de la realidad. Un error del que ni siquiera la comunidad científica está exenta.
A partir de la historia, hemos identificado que la categoría género surgió como una herramienta crítica para denunciar la naturalización de construcciones culturales arbitrarias sobre el varón y la mujer para legitimar relaciones jerárquicas de poder.
Sin embargo, su instrumentalización contemporánea ha derivado en una exageración que, paradójicamente, ha conducido a nuevas formas de opresión que afectan especialmente a las mujeres, ya sea mediante la ontologización del género como identidad subjetiva autónoma del aspecto biológico o mediante la imposición de estándares feministas rígidos que constriñen la pluralidad de experiencias femeninas.
Desde una perspectiva crítica, podemos afirmar que una mujer no ve comprometida su feminidad por carecer de un cuerpo escultural, ser ambiciosa, utilizar armas o asumir, voluntariamente, roles tradicionales. Del mismo modo, un varón no es menos hombre por llevar el cabello largo, vestir una camisa rosa, no gustarle el fútbol o asumir el rol de cuidador en el hogar.
En este contexto, se vuelve indispensable replantear críticamente los límites y alcances del concepto de género, atendiendo a su creciente desvinculación de las bases materiales y biológicas que, en última instancia, lo sustentan. Reconceptualizar la palabra género y denunciar sus excesos permitiría evitar el relativismo radical propio del paradigma posmoderno de la autoidentificación sin restricciones, y restaurar un marco interpretativo más coherente con la realidad empírica.
Bibliografía
Comesaña Santalices, G. M. (1994). En torno al concepto de género. Revista de Filosofía, 11(20), 111–120. https://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/17887
Comesaña Santalices, G. M. (2023). La nefasta ideología de género. Revista de Filosofía, 40(103), 12–39. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7556038
Domínguez, Í. (2024, noviembre 24). Adriana Cavarero, filósofa: “El enemigo de las feministas era el patriarcado. Para una parte, hoy, es la heterosexualidad”. Ediciones EL PAÍS S.L. https://elpais.com/ideas/2024-11-24/adriana-cavarero-filosofa-el-enemigo-de-las-feministas-era-el-patriarcado-para-una-parte-hoy-es-la-heterosexualidad.html
García-Granero, M. (2017). Deshacer el sexo. Más allá del binarismo varón-mujer. Dilemata, 25, 253–263. https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000146
Posada Kubissa, L. (2018). El feminismo filosófico de Celia Amorós. Nómadas, 44, 221–229. https://revistas.ucentral.edu.co/index.php/nomadas/article/view/2497
Murguialday, C. (2006). Género. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/108.html
Orellano, C. (2024). ¿“Feminismo razonable” o “nuevo cinismo”? Encuentros y desencuentros entre Judith Butler y Susan Haack. Estudios de filosofía, 22, 11–43. https://doi.org/10.18800/estudiosdefilosofia.202401.001
Trowelblazers. (2023, enero 18). The Birka warrior of grave BJ 581 – how archaeology erases female narratives. Trowelblazers – Pioneering Women in Archaeology, Palaeontology and Geology — Past & Present. https://trowelblazers.com/2023/01/18/the-birka-warrior-of-grave-bj-581-how-archaeology-erases-female-narratives/