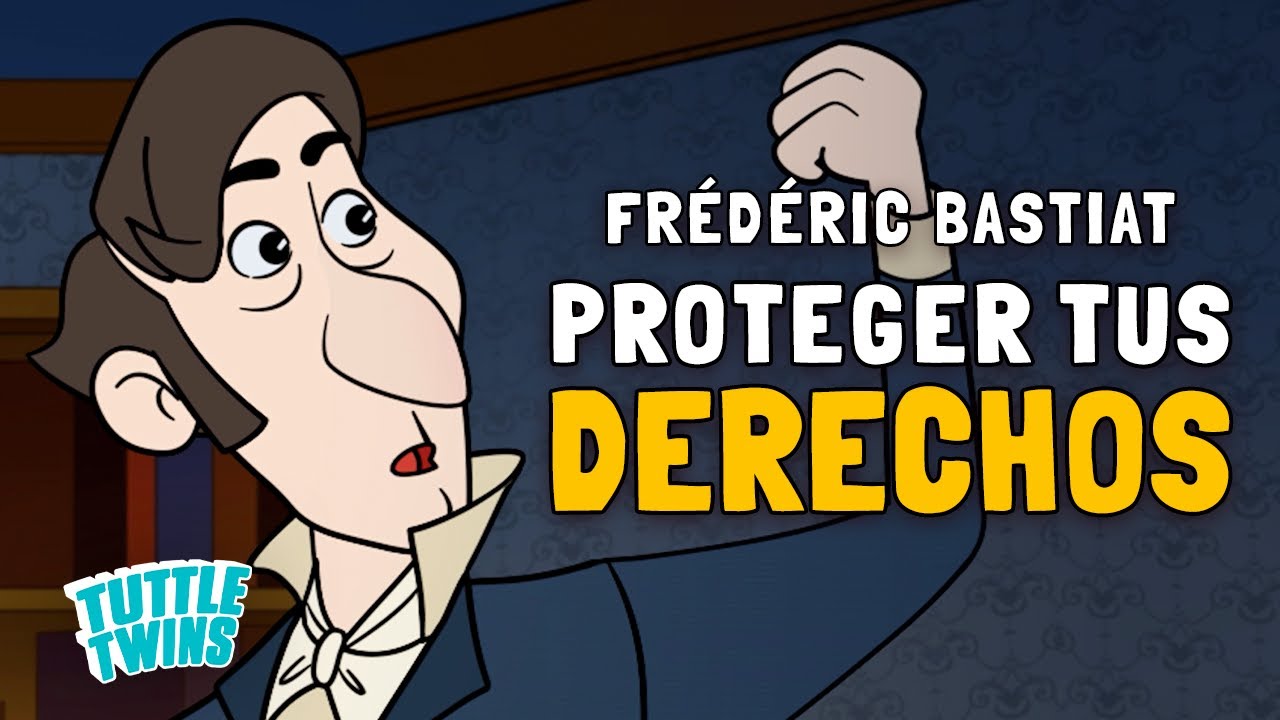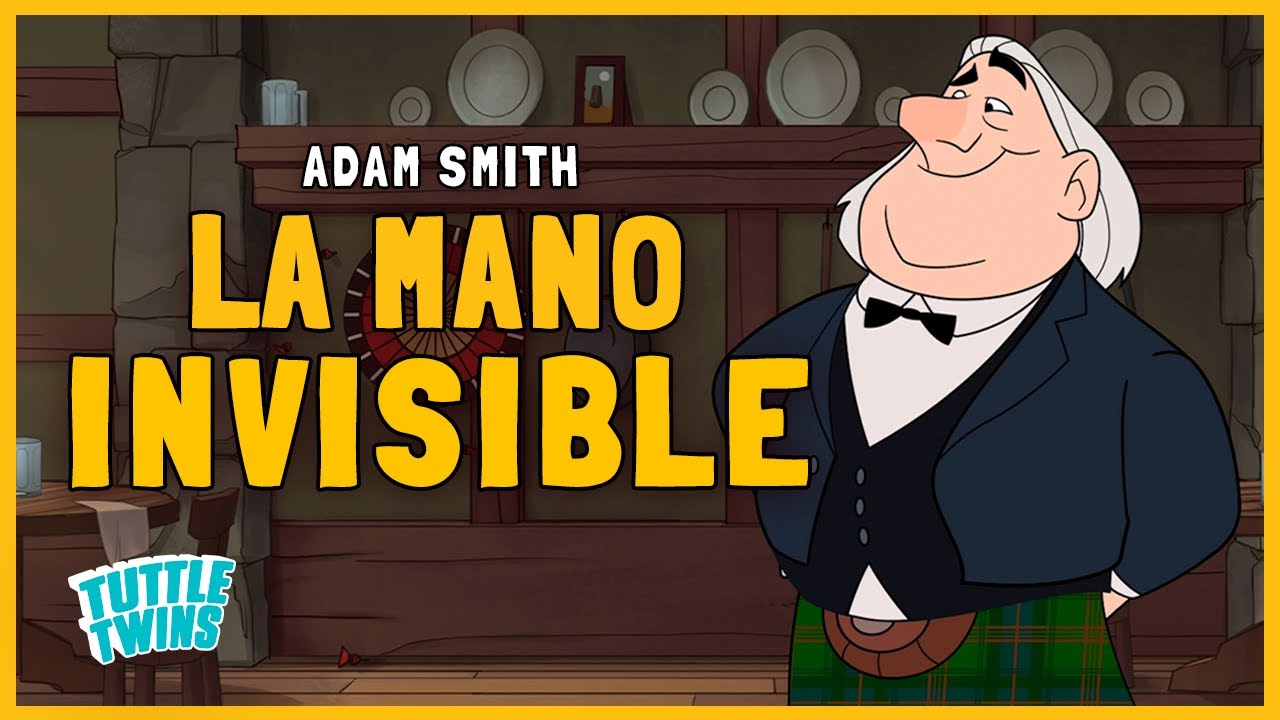El presente ensayo busca dilucidar los elementos epistemológicos desarrollados por el sociólogo del siglo XIX Emile Durkheim y un pequeño matiz de la teoría crítica de Adorno para entender la realidad. Desarrollando los conceptos esgrimidos en sus análisis sociológicos como la conciencia colectiva, y el hecho social material e inmaterial; además, intentar comprender si dichos elementos son suficientes para estudiar y comprender la realidad, tanto de forma ontológica como social.
El análisis y la comprensión que tenemos sobre la realidad es uno de los problemas filosóficos y epistemológicos más complejos dentro de las ciencias sociales. Saber, ¿Qué es la realidad, existe la realidad o cómo interpretamos la realidad? Han sido los puntos más complejos de la historia de la humanidad.
Los seres humanos, por nuestras particulares condiciones biológicas y materiales, estamos limitados al cómo accedemos a la realidad. Nuestros sentidos, más o menos desarrollados en comparación con otras especies nos dan cuenta de la imposible homogeneidad al acceder a la realidad ontológica: ¿Cómo podríamos saber si la realidad en sí es el olfato del perro, el gusto de la serpiente, el tacto de un elefante, la visión de un estomatópodo o el oído agudo de una polilla? Aún así, buscamos crear y desarrollar instituciones que nos ayuden a comprender mejor esa realidad.
Por otra parte, la complejidad no se ve más clarificada cuando intentamos acceder a esa realidad social, pues, la vida cotidiana y los hechos sociales, surgen en los sujetos dentro de la sociedad como una forma de estructura que dictamina y estructura nuestra interpretación y comprensión de la realidad desde la infancia — aún y cuando esta no explique a plenitud la realidad ontológica —. El desarrollo de la “conciencia colectiva” y el “hecho social” junto con sus estructuras, pretenden concebir y desarrollar la sustancia del individuo como una simple sujeción de lo que se precede.
Asociado a estos planteamientos epistemológicos que dejan de lado la comprensión e importancia de la libertad racional en el actuar del individuo para reformular su concepto en forma de sujeto, también aparece Theodor Adorno, filósofo y sociólogo del siglo XX que planteó una concepción de la libertad condicionada y determinada por las estructuras sociales que, mediante representación, cotidianidad y hechos sociales no materiales surgen las respectivas relaciones de producción y la cultura del consumo (Adorno, 2001). Esto, según él y sus metodologías marxistas, comprenden la realidad.
Ahora, el dictamen metodológico planteado por Emile Durkheim busca comprender la realidad en términos objetivos de “realidad social”. Derivando análisis estructurales de la comprensión en el comportamiento de las sociedades bajo la lupa de lo que instauró como “conciencia colectiva” (Durkheim, É. 1893). Con la cual analiza la realidad social en términos de colectividad.
Este análisis de la conciencia colectiva para explicar la realidad recibe varias críticas por su, justamente, imposibilidad de explicar la realidad y darle una estructura metafísica, nominalista e incluso de existencia en sí mismas a la sociedad. Contradicción misma de un sistema metodológico y epistemológico que busca ser objetivo pero que termina cayendo por su propio peso. Una contradicción lógica en sus aplicaciones metodológicas derivadas de la imposibilidad de entender a plenitud la realidad social (y ni qué digamos ya, la realidad en sí misma).
Los análisis metodológicos de Adorno y Durkheim, aunque parecen distintos, tienen algo en común: la comprensión de la no existencia del individuo como ente racional y libre en su actuar; determinado, estructurado o condicionado. Y, desde este enfoque, las limitaciones que significan la no comprensión de la realidad, ya no solo en términos ontológicos, sino que, también en la interacción y comportamiento de los individuos en realidades sociales, se vuelven absolutas.
La interacción con la realidad per se, no solo es compleja — si no es que es imposible acceder a la realidad en sí — en términos del individuo racional, aún con existencia de sustancia, que actúa y se relaciona en su interpretación con ella; derivado, bien sea como lo planteamos anteriormente, por sus limitaciones corporales, lo que Kant podría llamar el espectro fenoménico. Ahora, buscar entender la realidad bajo parámetros metodológicos y epistemológicos que utilizan como objeto de estudio un concepto carente de sustancia y existencia per se, se vuelve imposible, si quiera, un acercamiento a la realidad sustancial.
Ahora, en un parámetro que busque comprender la realidad social dejando de lado el accionar del individuo como ente propio, racional y consciente de su actuar para la comprensión de su realidad y la interacción con la misma, — lo que consideraría Von Mises como la Praxeología — es un error doctrinal y metodológico que, ahora sí, condiciona su estudio al fracaso. La realidad (social u ontológica), aunque imposible de acceder a ella por nuestras condiciones, es mucho más eficiente enfrentarla desde la visión del individuo que con ella actúa que mediante un “hecho social” abstracto y sin sustancia.
REFERENCIAS:
- Adorno, T. W. (2001). Epistemología y ciencias sociales. Universitat de València.
- Durkheim, É. (1893). La división del trabajo social. Siglo XXI, 2012
- Riu, O. P. (2012). La filosofía trascendental de Kant y la cuestión del escepticismo. Thémata. Revista de Filosofía, (45).
- Von Mises, L. (1968). La acción humana. Unión editorial.
- Bayón, Á. (2025, February 11). Visión animal: 3 animales que ven mejor que los humanos. Muy Interesante. https://www.muyinteresante.com/naturaleza/21480.html